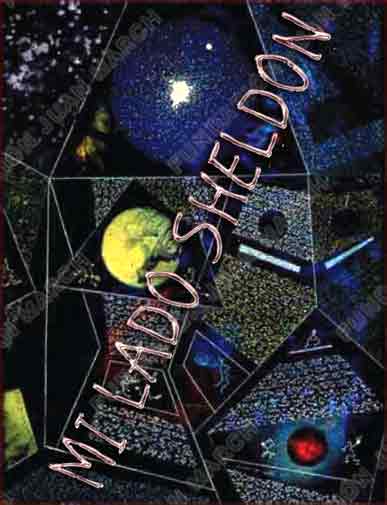
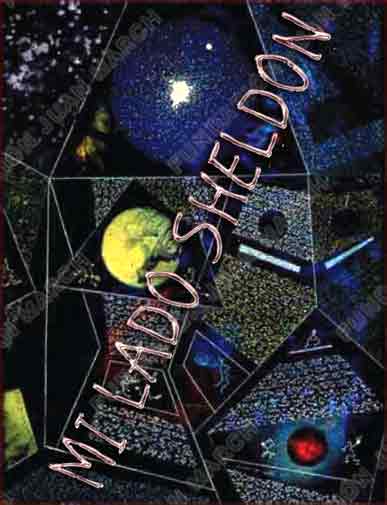
“Bendita escritura que me permite metabolizar mejor las desdichas. Si no escribiese, uy, lo mismo no sería nadie (de nombre Juan).”
(autocita que se me acaba de ocurrir como pórtico a esta entrada)
A raíz de un grave percance doméstico a fines de febrero (sobredosis de kippel todavía pendiente de resolución), tras epifanizar en pleno centro del percance que aquella situación parecía como sacada de un guión cruel de Chuck Lorre, sentí el impulso de seguir una serie que durante años había despreciado (me pasó lo mismo con el DUMB AND DUMBER de los Farrelli, que me enganchó nada más verla en tv tras lustros de vituperios por prejuzgarla una apología del mesianismo estulto a lo FORREST GUMP cuando es algo mucho más interesante y subversivo). Ese desprecio procedía de un malentendido: pensaba, confundido por el doblaje y la imagen a priori de Sheldon Cooper (incluido cierto anticlimático deja vu fisiognómico que acabé concretando en cierta secuencia en que nuestro personaje histrioniza una sonrisa forzada y muta en el ZP más idiótico), que era otra más de las mil estridencias gayers con que las privadas nos asolan en los últimos tiempos (sólo soporto, por su desmesura extraterrestre, al Roger Smith de AMERICAN DAD -que, como ya conté en otra ocasión, asocio con cierto condiscípulo de 3º de bachillerato no menos fantasioso y pródigo en personalidades múltiples-). Un día descubrí que el creador era Lorre, responsable de DOS HOMBRES Y MEDIO (serie a la que fui adicto durante la etapa con Charlie Sheen y que considero, en su calidad de docudrama de las peripecias libertino/nihilistas de este actor, espléndida como testimonio).
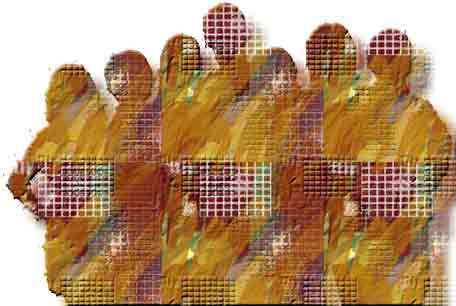
El impulso que, en pleno bajonazo por el percance, me llevó a adentrarme en THE BIG BANG THEORY fue un impulso oscuramente neurasténico, de autofustigación, similar al que en otro momento duro a comienzos de los 90 me hizo seguir, en el germinal CANAL + en abierto, BUSCATE LA VIDA, por asociarla con mi sensación de fracaso (a una convivencia familiar día a día más gélida -que yo veía reflejada en esas tremendas escenas del desayuno de los padres del prota, siempre machacándolo por loser y por seguir viviendo con ellos-, se añadía el estar recién echado -como toda la plantilla de Tena, incluido éste- de RNE, sin perspectivas a la vista -faltaba aún un tiempo para la fugaz reentreé de LA MODE del 94, o el agridulce reencuentro con Borsani, o el inicio de la saga corazonesca, o mi entrada en PROXIMO MILENIO y DISCOBARSA, que, sin ser en su mayor parte grandes hitos, me mantuvieron ocupado y me proporcionaron algo de pasta en unos años en los cuales, por defunción de los aludidos parientes, iba a comenzar a vivir solo por primera vez en mi vida, ya oteando la cuarentena-). Claro que también me he reencontrado con otro momento mucho más estimulante y añejo, de allá por el 67, meses antes de decidirse mi ingreso en un internado malagueño del Frente de Juventudes: cuando mi abuelo, maravillado por mi “memorión” que a esa tierna edad me permitía recitar variopintas taxonomías zoológicas (“de mayor quiero ser naturalista”) y abundantes datos geográficos (aquel álbum de cromos UNIVERSAL de banderas, escudos, monedas y mapas que fue mi puerta, junto con KIM DE LA INDIA, al Gran Juego geopolítico), estaba empeñado en llevarme a una escuela de superdotados (si me atengo a la cronología de cuándo empezó a empestillarse en tamaña idea, el detonante fue una tarde que vimos en el cine Luchana LAS MINAS DEL REY SALOMON y, al aparecer un oricteropo y ser denominado por la voz doblada del actor como “oso hormiguero”, yo, desde mis ocho añitos, me alcé con un tono indignado, dije que era un CERDO hormiguero y que en Africa no hay tamandúas ni otras variedades de esa familia, distinta a la del animal que aparecía en pantalla: un señor de la fila de delante se volvió y empezó a loar mi precoz sapiencia ante el orgullo sin límites de mi abuelo, quien debió de pensar que lo mismo la mente brillante del nieto podía redimirle de las tribulaciones que causaba la mente desquiciada de la hija, incluso olvidando que esos genes con pretensiones científicas podían proceder del progenitor a la fuga desde la primera noticia de embarazo, progenitor que, aparte del MARQUEZ de apellido a la sazón todavía por legitimar -hasta los trece años llevé los apellidos maternos-, me había dejado, por si la heredaba, su condición de investigador -¿químico?- en el CSIC ); ignoro si habría pasado el trámite de ingreso “para superdotados” y si consideraciones económicas también habrían condicionado el asunto, pero al final se impuso el criterio de su hermana Carmela, la randiana “camisa vieja” ex/novia de Rafael Gª Serrano que primaba a mis posibles dotes de cerebrito el “curtirme” en temple y físico, y se optó por el internado de Carranque a modo de West Point, con los desastrosos resultados de un bienio (1º y 2º de bachillerato) de acoso escolar por parte de un enano maligno (presagio de muy posteriores “bruttalidades”), la hostilidad despectiva del profesor de Gimnasia por mi dispensa médica perenne (la hipocondría de mi abuelo y el Munchausen de mi madre -siempre a la caza de síntomas mórbidos que endosarme- se impusieron en esa asignatura al brío “curtidor” de mi tía), mi sensación creciente de mutante inadaptado (que devendría no mucho después en mi megacuelgue quijotesco con los Marvel) y, con tanto estrés, una irreversible pérdida de interés por los estudios (sólo paliada por el rol mentor de don Narciso, el profe de dibujo -que llegó a acompañarme a Madrid para hablar con mi familia sobre el desperdicio de mis capacidades en aquel entorno-, y la compañía en los últimos meses de curso del empollón Aragoncillo -sosias del niño/anuncio de la tele Santi Rico y cuya máxima ilusión era ahorrar la paga semanal que nos daban nuestros parientes para comprar entre los dos un microscopio que nos permitiese “investigar en serio el misterio de la vida”-).

Contemplo mi cuchitril cada vez más averiado y cochambroso y sin posibilidades de mejora (desde el crack de AFINSA no levanto cabeza en el plano económico), y me voy sumergiendo en THE BIG BANG THEORY y no sólo apreciando los reflejos del autistónomo y lovecraftiano Sheldon Cooper (mi ¿doble? quántico -como yo sería su ¿doble? geometapolítico-: el Vintila Horia de VIAJE A LOS CENTROS DE LA TIERRA haría una sabrosa síntesis de ambos mundos) sino también la sensación de carencia por no haber logrado atraer a mi lado a una paciente y entregada Amy Fowler (a cada nueva entrega sus facciones a lo Giménez Caballero se me hacen más llevaderas por aquello de su obstinada belleza interior), con quien compartir afinidades e intimidad a un tiempo (la imposibilidad de tener todo a la vez ya la expliqué aquí-). También envidio en parte la nula capacidad de autoanálisis de Sheldon (yo en mis tiempos marvelianamente mozos también pasé por ello), que le evita verse en los espejos más oscuros y dar testimonio de lo visto (como por desgracia yo sí puedo hacer -he aquí la muestra-).

Y además hay detalles que no me resultan ajenos (el ascensor estropeado y/o inexistente con la consiguiente y onerosa relación con las escaleras, las tertulias con su punto de entusiasmo y de fatalismo desencantado, la ambivalencia sexual de Amy, la permanente pasión trovadoresca del hindú Raj, la variopinta galería de madres a cual más terrible, los sueños de gloria del astronauta cobardica -que, volviendo a mis devociones marvelianas de preadolescente, enlazo con las torpezas antiheroicas de KICKASS y con el intento de sublimar mi pulsión mutante con una carrera de guionista de comics que nunca llegó a despegar por falta de un partner que dibujase a lo Jim Steranko y/o Neal Adams-, los experimentos en equipo -equivalentes a los ensayos experimentales de música que viví en casas particulares desde 2003 hasta el impasse de EL DIA DESPUES- o dos fijaciones de Sheldon -las banderas y los trenes- que yo tuve en su momento aunque, en mi caso, se extendían también a los coches, y mi fijación ferroviaria era mayormente con los trenes eléctricos de juguete -como los que circulaban por aquella habitación del aviador Ansaldo que me fascinó tanto en mi primer verano en Estepona y cuyo abigarrado encanto reencontraría en el escaparate del Bazar Matey de la calle Fuencarral, siempre pródigo en vías y maquetas: algunos evos después, documentales itinerantes como los presentados por el ex/ministro thatcheriano Michael Portillo o la ex/vengadora Joanna Lumley me han hecho pensar que, a pesar de mis grandes viajes entre 2005 y 2008 comentados en las entregas correspondientes del portal shadowliner, mi gran odisea eurasiática por ferrocarril todavía está pendiente- y, aparte de disfrutar de viajes en coche cuando conduce alguien de confianza o de mi sexualidad incipiente en mis años más mozos dirigida a las carrocerías streamline antes que a cualquier figura humana, los únicos vehículos que me siento capaz de conducir, y no sólo en sueños, serían los cochecitos a motor de “impedido” y esos utilitarios diminutos con matrícula de ciclomotor). Por otra parte, en momentos de bajón, he llegado a pensar si iniciativas como la saga corazonesca o la actual web shadowliner (en lo que pueden tener de “viajes a ninguna parte”) no son sino la versión zurda de la sheldoniana DIVERSION CON BANDERAS...

Por todo ello (y por el momento -lo mismo si la bota del kippel alivia su presión y los percances domésticos se atenúan, cambia mi aceptación de la serie, como me ocurrió con BUSCATE LA VIDA pasado el 94, hoy sólo percibida como un mal recuerdo-), suelo cenar cada noche con las peripecias de Sheldon Cooper y su pequeño bucle/mundo.