UN ZURDO COMO UNA CASA
neurastenias de madrugada que a nada conducen
Rumias en torno a una ¿pesadilla? recurrente desde
hace bastante tiempo. Soy una casa inteligente, Cyrano
electrodoméstico enamorado en silencio de su inquilina, quien me tantaliza desde su ¿necesidad? de mí en tanto que entidad
incorpórea a utilizar como confidente, como relajador/estimulador del ánimo
(versión neuronal del hidromasaje de pies), como interlocutor desde la
confortable distancia que depara la cibercomunicación.

Pero esa ¿pesadilla? recurrente no es tal, no es
un desasosiego que me sacuda al abrir los ojos: como algunos trips y flashbacks de enteógenos, soy rehén de mi sueño. Porque mi sueño está
hecho de realidades, una sucesión de realidades desde la preadolescencia, de
presencias que recuerdo muy bien ¿a mi pesar?, como boyas flotando pertinaces
sobre el profundo y benefactor océano de la desmemoria (primero fue aquella
anticipación de Jodie Foster
–Scorsese me la restregaría con punzante exactitud en
ALICIA YA NO VIVE AQUI y Truman
Capote me la volvería a pasar por las narices en mi descubrimiento tardío de
OTRAS VOCES, OTROS AMBITOS y hasta en LOS SIMPSONS se me aparecería de nuevo en la canguro que tritura el corazón de Bart en la casita del árbol-: la conocí -agosto del 69- en
el bosque de eucaliptos aledaño al bungalow marbellí de mi tía Carmela y, tras
aceptarme durante una semana como parodia cómplice de hermano menor –el
detonante fue su afición morbosa por los tebeos Vértice, en su caso, por SPIDER, el ladrón arácnido, y por MAX
AUDAZ, el sabueso de lo sobrenatural, previos a la irrupción marveliana que mi tío Jesús, en Málaga capital, me
descubriría semanas después-, cuando debió de sentirse molesta y/o sádicamente
excitada ante mi total devoción por ella, ante mis tácitos pálpitos de deseo
por su cuerpo pecoso, rubio y flaco, promisorio en prominencias avisadas como
botones –yemas: atisbos de curvas, medio ocultas por la ceñida camiseta blanca
o, al irse el sol, por la desabotonada cazadora militar-, cuando tuvo plena
certeza de que era mi diosa cotidiana, se presentó una tarde acompañada de
otros de su edad y, en esas últimas horas juntos, se dedicaron a zarandearme, a
vapulearme, a aterrorizarme, alimentándose de mi atormentado pasmo, castigando
mi osadía inerme por aspirar a la diosa agreste a la que ningún hombre puede
aspirar so pena de ser destruido).

Desde entonces, la maldición se repite como la
primera vez. Todo va bien hasta que mi deseo es detectado. A partir de ese
momento, de la posibilidad de que mi presencia física entre en el juego, toda
la empatía se hace añicos, o se preserva malamente procurando que corra el aire o espaciando las
comunicaciones o, peor aún, con algunos pases sirenescos
de toreo virtual. Por supuesto, la
culpa es mía por elegir de manera ¿inconscientemente? autodestructiva mujeres
que solamente se sienten a gusto conmigo en tanto en cuanto
no las desee. La presunción de mis anhelos las
ofende, las
amenaza, las
entristece, las
aboca al anticlímax: ¿por qué esa tozudez en desear sólo a inquilinas que
ni en sus más inopinados sueños se sentirían atraídas por una casa inteligente,
por un receptáculo electrodoméstico para sus desahogos anímicos? (con lo bien
que funciono como presencia abstracta enjaulado tras el confesionario en que
ellas me sitúan una y otra y otra vez).

Y ello no quiere decir que no haya sido deseado,
no pretendo recaer en el dramático maximalismo de mis juveniles síndromes de patito feo. Me han deseado,
naturalmente, alguna que otra vez. Claro está que de un modo, a la postre, por
completo indeseable: como experiencia
límite con su punto de masoquismo snob
(equivalente a la ingesta ocasional de saltamontes fritos o al Halloween en Port Aventura o al puenting más dominguero), o como vibrador con patas para
ego trips masturbatorios de diosas fallidas (indigna
caricatura de William Holden para aún más innobles
caricaturas de Norma Desmond), o como mascota exótica
adquirida en un momento caprichoso (secuencia que acaba indefectiblemente como
acaban estas cosas, tirando a la mascota por el retrete cuando la broma deja de
tener gracia). Me han deseado (empezando por el materno y terrible légamo
primordial, con ecos epigonales en esas pseudolarvas de Ligeia -de autoarrogada, invasiva y muy
discutible vocación catártica, unas montapollos en lenguaje llano-, que cada x tiempo me echan el ojo, irrumpen en mi soledad, se me
encabalgan a la chepa y, ale, a tirar millas, arreado
entre el palo de sus salidas de tono y la zanahoria de sus arrobos de empático oropel, sufrido rehén de sus agotadores cambios de
humor –reducido a puro sparring emocional porque, tanto
por mi incapacidad congénita para el cortejo como al no concebir como algo sano
la idea de sexo débil con su carga de
misoginia, de maltrato potencial y de celos cosificadores,
y sentir como más mía la perversión polimorfa del Petting Pan que el ejercicio
imperioso del taladrator,
al poco tiempo, desde su femimachismo introyectado hasta el tuétano, me van encuadrando como calzonazos y ya, bof, todo el monte es
orégano y la pérdida de respeto, total-:
mi madre me avisó/maldijo con que mi karma impepinable sería atraer mayormente
a desequilibradas que
perpetuasen su legado, y si al menos
fuesen desequilibradas melancólicas, dulces, no agresivas, más dispuestas al
suspiro o al silencio lánguido que al bocinazo destemplado o a la réplica
borde… pero de ésas no abundan y el destino, a las dos de esa cuerda que tuve
el gozo de conocer, me las arrebató pronto –al menos, me queda el consuelo de
saber que su distanciamiento fue por razones ajenas a mí-, sin dar tiempo
material a que la promisoria relación se asentase, a que sus melancolías
empapadas de silencios –benditos silencios telepáticos, tan orientales,
quintaesencia de la complicidad y antimateria de la ¿inteligencia? entendida
como neurorrea, logorrea,
verborrea… ese sabidillismo molieresco
tan irritante por competitivo- arropasen mis bajonazos ateridos de orfandad
alienígena). Me han deseado pero ¿de qué manera? Desde el impulso de propiedad
(soy su adquisición: luego tienen todos los derechos sobre mí –dada mi
precariedad económica tirando a irreversible, estoy condenado a una posición de
dependencia, la cual, desde el prisma hayekiano del tanto tienes tanto vales que hoy
impregna todos los talantes, por muy inquietorros que
se pretendan, me condena a ser visto siempre como loser excéntrico y disfuncional,
nunca como creador inconformista necesitado de apoyo material-). Me han deseado
desde la violación contumaz de mi yo y de mis prioridades (sólo les interesa El
Zurdo que ellas previamente se han construido en sus mentes cuadriculadas). Me han
deseado desde la exigencia de que deje el cerebro (ese cerebro mío, lleno siempre de puñeterías) en el recibidor
(ni se me ocurra asomarlo por el dormitorio -o, todo lo más, bien aherrojado y
con bozal, en plan Lecter-): desde la completa
disociación de mi físico respecto a esa mala cabeza rica en demonios de la
perversidad que siempre ha acabado por
meterme en problemas. ¿Mis neuronas anómalas? sólo
como ornato y en dosis inocuas (lo justo para amenizar la anécdota sin
conjurar peligrosamente
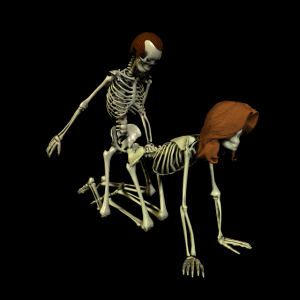
Y ahí está la condenada paradoja, cuando uno pasa
de pura casa inteligente a puro androide de compañía: al minuto cero, la
maltrecha autoestima se esponja halagada con el contraste de situaciones que
parece poner fin a una rutina de soledades; al minuto cero coma cinco, el
esponjamiento se vuelve preocupación; al minuto uno, la autoestima se siente no
ya preocupada, sino insultada; después, resignada y vacía; finalmente, añorando
volver a la vieja abstracción neuronal, la mente/casa/confesionario/sumidero de
confidencias y reflexiones de altura, condición incompleta pero menos dolorosa
(siempre duele menos que obvien tu cuerpo a que desprecien tu espíritu y lo
arrojen al armario de la limpieza). Nunca me invitarán a d-i-a-l-o-g-a-r en la
cama: más bien lo contrario, me mandarán callar a la primera de cambio o, todo
lo más, a ejercer de partner discreto para algún desmelene psicodramático
(al tener disposición para ello por mi infancia troquelada bajo la impronta
materna, enseguida se me pilla el punto –aunque
también es cierto que, cuanto más me acerco a la vejez, menos paciencia tengo
para aguantar determinadas situaciones cul de sac, que percibo como bucles, como viajes a ninguna
parte-). Conclusión: nadie hace el amor con una casa inteligente, ergo nadie
quiere compartir (afable, mimosamente, sin pavoneos exhibicionistas) secretos
del corazón y agudas observaciones con el vibrador vacío de neuronas al que se
folla. Quizás en otra época la afinidad de espíritu y el deseo carnal pudieron
retroalimentarse. Ahora no. He de asumirlo de una vez, dejar de romperme los
cuernos contra esa disyuntiva insuperable y ¿adaptarme? a las circunstancias. Ojalá con la inminente decrepitud física ya no desee a las
mujeres por
decir cosas que considero interesantes y así no acabaré enredado con
aquellas otras que juegan a desearme a pesar de mí mismo. O, qué diantres, lo mismo encuentro al final la cabeza de chorlito
a mi medida.
