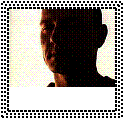¿Por qué buscais la felicidad, oh, mortales, fuera de vosotros mismos?
(BOECIO)
Asomado
a un paisaje donde no se te permite la entrada, por un momento sientes con
certeza lacerante que allí deberías haber nacido y, en tal caso, nunca deberías
haber salido de ese lugar.
Eres
quien crees ser. Ahora sí, tras cruzar el espejo que te mostró cómo te ven los
otros.
Ese
día pudo haber sido el último: así lo fue para tu creador.
Pero
fue tu primer día: así también lo hubo sido para mí.
Te
arrancaste la cariada muela del ego, fundiendo tu identidad con el Todo hasta
quedar limpio de límites (y, con ello, de tentaciones fatuas de transgredir
esos límites).
Veneras
el horizonte, aquello a lo que te diriges pero que nunca llegarás a ser. Como
un animal antiguo y presuntamente elemental.
Desprecias
los lastres que te alejaron de tu ser. Escupes sobre las sirenas. El
sufrimiento te inmuniza cada día un poco más contra su canto.
Vas
recuperando al que fuiste y del que te alejaste cuando creías ser y no eras.
Dejas
por reclamo la imagen hueca del espejo, la que ven los otros, la que se
difumina en tanto la distancia se reduce y, con la distancia, la otredad. El
cascarón de la crisálida que muy poca gente puede trascender al encontrarse
contigo.

La
conciencia de vivir en una época que no te corresponde.
Entre
unas gentes que no te corresponden.
Amorfos
(sin geometría).
Profanos
(sin teología).
Anormales
empeñados en imitar las normas de quienes previamente los excluyeron.
Ellos,
que te empujaron con sus vetos al ocio forzado, te reprochan ahora tu vida de
ocioso y esperan les vendas tu dignidad a cambio de recuperar tu puesto en la
cadena de montaje existencial.
Te
ofrecen un puesto junto a los otros desechos, pero antes debes prestarte a la
iniciación del novato.
¿Quién
te crees que eres?
Es
la pregunta que una y otra vez te formulan, sorprendidos por tu negativa.
Tu
actitud les crispa y envuelven su inquietud creciente con burlas. Pero el
paquete resultante siempre tendrá más de paquete-bomba que de artículo de broma.
Nadie
les irrita como tú.
Eso
quizás indique algo.
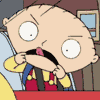
Recuerdas,
en sueños o en momentáneos trances, el fugaz reflejo de la felicidad, de la
plenitud de ser, buceando placenteramente en la edad de la inocencia.
El
autoerotismo no es para ti sino una forma de oración. La más antigua.
Rezas
ante la tumba de tu perro.
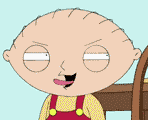
Transversalizaste
con Myrna. Fuisteis la pinza justiciera que trituró filisteos.
Pero
su frenesí subversivo de almizcleños e insatisfechos efluvios acabó por
levantarte un principio de jaqueca.
Tú
buscabas la Subversión Mayúscula contra lo vigente, geométrica, teológica, y
ella sólo te ofrecía caos, sin darse cuenta de que sus esfuerzos contestatarios
no eran sino el anticipo de la inminente entropía consensuada.
Del
último traje que vestirá el establishment antes de petar, cuando ineptos
lideren a abúlicos, en un escenario holográfico, ameboide, irreal, donde en su
recta final sólo la muerte y el horror pueden hacer que recuperemos la armonía,
que volvamos a ser sólidos, tangibles, corpóreos, que sangremos y lloremos y
temblemos gozosamente entonando un redentor De Profundis.
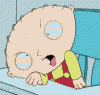
La
multitud vermiforme te importuna, te chantajea, te mira con insolencia, te
empuja, te acosa para luego ignorarte cuando, harto ya, le plantas cara y
esbozas una posibilidad de diálogo.
Los
subseres se te cuelan por el esófago y te dificultan la digestión atorando tu
válvula.
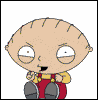
La
familia te considera un tarado no por tus actos anómalas sino (precisión
importante) por la escasa rentabilidad que sacas a dichos actos.
Con lo bien que quedarías en un reality show...
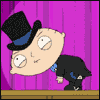
Arremetiendo
contra los gigantes que se camuflan en la irrelevancia de los molinos
mediáticos.
Te creíste una figura pública, capaz de incidir en la realidad con tus opiniones: nada más errado.
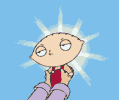
Sigues,
liberado de tu error, tratando de ser tú y no aquello que no te corresponde.
Y
descargas la tensión cerebral en orinales de papel anillado. Con bolígrafos de
punta fina.
Los
cuadernos se apilan alrededor de tu vértigo.
Pero
cada día tienes menos que decir. Tienes la sensación de repetirte.
Y
la creciente sospecha de que tras el espejo sólo hay futilidad.
Ves
esa ingente pirámide de cuadernos Gran Jefe ante su auténtico destino, la
trapería, donde compran papel al peso.
Y
te da miedo pensar qué harás cuando dejes de escribir.