AMANECER CANÍBAL
por
Dildo de Odato
“Tomad
y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros
para el perdón de los pecados”.
(Jesucristo)
Buey Kobe, canguro, caballo, jabalí, antílope
rojo, vaca, avestruz... Aunque en general soy más de pescado que de carne, por
mi estómago han pasado infinidad de especies animales. Sin embargo, tengo una
espinita clavada: jamás he degustado carne humana. Y eso que, hace poco, en
Berlín, traté de localizar el Flime, restaurante brasileño donde, al parecer,
disponen de una suculenta carta elaborada con carne humana donada por
voluntarios, a los que el restaurante paga los gastos sanitarios. No pudo ser.
Además, comer la carne así, ya preparada y sin conocer a su propietario o
propietaria, no sería lo mismo. Lo suyo es zamparse a alguien que te resulte
apetitoso e interesante. Porque, más allá del sexo, la glotonería o la
tradición, el canibalismo es la forma más extrema de poseer a alguien y, como
bien dijo Dalí, “una de las
manifestaciones más evidentes de la ternura”. Por lo visto, el pintor
catalán soñaba con empequeñecer a Gala para tragársela como una oliva. ¿Y a
quién no le gustaría comerse a su amada, fundirse con ella para siempre? Pero
el canibalismo que impera en esta época terminal no es pasional ni guerrero ni
alimenticio ni (siquiera) patológico, sino zombie. De hecho, en los últimos
tiempos hemos asistido a una auténtica ola de mordiscos. Parte de la culpa la
tiene el Cloud 9 o “sales de baño”,
una sustancia que los medios sensacionalistas (valga la redundancia) se han
apresurado a rebautizar como “la droga
caníbal” aunque, en realidad, sólo tres individuos mutaron en zombies
antropófagos tras ingerirla: Charles Baker, de Manatee (Florida), que mordió a
un tipo en el brazo arrancándole un trozo de carne; Rudy Eugene, el caníbal de
Miami, que devoró el 75% del rostro de un mendigo; y Carl Jacquneaux, de
Louisiana, que comió parte de la cara de su vecino. Obviando estos casos
recientes, que aún parpadean en nuestra memoria de pez ciberespacial, vamos a
repasar las hazañas gastronómicas de otros caníbales pasados y presentes, en un
pequeño y subjetivo catálogo de antropófagos notables, desde nuestros días
hasta la prehistoria, en orden cronológico inverso. Para aderezar esta gran comilona,
recomiendo la música de Arktau Eos, dúo finlandés que toca "dark ritual
ambient" con huesos animales y humanos y objetos de madera y metal. Buen
provecho.
Los
yanomanis. Esta tribu
amazónica, habitante de la cuenca que hay entre Venezuela y Brasil, aún hoy
vive en chozas y conserva sus ritos milenarios. Uno de ellos, de carácter
fúnebre, consiste en comerse las cenizas y los huesos molidos de sus muertos.
Así, cuando fallece un ser querido, se le incinera y se dejan enfriar sus
cenizas, que se retiran con solemnidad. Luego, se recogen los huesos y los
dientes y se depositan en un tronco hueco. Un amigo o pariente del finado los
tritura con un palo robusto y el polvo resultante se pone sobre una hoja y se
deposita en unas calabazas en las que se ha hecho una pequeña abertura. El
polvo y las cenizas que quedan en el tronco hueco se mezclan con sopa de
plátano maduro y el brebaje resultante es bebido mientras los familiares y
amigos congregados dan alaridos recordando al difunto, lloran a lágrima viva y
se tiran de los pelos hasta arrancárselos. Las calabazas que contienen los
restos humanos (que ellos llaman “madohe”)
son rellenadas con plumas blancas, cerradas y almacenadas en el tejado
familiar. En una segunda ceremonia, también asisten familiares y amigos de
otros poblados a beber el brebaje necrófago, tras lo cual se celebra un gran
banquete.
Todo esto, si los muertos son adultos
fallecidos por muerte natural, porque a los cadáveres de los niños sólo se los
comen los padres. Si se trata de guerreros caídos, las cenizas se las comen las
mujeres la víspera del combate que vengará su muerte.
Y cuando mueren varias personas a la vez
(durante una epidemia o una gran guerra, por poner dos ejemplos) los cuerpos se
envuelven todos en cortezas y madera, se llevan a la selva y se colocan en los
árboles. Una vez se han descompuesto, se separan los huesos de la carne, se
queman y se guardan las cenizas en calabazas que se comerán a lo largo del año.

Issei
Sagawa. Erase una vez un
pijo japonés que medía metro y medio de altura y tenía pinta de no ser capaz de
matar ni una mosca. Hijo del acaudalado presidente de Kurita Water Industries,
Issei se fue a París en 1977 para estudiar literatura moderna en
La gran comilona continuó a la mañana
siguiente: Issei se desayunó un brazo de la chica y, de postre, intentó comerse
su ano, después de recortarlo, pero el olor a caca hizo que lo escupiera.
Contrariado, calentó aceite en una sartén y frió el ano, pero como seguía
apestando volvió a colocarlo en el cadáver, que ya estaba lleno de moscas. Al
ver a los insectos revoloteando sobre el cuerpo de la chica, Sagawa dio por
terminado el festín, así que agarró un hacha, descuartizó a la chica y metió
los trozos en un par de maletas que después tiró en la calle, entre unos
arbustos.
Poco tiempo después, Issei fue descubierto y
encerrado, pero su influyente progenitor consiguió reducir su pena al mínimo.
Además, los nipones no ven tan mal el canibalismo como los Occidentales; al fin
y al cabo, los soldados se comieron a cientos de prisioneros aliados en
Tras alcanzar el éxito material, a Issei sólo
le queda encontrar a una chica que esté dispuesta a hacer con él lo mismo que
él hizo con Renée: “Soy un tipo feo y
bajito. Me gusta la gente fuerte y robusta, sobre todo si son mujeres guapas. Y
en mi cabeza comer y ser comido es lo mismo. No me importaría que me comiese
una mujer siempre que fuese joven y atractiva”. Suerte.

Armin
Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. Dicen que en Internet puedes conseguir cualquier cosa...
por rara que sea. Y Armin Meiwes (un informático tímido y eficiente que había
pasado una infancia y juventud totalmente dominado por una madre peor que la de
Norman Bates) quería catar la carne humana. La idea le obsesionaba desde que, a
los 14 años, una amiga suya le regaló una muñeca y él se la zampó. Y se
intensificó con su descubrimiento de
Tras las oportunas presentaciones (Bernd dijo
“Yo soy tu carne” y el caníbal le
respondió “Yo soy Armin”), la pareja
se pasó horas charlando, en el transcurso de las cuales Jürgen se tomó 20
pastillas para dormir, dos botellas de jarabe para la tos y media botella de
whisky. En un momento dado, le pidió a su amigo que lo castrara. Dicho y hecho:
Meiwes trató de arrancarle el pene a Jürgen con los dientes, pero sólo
consiguió desgarrarlo, entre los gritos de dolor de su dueño. Por fin, con la
ayuda de un cuchillo, amputó el pene y lo frió con sal, pimienta y ajo. Los dos
amigos se sentaron a la mesa y compartieron el singular plato, aunque Jürgen se
quejó de la dureza de la carne, que achacó a la incompetencia culinaria de su
amigo.
Después de este pequeño y fálico aperitivo,
Meiwes metió a Jürgen en la bañera durante 10 horas, que el joven pasó a
caballo entre la razón y el sueño. Entonces, ambos acordaron que era el momento
de la verdad: Meiwes mató a su amigo con un cuchillo de cocina, descuartizó el
cadáver, enterró algunos trozos en el jardín y guardó la mayor parte de las
tajadas en el congelador, mientras grababa en video todo el proceso.
La carne de Jürgen duró varios meses, pero
cuando se le empezó a acabar, Meiwes puso otro anuncio en Internet, jactándose
de su hazaña y buscando un nuevo “donante”...
con tan mala pata que un estudiante austríaco leyó sus textos, lo denunció y el
caníbal fue detenido por la policía.
Los jueces se volvieron locos con este caso,
puesto que la víctima se había dejado comer voluntariamente y el canibalismo no
es delito en Alemania. Sea como sea, en 2006 Meiwes fue condenado a cadena
perpetua por asesinato y por perturbar la paz de los muertos, en una sentencia
tan polémica como todo lo que rodeó a este suceso. No en vano, “Grimm Love”, la
película dirigida por Martin Weisz basada en el gastro-romance de Meiwes y
Jürgen, se convirtió en el primer filme prohibido en Alemania desde
Como era de esperar, las bandas de AOR industrial
Marilyn Manson y Rammstein compondrían sendas canciones sobre la breve pero
intensa relación de esta extraña pareja.

Dorángel
Vargas, el Comegente. “Comer gente es como comer peras”. Sólo
por esta frase, lapidaria y surreal, el Caníbal de los Andes merecería pasar a
la historia de la antropofagia. Pero es que, además, Dorángel, un vagabundo
nacido en 1957 en una familia de agricultores, aportó su granito de arena al
recetario caníbal universal.
Tras desertar del arado y cosechar
antecedentes penales como ladrón de gallinas y pollinos, Dorángel descubrió las
delicias de la carne humana en 1995, cuando se comió a Cruz Baltazar Moreno.
Por ello, fue recluido en un instituto de rehabilitación psiquiátrica. Pero
pronto lo soltaron “por no representar ningún
peligro para la colectividad” y se puso a vivir debajo de un puente en los
alrededores del río Torbes, en el pueblo de Táriba, en las afueras de San
Cristóbal. Establecida su base de operaciones, entre noviembre de 1998 y enero
de 1999, Dorángel mató y devoró a una docena de personas, por lo menos.
El modus operandi de este caníbal era tan
artesanal como fascinante: con un tubo en forma de lanza cazaba a sus víctimas,
las descuartizaba, guardaba las partes más suculentas en botes y enterraba
pies, manos y cabezas. Curiosamente, Vargas sólo comía hombres, porque, según
confesaría más tarde, "saben recio,
como cochino salado, como jamón; da gusto comer un buen macho, las mujeres
saben dulce como quien come flores y te dejan el estómago flojo como si no hubieses
comido”. Sus objetivos prioritarios eran deportistas y obreros que
trabajaban en la orilla del río. Al no tener nevera para conservar la carne,
Dorángel se veía obligado a matar un par de tipos a la semana.
Para cocer la carne, el caníbal improvisaba
una cocinilla con un montón de piedras y una cacerola. Pese a su falta de
recursos, se las arreglaba para conseguir hierbas exóticas con las que aderezar
la carne.
En febrero de 1999 se descubrieron restos de
dos jóvenes por la zona del río. Al principio se pensó en que los responsables
podrían ser narcotraficantes o una secta satánica. Pero, tras un registro en la
“casa” de Dorángel, se descubrieron
varios recipientes con carne humana y vísceras listas para comer, además de
tres cabezas humanas y un montón de pies y manos. De vuelta en el manicomio,
los peritos lo examinaron y escribieron su sentencia: “Mantener recluido en centro cerrado bajo tratamiento siquiátrico por
irreversibilidad del cuadro (esquizofrenia paranoide)”. Y allí sigue hasta
nueva orden.
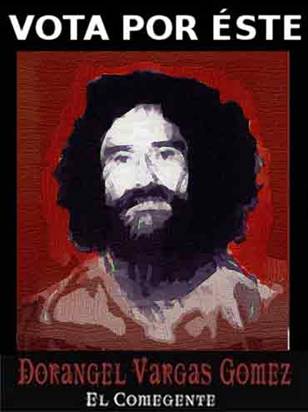
Nikolai
Sergei Dzhurmongaliev, “Colmillos de metal”. Aunque su apodo no le viene de sus hábitos antropofágos,
sino de un llamativo diente de plata, este modesto peón de albañil está
considerado como el indiscutible rey de los caníbales soviéticos. Y eso es
mucho decir, en un país donde el canibalismo se practicó de forma masiva tanto
en la década de 1930 como en el Sitio de Leningrado (1941), sentándose las
bases de una cocina caníbal soviética que Nikolai enriqueció con las recetas
populares de su pueblo, Alma-Alta (en Kazajistán, que por aquel entonces, años
80, aún formaba parte de
Según uno de los oficiales que llevó su caso,
la apariencia de “Colmillos de metal” es la de “un hombre absolutamente normal, afable y simpático”. Por eso, dejó
helados a propios y extraños con las revelaciones culinarias que hizo en el
interrogatorio policial: sonriente y ufano, confesó que el ingrediente secreto
de sus raviolis era “una rubia de ojos
azules” y que un par de chicas le proporcionaban carne suficiente para
subsistir durante siete días.
Ante esta tragicómica confesión, digna de un
guión de Bill Gaines, los jueces decidieron recluir al caníbal en un hospital
psiquiátrico, en donde permanecio hasta 1989, año en el que se escapó durante
un traslado. Las autoridades mantuvieron en secreto su fuga para que no
cundiera el pánico. Dos años después, volvió a ser capturado y devuelto a su
celda acolchada en el manicomio, donde continúa viviendo como un recluso afable
y bonachón que a veces (sólo a veces) se queja porque no le gusta la comida.

Andrei
Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov. En su más tierna infancia, durante una hambruna que azotó
su región natal (Rostov, en el sur de Rusia), el hermano de Andrei fue
secuestrado y devorado por unos campesinos. Este dato fue usado por los
psicólogos para explicar el germen de sus tendencias caníbales (un dato que,
por cierto, reciclaría Thomas Harris para construir el origen de Hannibal
Lecter, quien contempla, en plena Segunda Guerra Mundial, cómo unos soldados se
comen a su hermana).
Por otro lado, Andrei arrastró durante toda
su vida problemas de impotencia sexual, cosa que no le impidió casarse y tener
hijos. De carácter oscuro e introvertido, en 1973 empezó a trabajar de maestro,
pero su temperamento apocado provocaba que los niños se rieran de él y, en
ocasiones, llegaran a agredirle físicamente.
Seis años después, algo hizo clic en el
cerebro de Andrei que, ni corto ni perezoso, agarró a una niña de 9 años por la
calle, se la llevó a una cabaña y la apuñaló varias veces hasta eyacular. Con
esta primera víctima no hubo canibalismo, pero sí con la segunda, una chica de
17 años, a la que estranguló, eyaculó sobre su cadáver, le mordió la garganta,
cortó sus pechos y se comió los pezones. La carne tierna le encantó, y a partir
de entonces, casi siempre consumiría partes del cuerpo de sus víctimas tras
eyacular.
Su modus operandi era el siguiente: elegía
una mujer o un niño, lo apuñalaba entre 30 y 50 veces, seccionaba con los
dientes o con el cuchillo los pechos o pezones y, si eran hembras, extirpaba el
útero. Después les arrancaba los ojos porque, como confesaría en un
interrogatorio, “no podía soportar sus
miradas”; y, finalmente, comía las partes blandas de sus víctimas, ya que
le producía un “placer animal”
morder, masticar y tragar pezones y testículos.
Andrei volvió locas a las autoridades
soviéticas, que, aunque habían tenido más casos de canibalismo, se resistían a
admitir que tenían entre manos a un asesino en serie, algo que creían un
producto típicamente norteamericano. Pero cuando fue capturado y confesó todo,
no quedó ninguna duda: Andrei se había cargado y medio comido a unas 50
personas.
Fue ejecutado en 1994 de un tiro en la nuca.

Albert
Fish, el Ogro de Nueva York. Bajo
su aspecto de venerable anciano, de pelo y mostacho blanco, rostro enjuto y
ojos azules, se escondía un insaciable caníbal que, además, practicaba el
asesinato, la pedofilia, el sadismo, el masoquismo, la coprofagia y la
automutilación (el médico contó hasta 27 agujas introducidas en su escroto y
base del pene, algunas cerca del colon, el recto y la vejiga y varias ya
oxidadas). Pese a que no hubo problemas para que confesara, puesto que Fish
disfrutaba contando sus hazañas lúbricas, la policía nunca llegó a saber a
cuántas personas mató y devoró Fish, aunque se calcula que unas 400, la mayoría
niños negros, pobres o las dos cosas. Policías y psicólogos encanecieron al
escuchar las palabras que Fish escupía en sus caras, relamiéndose. Entre sus
confesiones más impactantes, destacaba una brutal sesión de sadismo y
canibalismo con un niño de cuatro años: “Lo
desnudé y até sus manos y pies y lo amordacé con un trapo sucio que cogí de la
basura. (...). Corté uno de mis cinturones por la mitad e hice seis tiras de
esas mitades. Con ellas le golpeé el trasero hasta que la sangre corrió. Le
corté las orejas y la nariz y le rajé la boca de oreja a oreja. Le saqué los
ojos. Entonces se murió. Le clavé un cuchillo en la barriga y puse mi boca en
su cuerpo y me bebí su sangre (...). Corté una parte de su trasero y me fui a
casa con mi comida. Lo que más me gustó fue la parte de su vientre. El culito
lo hice al horno y estaba de lo más tierno y sabroso. Luego hice un guisado con
las orejas, la nariz, trozos de la cara y el vientre... Estaba delicioso”.
Tras confesar 15 delitos, que eran los que
recordaba, Fish fue condenado a muerte en Sing Sing. Al conocer la sentencia,
exclamó: “¡Qué alegría morir en la silla
eléctrica! ¡Será el último escalofrío, uno de los pocos que todavía no he
probado!”.
En 1936 se ejecutó la sentencia pero la
primera descarga eléctrica no le hizo nada, pues las numerosas agujas que había
en sus genitales produjeron un cortocircuito.
A la segunda descarga, Albert Fish, el Ogro
de Nueva York, murió.

Nativos
de Nueva Guinea. Hasta
finales del siglo XX había infinidad de poblados antropófagos en esta isla
ubicada al norte de Australia. De hecho, en la actualidad todavía existen
ciertas tribus, como la de los Korowai, unas 3.000 personas que continúan
practicando el canibalismo, a pesar de la ocupación europea de la isla.
En Nueva Guinea, la carne humana se consume
hervida o asada en grandes hornos, aunque algunos miembros de las tribus la
prefieren cruda. La parte del cuerpo más apreciada por estos indígenas es el
pene, que asan sobre cenizas calientes, pero también les encantan los
testículos, la lengua, las manos, los pies, los senos, los intestinos, las
vísceras sólidas o la vulva. Los cerebros, extraídos a través de la base del
cráneo hervido, se consideran “bocatto di
cardinale”.
Cuando eran preguntados por su afición a la
carne humana, los nativos la calificaban de “deliciosa”,
y comparaban su sabor y su textura con la del cerdo, sólo que más delicada, con
lo cual podían comer mayores cantidades sin vomitar o tener ardor de estómago.
Cuando las naciones “civilizadas” se
repartieron Nueva Guinea, procesaron a varias tribus por canibalismo. J.H.P.
Murray, oficial superior de justicia de la isla, escribió en 1912: “Un nativo me preguntó por qué no debía
comer carne humana, no he sido capaz de darle una respuesta convincente”.
Después, cita la demoledora respuesta de un testigo por un proceso de
canibalismo: “Despedazamos los cadáveres
y los cocemos en una olla. Cocemos niños también. Los descuartizamos como a un
cerdo. Los comemos fríos o calientes. Primero comemos las piernas. Las comemos
porque son como peces. Tenemos peces en los arroyos y canguros en los prados,
pero los hombres son nuestro alimento real”.

Los
tupinambá. Nación indígena
brasileña siempre envuelta en sangrientas batallas, ya fueran entre las
distintas tribus de la propia nación o contra sus odiados invasores
portugueses. Los nativos devoraban a sus prisioneros de guerra en rituales
antropofágicos para vengar a sus muertos y así aplacar a sus espíritus
inquietos, que exigían sangre.
Tras una incursión, cortaban la cabeza y los
genitales a sus enemigos muertos y llevaban a los prisioneros al poblado. Todos
eran devorados. Primero, los hombres, que duraban sólo unos días. A las
mujeres, las usaban de barraganas durante algún tiempo y cuando se cansaban de
fornicar con ellas se las zampaban. Y si alguna de ellas engendraba un hijo
fruto de las cópulas forzadas, jamás era aceptado por la tribu, sino que era
también devorado.
Hans Staden de Honberg, aventurero que se
enroló en un barco portugués, fue capturado por los tupinambás en 1554 y,
gracias a su ingenio y a su buena suerte, fue uno de los pocos que vivió para
contarlo. Así describió las hazañas culinarias de esta tribu: “Le descargan un golpe en la nuca al
prisionero, los sesos saltan e inmediatamente las mujeres cogen el cuerpo, lo
arrastran hacia el fuego, lo raspan hasta que queda bien blanco y le meten un
palito por detrás, para que nada se les escape. Una vez desollado, un hombre lo
coge y le corta las piernas por encima de las rodillas, y también los brazos.
(...) Después le abren los costados, separan el espaldar de la parte delantera
y se lo reparten; pero las mujeres guardan los intestinos, los hierven y del
caldo hacen una sopa que se llama “Mingau”, que se beben ellas y los niños. Se
comen los intestinos y también la carne de la cabeza; los sesos, la lengua y
todo lo demás son para las criaturas”.
En la segunda mitad del siglo XVI, los
portugueses arrasaron gran parte de las aldeas tupinambá. Sólo se salvaron los
que se enmontaron en la selva y los que se integraron entre los colonos de
Ubatuba, una zona hoy convertida en meca turística muy frecuentada por los
aficionados al surf.

Los
maorís. Pueblo de guerreros
con religiones animistas y chamánicas, que llegó a las islas de Nueva Zelanda,
en el océano Pacífico sur, procedente de islas norteñas como Tongatapu o
Rarotonga. Más que una costumbre gastronómica, el canibalismo maorí era un
antiguo ritual guerrero; no en vano, este pueblo sólo devoraba a sus enemigos
muertos y la sola idea de comerse a sus conocidos (vivos o muertos) les
repugnaba, si bien no eran tan selectos como los guaraníes, que sólo comían a
sus enemigos más valientes y selectos para absorber su energía, en un acto
sagrado de repercusión cósmica profundamente ritualizado.
El doctor Félix Maynard, cirujano a bordo del
ballenero “Asia”, de pesca en el Pacífico Sur entre 1839 y 1841, redactó un
diario que, reescrito por Alejandro Dumas, fue publicado bajo el título de “Les
baleiniers chez les Maoris de Nouevelle-Zélande”. En este libro, uno de los
indígenas expone, con lógica aplastante, los motivos del canibalismo maorí: “Los peces del mar se comen unos a otros. El
pez grande se come a los pequeños, los pequeños se comen a los insectos; los
perros comen hombres y los hombres comen perros, mientras que los perros se
comen entre sí; finalmente, los dioses devoran a otros dioses. ¿Por qué, entre
enemigos, no deberíamos comernos?”. Los enemigos a los que se devoraba eran
llamados “Pescados de Tu”, es decir, “víctimas del Dios de
Tras una batalla, los maorís descuartizaban a
sus enemigos, reservando uno de ellos para ofrecérselo en rito sagrado al Dios
de
De entre sus prisioneros sólo se salvaban los
llamados “toenga kainga”, es decir, “restos del festín”: individuos que, al
no ser buenos para comer, eran utilizados como esclavos.
Las tribus maoís vivían tan tranquilas,
peleándose y devorándose entre ellas... hasta que llegaron los europeos y
empezaron a meter mano en sus conflictos. Como siempre suele ocurrir, la
catástrofe empezó con la llegada de los misioneros a sus territorios, apoyada
por el jefe guerrero de los Ngapuhi que, a cambio, recibió regalos del rey de
Inglaterra. Regalos que cambió por mosquetes. Progresivamente, las otras tribus
también se armaron, pues los coleccionistas ingleses les cambiaban mosquetes
por cabezas momificadas. ¿Resultado? El número de bajas en las batallas maoíes se
multiplicó: las llamadas “Guerras de los mosquetes” se cobraron unas 20.000
víctimas.
Con los nativos diezmados, en 1840 se firmó
el tratado de Waitangi, que supuso un violento proceso de expropiación de
tierras. Los británicos exterminaron la cultura maorí e implantaron por la
fuerza el lenguaje, la religión y las costumbres europeas. Y la población
indígena fue masacrada por las enfermedades importadas, el alcohol y los
ataques de los colonos.
Hoy, los maorís son una minoría que malvive
marginada en su propio territorio. Cada vez en mayor proporción, los jóvenes
emigran a las grandes ciudades para esclavizarse por cuatro perras en “trabajos basura”.
Ya lo predijo a finales del siglo XIX el
eminente taxidermista, ornitólogo, naturalista y coleccionista austríaco
Anderas Reischek, cuando abandonó Nueva Zelanda: “Lo que el canibalismo no había conseguido aniquilar durante siglos, lo
consiguió la civilización europea casi en el tiempo medio de vida de un hombre”.

Nuestros
ancestros. “Hay extensas evidencias antropológicas de
que el canibalismo no es sólo una extravagancia que se produjo en ciertas
culturas tribales”, afirma el neurólogo inglés John Collinge, del
University College de Londres. Analizando evidencias tan indiscutibles como
deposiciones humanas fosilizadas o huesos de Neanderthal con cortes y huellas
de quemaduras, Collinge llegó a la conclusión de que en un pasado muy remoto,
situado por los genetistas hace 500.000 años, la carne humana formó parte de la
dieta de nuestros ancestros.
Está demostrado que en Europa y en
Norteamérica se practicó un canibalismo que no fue producto de una hambruna y
carecía de cualquier intención ritual, sino lo que se ha denominado como “canibalismo gastronómico ancestral”,
practicado ya por el Homo Antecessor, la especie homínida más antigua de Europa
con una antigüedad de más de un millón de años.Esto ya lo sabían hace tiempo
los palentólogos y lo intuían los antropólogos, fascinados por las costumbres
antropófagas de 15 especies de primates, tan próximos ellos al ser humano desde
el punto de vista biológico. Los chimpancés, con los que compartimos un 99% de
genes, son caníbales en determinadas circunstancias: cuando la comida escasea,
matan y devoran a otros ejemplares más jóvenes con los que no guardan parentesco
para asegurar que su propia descendencia disponga de más alimentos.
No sería raro, pues, que, en un futuro
próximo, tan alejados del antropófago tribal como del patológico, los seres
humanos asistiéramos a un nuevo amanecer caníbal por motivos puramente
prácticos. Con el mundo superpoblado de especímenes humanos y el resto de los
animales y plantas en vías de extinción, llegará un momento que, como ya se
apuntó en ciertas antiutopías fantacientíficas (como, sin ir más lejos, el
filme “Soylent Green”) no nos quede otra que comernos los unos a los otros. En
ese momento, tal vez tengamos al fin la oportunidad de catar carne humana y
comprobar si es tan jugosa y porcina como decían los viejos habitante de Nueva
Guinea.
LECTER’S BULL(i)SHIT (lecturas complementarias)
