
un
cursillo de gastronomía herética por vuestra webmaitresse
preferida
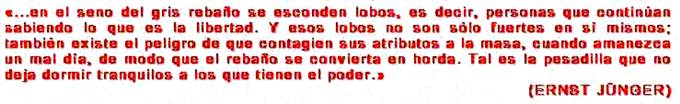
Yo soy una chica feliz, bastante realizada. Como Wednesday Addams, he vivido en
total armonía dentro de un entorno anómalo según los criterios del exterior.
Han sido otras personas -mis ancestros, igual que los de Wednesday-
quienes han sufrido por mí durante siglos -persecución, caza, acoso, hostilidad, en suma, por parte de los
llamados «normales»-: eso ha dado a su condición mutante mucha más sabiduría,
fuerza, entraña diabólica -esto es, angélica: siempre, cuando se habla de
diablos, se está hablando de ángeles, como cuando se habla de Gilles, siempre ha de hablarse de Juana-.
Lecter me atrae, más que
desde la admiración, por afinidad: tengo parientes -incluido mi padre- con algo
-con mucho- del buen doctor. Aplaudo a quien se le ocurrió la idea de elegir a
Sir Anthony Hopkins para encarnarlo porque nadie podría haberlo hecho mejor y
porque, a partir de Hopkins -es decir, en la adaptación cinematográfica de «The silence of the lambs» y en la novela «Hannibal»-, Lecter crece hasta
adquirir una grandeza seguramente no buscada en su momento -aunque aceptada
después, como se ha visto- por su creador Thomas Harris, quien, antes de
alumbrar a HL, había debutado como novelista con el panfleto políticamente
correcto «Black sunday» -recuerdo mis noches de
lujuria adolescente a costa de la terrorista germanoárabe
con rasgos de Marthe Keller,
aunque yo siempre le encajé la dulce cara de torta de la suicidada Meinhoff, «walkyria roja»
como diría Fernando, y tan parecida en sus facciones y carisma a Verouschka, la prima segunda de mi padre, muerta durante la
guerra en Afganistan y a quien Eduard
Limonov dedicó una elogiosa mención en una de sus
crónicas recordando su apodo, «la leona»-.
Mi padre, durante su larga estadía en los servicios soviéticos,
había interiorizado como nadie en el mundo carcelario, en las clínicas
psiquiátricas, en las investigaciones paranormales con sujetos «socialmente
irrecuperables»: confesión y tortura, mística y antropofagia, piedad y la
más salvaje depredación, todo profundamente unido e imposible de disociar -como
en un tópico de Dostoievsky-. Hasta que no descubrió
a Kurtz y a Travis, el cine
occidental le fastidiaba por su superficialidad: «siempre con los buenos y
los malos a cuestas: qué estupidez... Y qué hipocresía: como si Occidente no
tuviese una realidad completamente distinta de esos cuentos para niños
retardados -si lo sabré yo, que vengo del pozo de los secretos-... La sangre
vertida por Rusia, al menos, es consecuente y jamás nuestros verdugos, ni los
rojos ni los blancos, pretendieron dárselas de víctimas».
Por supuesto, hacía sus excepciones. Orson
Welles: gustaba de ver una y otra vez «Mr Arkadin», «Touch of evil», «The trial», «The lady of Shangai», «The stranger», los fragmentos con Harry Lime en «The third man»
y, claro, «Citizen Kane»
-«parece ruso», solía decir-. Liliana Cavani:
más concretamente, las reflexiones de ésta sobre el fascismo en «Portiero di notte» y «La pelle»,
tan complejas y ausentes de tentaciones maniqueas, que, por mi parte, siempre
he asociado con dos novelas del argentino Abel Posse
-«Los demonios ocultos» y «El viajero de Agartha»-
llenas de cargas de profundidas, paralelas en su tono
al más ambicioso intento narrativo de Fernando, «La
canción del amor». Y le fascinaba el despego que imprimía a
sus papeles Robert Mitchum: «si alguna vez el cine
tuviese la descabellada idea de fijarse en Martin Venator,
Mitchum debería ser la opción: nadie como él puede
hacer de Anarca». O cierta película de Charles Bronson
-sin duda, la más extraña y la mejor de su carrera- titulada «The mekanik» -prefiero el
título que le dieron en España, «Fríamente, sin motivos personales»-: le
irritaba que un «medio compatriota» con tanto carisma desperdiciase su
vida haciendo caricaturescos bodrios «escritos por el Mossad».
O el cine negro francés de Jean Pierre Melville,
Henry Verneuil, José Giovanni... -un título totémico,
«Le samourai»-. Y, como era de esperar, Clint Eastwood le impresionó muy favorablemente: «Dirty Harry» y su protoentrega «Coogan's bluff», «The Eiger sanction»,
«The outlaw Josey Wales», «Hang'em high», sin olvidar el
título-fetiche de tía Ruthie, «Sudden
impact» -la siento susurrar en mi oído su «¿ves?
a los huevos, dispara siempre a los huevos» o cuando, sin poder reprimir
una mirada soñadora, me confesaba «qué adorables: me los tiraría a los tres,
hasta al bulldog mentecato»-...; en «Dirty
Harry» el uso que hace Scorpio de la retórica
sobre los derechos civiles para desacreditar a Callaghan
arrancaba a mi padre sonrisas sardónicas, recordando la campaña contra su
persona que varios disidentes pro/israelíes organizaron al comienzo de la
llamada «glasnost» acusándolo de brutalidad.-«"Brutalidad"
decían: han pasado diez años, los tipejos hoy son colonos, acaban de arrasar un
campo de refugiados y, a pesar de eso, con los mondongos palestinos
salpicándoles las trenzas, continúan su plañir contra "la tiranía
comunista" por si cae alguna indemnización... Al menos, los serbios,
cuando depredan, luego no vienen llorando. No aguanto a los llorones. Nunca lo
olvides, hija: sólo existe un pecado grave, el chantaje moral. Eres libre de
hacer lo que quieras, menos ir de víctima. Si te pisan, revuélvete, escapa o
muerde el freno esperando la revancha, pero no trates de explotar la situación
haciéndote la mártir: es la mayor de las indignidades»-. A Paul Newman le aficionó mi madre, quien, en sus momentos de
mayor fervor objetivista randiano, allá por los 60,
había hecho bandera de un film como «Luke Cool Hand» -me repetía, aludiendo
a los disidentes sionistas que habían atormentado a mi padre y a los exabruptos
antiisraelíes de éste: «Nunca caigas en la tentación del autoodio
por tu condición hebrea. No es esa condición la que ha hecho daño a tu padre y
él lo que ataca son posturas y actitudes muy concretas, ataque que yo comparto
al cien por cien. Lo comprenderás mejor si te haces la siguiente reflexión: hay
muy distintas maneras de vivir lo hebreo y no necesariamente uno ha de
comportarse ni parecerse a una caricatura de "Der Sturmer",
aunque, por desgracia, hoy no pocos tengan el pésimo gusto de tender a ello.
Por fortuna, siempre nos quedarán
Volviendo a sus diatribas antivictimistas,
desde esa perspectiva no es raro que disfrutase una enormidad cuando Lecter, en «The silence of the lambs», escapa cubierto con los despojos del policía al
que ha devorado haciéndose pasar por ese mismo policía: lo consideraba un
genial corte de mangas a toda esa verborrea. Siempre gustaba de repetir la
escena en el video y reía hasta saltársele las lágrimas. Mamá y yo nos
apretábamos contra su corpachón, ebrias de las feromonas que despedía su sudor
mezclado con la loción aftershave. Mientras, en la
cocina los sesitos de ternera -siempre sesitos cuando veíamos cine de extrema
violencia con connotaciones gastronómicas- ultimaban su rebozado en abundante
aceite.
Aunque suene a paradoja si tomamos en serio la ironía que Lecter lanza al policía italiano -ironía con la que hemos
abierto esta página y que ya se ha vuelto frase hecha como ocurrió en su
momento con el «Anda, alégrame el día» de «Sudden
impact»-, a tía Ruthie
le fascinaba la caballerosidad del buen doctor. Le impactó bastante la figura
de la body builder
Margot Verger cuando leyó «Hannibal» y
pronosticó, sin equivocarse, «verás cómo, cuando
hagan la película, a este personaje se lo cargan; es demasiado incómodo para la
actual censura hollywoodiense, especialmente su relación con Lecter...». Hacía mucho hincapié en que solamente
conocemos dos labores positivas de psicoanálisis lecteriano
y las dos tienen como objetivo mujeres -Starling y
Margot-. También pronosticaba que, plegándose a los criterios de la censura,
volverían a sacar el episodio del ataque a la enfermera ya mencionado en el
anterior libro -«una actitud hipócrita porque el ataque a la enfermera no
cuenta para empañar la caballerosidad del buen doctor: esa enfermera no es una
mujer, sino un símbolo de poder arbitrario, como

Debió ser por esas fechas cuando
escribí,
con su ayuda, este amago de cuento:
El obeso inquisidor yace en la bandeja listo para el horneo. Sus
nalgas brillan untadas con las pellas de manteca y sus gruesos labios se
pliegan en torno a una ciruela cárdena -imaginativa variante de la convencional
manzana-. Quitamos las gafas en prevención de que, al derretirse, el amargor
del plástico caramelizado nos pueda echar a perder la tarea. Unas Gnosiennes de Satie acompañan
nuestros pasos por la amplia cocina. La luz de la estancia, de orientación
cenital, modela las formas del sujeto y empapa la solería roja, blanca y negra.
Es indispensable que, con la adecuada mezcla de psicotropos
-naturales, nada de química: no estamos por la fast
food-, nuestro lechoncete
se dore sin perder la consciencia hasta el último momento -como las ranas
cocidas a fuego bajo-. Mantendremos una larga charla, escucharemos las
verdaderas motivaciones que le llevaron a desarrollar durante lustros su
irritante labor -motivaciones, de seguro, prosaicas, mecánicamente mercenarias,
sin sombra de idealismo, aunque tal vez innatas en la sintonía de su aspecto
con el tópico infantil del chivato de la clase, el alumno celador y demás
miserias propias de las rutinas burguesas de vigilancia y castigo, rutinas
ñoñas que harían vomitar al asceta Dzerzhinski-.
Finalmente, lo absolveremos de sus faltas en una morosa digestión.
Colirio de salvia para que no nos pierda de vista un solo instante y
sus ojos se vayan haciendo al calor con el suficiente aroma. Esta criatura
aburrida, mediocre y mezquina se transmuta en la metamorfosis secreta del
horno. Lo plúmbeo adquiere dorados mátices y sus
irritantes olores cotidianos -que tanto enervaron a los dogos argentinos de la
entrada- se subliman en perfumes vetados a nuestra memoria palatal desde siglos
-el más glotón de los soberanos Tudor y su hija Elizabeth probaron, en las
carnes de gentecillas caídas en desgracia, algunos de estos perfumes: por
cierto, tal vez sea momento de pasar de las Gnosiennes
a un acompañamiento más cercano a Peter Greenaway, en
discreto homenaje a la ubérrima y sudorosa semejanza con Helen Mirren de nuestra invitada, Leilah
Lotta Mautal, la vulpeja de
las arenas, buscada por crímenes contra
Leilah Lotta se
humedece los pechos con unas gotas de licor de grosella y permite -en sutil y
malicioso guiño a «Ben Hur»- que el lechoncete lacte, una vez deglutida la ciruela -es
imposible que un cochinillo vivo mantenga el ornamento frutal entre las fauces
sin resistir la tentación aperitiva: en fin, probaremos después del horneo con
una nectarina-. Animado por el detalle, nuestra piece
de resistance comienza a desgranar su sórdida retahila de hazañas inquisitoriales e intoxicadoras
de la opinión, sin olvidar -memoria privilegiada- el salario cobrado en cada
caso. Los grabados de la pared opuesta al horno -representando escenas del «Gulliver» de Swift- parecen
agitarse con el vaho cálido que lo llena todo. Los jugos de nuestro confidente
van chorreando desde su piel hasta el perol situado justo bajo la bandeja de
hornear, simultaneando esta labor con la elaboración del consomé que servirá de
entrante.
Los dogos argentinos han detectado los aromas y reaccionan con
aullidos melancólicos, como si se encontrasen a las puertas del Paraíso -en
actitud del todo opuesta a su anterior crispación-. Leilah
Lotta revolotea por la cocina y se acrecienta su
semejanza con Helen Mirren -ahora recreando
fotogramas de «Savage Messiah»-.
El objeto de nuestros desvelos va adquiriendo nuevas y lujuriosas coloraciones,
enardecido por el fuego del horno y por la lubricidad ambiente -Leilah Lotta y esta que lo es,
sin más atuendo que unos ridottos delantales y las inibizioni al vento,
nos hemos enzarzado en una batalla de profiteroles hasta cubrir nuestras carnes
y cabellos de empalagoso pringue con sabor a vainilla-. Ahora ya no insiste en
su currículum chisgarabís y, en un imprevisto quiebro, se ha puesto a recitar
fragmentos de leyendas medievales de cuya traducción se encargó antes de entrar
en las quintas parapoliciales.
Elfos, ondinas, hadas y duendes se cuelan por las rendijas y brincan
entre los vasares. El lechoncete, encendido cual
calabaza de Halloween, conjura imágenes míticas de un
mundo olvidado que un mal día decidió traicionar -por unos cuantos denarios- en
aras de la prosa panóptica y pesquisidora. Nosotras bailamos al ritmo de sus
arcanas cadencias. Los dogos continúan su acompañamiento.

El
tedio que producen los otros
A Fernando siempre le llamó la
atención la razón de los ataques de Lecter: el tedio.
Tras escuchar durante años monocordes vomitonas de gente irredenta a su propia
mediocridad, el paciente psiquiatra toma la decisión de abandonar su inútil
tarea de confesor sucedáneo para adentrarse en el escabroso campo de la
gastronomía caníbal. Fernando me dijo sentirse vengado en Lecter
como creador. Sin ser psicoanalista, también ha sentido el tedio al proyectar
una obra esperando llegar a presuntos afines, con quienes comulgar en Lo
Absoluto, y sólo encontrar consumidores, que devoran, digieren y cagan con una
facilidad pasmosa sin enterarse de nada y pidiendo más. Sylvia Plath, Vincent Van Gogh, Friedrich Nietzsche, Arthur
Rimbaud, Emily Brontë, Ted
Hughes, Juan Eduardo Cirlot, nombres todos bañados de
Misterio y de Riesgo, hoy son deglutidos, no seguidos ni amados ni
interiorizados. Valen tanto como la starlette más
biodegradable o como las novelas/basura del protagonista de «Misery» y, lo mismo que éste, quedan a merced de sujetos
que tratarán de adecuarlos a sus pequeños mundos negando toda dimensión que se
les escape. Las existencias trágicas y las muertes prematuras de tanto nombre
lleno de sentido giran en el vacío como un hilo musical para ambientar las
vidas liliputienses de miles y miles de neci@s. La
cabeza en el horno un día de Navidad, la pierna gangrenada a la vuelta del
Trópico, el desparrame de sesos una mañana más amarilla que las otras, han
acabado en peluches culturales para adornar dormitorios pijoprogres
de -ejem...- «jóvenes prodigiosos». La obra de
tanta ostra ilustre, el nácar elaborado capa a capa desde la más inabarcable
angustia, es considerado por sus consumidor@s
como producción en serie de la que exigen más, sin entender que, como las
líneas de la mano, cada creación es única e irrepetible en el transcurso de una
vida.
Hoy Van Gogh
no podría inspirar las «Memorias de Dirk Raspe»
como antesala de la muerte: lo más, un avispado montaje semiplagiario
a presentar en algún premio de indudable gancho crematístico. Según Fernando -y
mi tía Ruthie, por sus lazos apasionadamente íntimos
con cantautoras, le da la razón-, una obra de creación, como un país exótico,
solamente se concibe hoy desde la profanación y no, como en otras épocas, desde
el hallazgo. Una obra digna de considerarse algo más que un «producto»
debería ser tratada como un objeto de culto, como un milagro, o, si no, como
una amenaza, y provocar pasiones extremas: o quemada en la plaza pública o
venerada en lo más hondo del corazón; pero qué va, hoy se la seculariza, se la
relativiza, se la tolera, y, así, consumida, discutida, a veces
conservada museísticamente, va perdiendo día a día todo su sentido.
Los creadores que, en época como la
actual de condicionamientos industriales elevados a la máxima potencia, han
procurado funcionar con integridad, o bien han sido aplastados o han acabado
por envilecerse -«o muerto o albanés: no hay más platos en la carta»,
diría mi padre-: hoy el único creador puro es el destructor, el llamado «sociópata»,
aquel que toma la palabra a los surrealistas para ir más allá del simulacro, de
la patochada. Travis, imperfecto germen de dios, crea
cuando abandona las preguntas y se rasura la capacidad de conformarse con la
indignidad. Lecter, el Cristo adecuado a nuestro
tiempo, redime a los consumidores comiéndoselos. Ante la mera enunciación de un
concepto como «Hannibal Lecter»
-consumidor de consumidores- algunos espíritus, no sólo Fernando y mi tía Ruthie, nos sentimos reconfortados.
