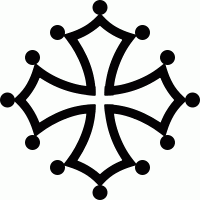1
«Lo que llamo Bronwyn, en poesía, es el centro del
“lugar” que, dentro de la muerte se prepara para resucitar; es lo que renace
eternamente.»
(JUAN EDUARDO CIRLOT)
Por volcados que nos podamos hallar en
nuestras realidades de pareja, no se pueden poner puertas a la imaginación y
(con excepciones rayanas en la sublimidad –si de de veras existen y no son mero
fruto de la hipocresía-) todos tenemos unos puntos de fuga, fiel reflejo de
nuestro más íntimo ser, donde ideales, conatos, amagos e insatisfacciones
tintan y hacen titilar el latido de nuestro ensueño.
En estos puntos de fuga, por lo
general (según he podido comprobar a través de conversaciones, lecturas,
visionado de películas, coloquios y basura televisiva –incluyo la publicidad-),
lo que abunda son las fantasías de dominación y manipulación: el esclavo nubio
(en ocasiones, rubio) de llamativos músculos y enhiesta verga, de natural manso
pero briosamente eficientísimo en las tareas
horizontales que se le encomiendan; la venus
neumática de recauchutada figura, a caballo entre la muñeca hinchable
y el balón de voleiplaya, siempre dispuesta tanto
para el rebote como para la penetración; la galga de cincelada fragilidad,
según el troquel impuesto por las pasarelas y la obsesión por la línea, de
contornos delicados pero una fiera en la cama; la nínfula
prepúber, alumna sumisa (al helénico modo) al tiempo
que caprichosa e implacable dominatrix, como exige el
guión nabokoviano; el sujeto peludo de esféricas
formas, con trazas de Bob Hoskins
y alma de presentador de “AQUI HAY TOMATE”, rico en hedores y halitoxis (tesoros para la pituitaria sumamente apreciados
en Chuecatown); el chaperito
barriobajero, violado una y otra vez con su consentimiento (esto es, doblemente
violado) por imperativos laborales, cuya virilidad (humillada ante las
exigencias del cliente) ruge sorda en su más profundo fondo pidiendo venganza (identitaria y de clase –siempre vigente la frase de Eduardo
Haro Ibars: “el deber de clase de todo chapero es matar a su cliente”-) y añadiendo así un
factor de riesgo a la situación...
 Lo tengo claro: la tira de anómalo
debo de ser porque en mis puntos de fuga jamás ha existido ni dominación ni
manipulación, sino ansias de comprensión y camaradería (los impulsos de
adoración y autodesprecio, ya felizmente superados,
datan de cuando mi autoestima no andaba muy allá y me sentía ante la criatura
deseada como el kippelizado J.F.
Sebastian frente a los replicantes), aquello que
decía Tom Hanks en «INSOMNIO
EN SEATTLE» a propósito del recuerdo sublimado de su esposa muerta («era
como estar en casa, pero una casa en la que nunca había estado antes»).
Desde siempre he sido consciente (no sólo racionalizando sino visceralizando, desde las tripas) de cómo la verdadera
Carne (si jugamos en el tablero de lo humano, claro –no hablo de relaciones
puramente zoófilas, más allá de las veleidades zoomórficas que algunos podamos tener al pensar en una
presencia femenina-) en principio fue Verbo. Antes de las caricias, de los
morreos o del metesaca está la conversación. El goce
con las palabras del otro, sin restricciones, sin condiciones, sin reticencias,
sin sobrellevarlas como algo eventualmente molesto (molesto por ajeno, porque
no nos atañe en nuestro tuétano, porque ya está el otro con sus cosas).
La adicción a escucharme en boca cercana (no como un espejo solipsista
–los bucles me aburren-, sino descubriendo, más allá de la explicitación
de la afinidad, intuiciones que me resulten formalmente nuevas pero
esencialmente propias –porque tú eres mi mejor yo y me completas, y yo
también te completo a ti: la frase del poeta Shelley
y lo dicho por el viudo Hanks son elementos de una
misma ecuación-). Confesión un tanto amielesca: no
recuerdo acto sexual que haya superado como experiencia placentera a ciertas
charlas con presencias deseables a quienes sentí (por un momento, o durante un
tiempo) profunda, gozosamente afines. Tal vez por ello el físico de alguien se
halle condicionado, para mi gusto, por su voz, y esta, a su vez, por las
palabras que pronuncie (también puede ocurrir que una voz sin físico visible me
resulte tremendamente sexy, caso de la mítica Jone
Miren del programa de Arguiñano; o que palabras en un
escrito de alguien cuyo físico y voz desconozco me provoquen una gran
excitación –desde luego, mucha más que la causada por una imagen al primer
vistazo-).
Lo tengo claro: la tira de anómalo
debo de ser porque en mis puntos de fuga jamás ha existido ni dominación ni
manipulación, sino ansias de comprensión y camaradería (los impulsos de
adoración y autodesprecio, ya felizmente superados,
datan de cuando mi autoestima no andaba muy allá y me sentía ante la criatura
deseada como el kippelizado J.F.
Sebastian frente a los replicantes), aquello que
decía Tom Hanks en «INSOMNIO
EN SEATTLE» a propósito del recuerdo sublimado de su esposa muerta («era
como estar en casa, pero una casa en la que nunca había estado antes»).
Desde siempre he sido consciente (no sólo racionalizando sino visceralizando, desde las tripas) de cómo la verdadera
Carne (si jugamos en el tablero de lo humano, claro –no hablo de relaciones
puramente zoófilas, más allá de las veleidades zoomórficas que algunos podamos tener al pensar en una
presencia femenina-) en principio fue Verbo. Antes de las caricias, de los
morreos o del metesaca está la conversación. El goce
con las palabras del otro, sin restricciones, sin condiciones, sin reticencias,
sin sobrellevarlas como algo eventualmente molesto (molesto por ajeno, porque
no nos atañe en nuestro tuétano, porque ya está el otro con sus cosas).
La adicción a escucharme en boca cercana (no como un espejo solipsista
–los bucles me aburren-, sino descubriendo, más allá de la explicitación
de la afinidad, intuiciones que me resulten formalmente nuevas pero
esencialmente propias –porque tú eres mi mejor yo y me completas, y yo
también te completo a ti: la frase del poeta Shelley
y lo dicho por el viudo Hanks son elementos de una
misma ecuación-). Confesión un tanto amielesca: no
recuerdo acto sexual que haya superado como experiencia placentera a ciertas
charlas con presencias deseables a quienes sentí (por un momento, o durante un
tiempo) profunda, gozosamente afines. Tal vez por ello el físico de alguien se
halle condicionado, para mi gusto, por su voz, y esta, a su vez, por las
palabras que pronuncie (también puede ocurrir que una voz sin físico visible me
resulte tremendamente sexy, caso de la mítica Jone
Miren del programa de Arguiñano; o que palabras en un
escrito de alguien cuyo físico y voz desconozco me provoquen una gran
excitación –desde luego, mucha más que la causada por una imagen al primer
vistazo-).
Mi ideal, mis conatos, mis amagos e
insatisfacciones carecen, por tanto, de músculos, de silicona, de cincelada
esbeltez, de velluda esfericidad, de hosca agresividad adolescente... No
obstante, aparte de palabras y de voces, existen unas imágenes recurrentes, con
algo de canónicas, que se han ido incorporando a mi memoria sentimental: así,
las gafas graduadas (fetichismo que se me despierta a partir de los últimos 90
con el descubrimiento de Simone Weil
–figura por la cual siento tanta simpatía intelectual como atracción física-,
pero que tal vez ya se encontrase latente en la imagen a medio sexuar de cierto compañero de clase de los primeros 70,
imagen que me empezó a rondar en sueños tanto diurnos como nocturnos desde
finales de los 80, y todavía más en la nebulosa presencia de la señorita Ana
María, mi profesora del parvulario, presencia angélica que compensaba aquellos
traumáticos primeros meses de convivencia con mi desaforada madre); así, el
contraste entre un cabello oscuro y una piel muy pálida (que me atrae tan
intensamente como me suele dejar indiferente su contrario, pelo rubio y piel
bronceada -aunque, a partir del descubrimiento de Anne
Heche, las rubias, eso sí, de piel muy blanca,
también me han empezado a llamar la atención y a no parecerme anodinas-); o
siempre me fijaré más en una nariz prominente, no importa si aguileña o
respingona, que en una menuda (salvo si hablamos de rostros extremoorientales
–o de rostros caucásicos que me los recuerden-, donde la nariz pequeñita puede
adquirir a mis ojos un acusado sex appeal –pero, ya digo, siempre asociada, de
manera directa o alusiva, a la raza amarilla-); empatizo
con un labio inferior y barbilla más bien esquivos (lo que yo llamo perfil
vulpino, cuyo ejemplo más paradigmático sería Rosanna
Arquette) tanto como me desagradan las caras de
cuchara (a lo Meryl Streep);
y mi idea de figura perfecta son unas carnes escasas a primera vista pero con
su punto de morbidez si se examinan de cerca...: todo ello no necesariamente
como un requisito formal (acabo de señalar la prioridad de la voz y las
palabras sobre toda fijación con determinado físico) sino como una metáfora de
su alma, de su idiosincrasia (esa voz, esas palabras, pueden conformar dicha
metáfora ante mis ojos no importa cuál sea el aspecto concreto de la mujer).
Una metáfora que me acompaña desde mi más tierna infancia, metáfora y ecuación
a partir del descubrimiento quasi simultáneo de Ligeia, Palas Atenea y Emma Peel,
amén de Audrey Hepburn.
Ligeia es la esencia perenne de la Conversación, de la Mujer Ilustrada
(inmanencia de palabras que se resuelve en sucesivas contingencias de físico y
de imagen; toda inmanencia es vampírica y por ello me
atrae, porque su voluntad de permanecer derrota al cambio insustancial).
Ilustrada en su más noble sentido: Gnóstica (Esotérica -tenebrosamente Sóphica, soterrada compañera de Adán y de Cristo-). Culpable
de transgresión, de herejía, de terrorismo
intelectual, de crímenes de opinión contra la humanidad. Antípoda de la
ilustración burguesa domesticada y lobotomizadora que
nos venden en su simulacro de independencia las mercenarias gárgolas que
escriben en EPS, ganan premios previamente tongados y
pontifican en los programas culturales de la 2. Antimateria de las sabidillas
de Moliere, de las petites libertines, quienes malviven las palabras como un bien
de consumo biodegradable. Pero también ajena a quienes, usando palabras en
abundancia, no son conscientes del tesoro que manejan y las sufren como una
rutinaria herramienta de trabajo de la cual desearían evadirse a la primera de
cambio. Tal vez sea esta frase del cuento de Poe la
que mejor defina mi apetito de Ligeia: «La intensidad
de pensamiento, de acción, de palabra, era posiblemente en ella un resultado, o
por lo menos un índice, de esa gigantesca voluntad que durante nuestras largas
relaciones no dejó de dar otras pruebas más numerosas y evidentes de su
existencia».
 Emma Peel
es la Conversación
hecha Acción, la Pluma
vuelta Pistola, la
Meditación transmutada en Katana,
de ahí sus intercambios de palabras con John Steed tan mínimos, tan aforísticos, por estar ya de vuelta
de tantas verbalizaciones (finalmente adivinadas en
mutua telepatía): frente a la sublimidad divina (la señora Peel
es Palas Atenea con estética op-art),
llena de Inteligencia (con I mayúscula), de LOS VENGADORES el destino me
regalaría muchos años después el titanismo juvenil de
«NATURAL BORN KILLERS», donde la locuacidad imparable de los comienzos se va
raleando en provecho de la acción, de la fusión sartriana
provocada por los ataques de los otros, de los enemigos, de los que conforman
la pareja como lo más intenso que puede ser una pareja, UN COMPLOT DE DOS
CONTRA EL MUNDO.
Emma Peel
es la Conversación
hecha Acción, la Pluma
vuelta Pistola, la
Meditación transmutada en Katana,
de ahí sus intercambios de palabras con John Steed tan mínimos, tan aforísticos, por estar ya de vuelta
de tantas verbalizaciones (finalmente adivinadas en
mutua telepatía): frente a la sublimidad divina (la señora Peel
es Palas Atenea con estética op-art),
llena de Inteligencia (con I mayúscula), de LOS VENGADORES el destino me
regalaría muchos años después el titanismo juvenil de
«NATURAL BORN KILLERS», donde la locuacidad imparable de los comienzos se va
raleando en provecho de la acción, de la fusión sartriana
provocada por los ataques de los otros, de los enemigos, de los que conforman
la pareja como lo más intenso que puede ser una pareja, UN COMPLOT DE DOS
CONTRA EL MUNDO.
Es singular paradoja el contraste
entre la científica Emma Peel y la iletrada Mallory Knox. Falso contraste: Mallory (como yo de manera semiconsciente señalaba en “LA CANCION DEL AMOR”
antes incluso de conocer el argumento de Tarantino)
será instruida por Emma en saberes oscuros. Su
incultura ávida de conocimientos se acoplará con la Inteligencia a mayor
gloria de la subversión anarca (desde la Administración pero
contra ésta, porque el mundo conformado por LOS VENGADORES es más grande que
lo usualmente llamado vida y supone lo
contrario de los adiestradores postmodernos de Nikita,
mezquinos celadores del Ultimo Hombre).
 En cuanto a la diosa del búho, la
descubrí en mis primeras lecturas mitológicas y, tras un primer interés por la
amazona Artemisa y su carcaj (¿quizás trasunto mítico de aquella chicarrona del parvulario que me tomó bajo su protección
contra las asechanzas del matón de la clase?) y un claro rechazo por Afrodita
(a quien siempre he visto como una mezcla de la Jezabel
bíblica –que sólo me producía un cierto tilín normaniano
al contemplarla defenestrada y devorada por los perros, tal cual aparecía en la
ilustración del tocho de Historia Sagrada- y de la
jovencita fácil pero no muy inteligente –a lo Sofía Mazagatos- que siempre he
visto como uno de los mayores símbolos del tedio), fue Palas Atenea quien me
regaló el perfecto equilibrio entre Pensamiento y Acción, la santa patrona de
la señora Peel, de Modesty Blaise y de todas las agentes femeninas de Inteligencia
(lógico de quien nació de la cabeza del dios de dioses), con gafas en el alma
(como las representaciones más clásicas de su mascota estigia),
con muchos libros en las alforjas de la memoria y un arma al cinto. A la diosa
Palas, cuando ensoñaba su encarnación, sólo se me ocurrió encajarle el rostro
de otra diosa: el de Greta Garbo, anguloso, de mirada
gloriosamente miope, de expresión subversiva por lo ausente, por lo ajena a las
miserias de un mundo abyecto que a algunos nos
resbala. Esta apoteosis ya la expresé en el poema que cerraba mi libro “MARY
ANN”.
En cuanto a la diosa del búho, la
descubrí en mis primeras lecturas mitológicas y, tras un primer interés por la
amazona Artemisa y su carcaj (¿quizás trasunto mítico de aquella chicarrona del parvulario que me tomó bajo su protección
contra las asechanzas del matón de la clase?) y un claro rechazo por Afrodita
(a quien siempre he visto como una mezcla de la Jezabel
bíblica –que sólo me producía un cierto tilín normaniano
al contemplarla defenestrada y devorada por los perros, tal cual aparecía en la
ilustración del tocho de Historia Sagrada- y de la
jovencita fácil pero no muy inteligente –a lo Sofía Mazagatos- que siempre he
visto como uno de los mayores símbolos del tedio), fue Palas Atenea quien me
regaló el perfecto equilibrio entre Pensamiento y Acción, la santa patrona de
la señora Peel, de Modesty Blaise y de todas las agentes femeninas de Inteligencia
(lógico de quien nació de la cabeza del dios de dioses), con gafas en el alma
(como las representaciones más clásicas de su mascota estigia),
con muchos libros en las alforjas de la memoria y un arma al cinto. A la diosa
Palas, cuando ensoñaba su encarnación, sólo se me ocurrió encajarle el rostro
de otra diosa: el de Greta Garbo, anguloso, de mirada
gloriosamente miope, de expresión subversiva por lo ausente, por lo ajena a las
miserias de un mundo abyecto que a algunos nos
resbala. Esta apoteosis ya la expresé en el poema que cerraba mi libro “MARY
ANN”.
 Con el tiempo la citada tríada me llevaría a buscar su aura en
diversos personajes de ficción así como en figuras que la actualidad me
deparaba. Actrices: aparte de la
Divina, está Claire Bloom (el troquel lo marcó, en su caso, la bibliotecaria de
«EL ESPIA QUE SURGIO DEL FRIO»), o Deborah Kerr (monja/institutriz de circunspecta apariencia pero
magmática en su interior, como bien sabía el astuto John
Huston cuando la llamó para la secuencia orgiástica
de «CASINO ROYALE»), o Sean Young (para mí siempre la
replicante de «BLADE RUNNER» -más grande que la vida, más carismática que las
hembras humanas- y también, fuera de la ficción, la Furia que intentó matar a la
esposa de su amante con vudú -¿se puede pedir algo más ligeiano?-),
o Joanne Whalley (esa
versión corregida y mejorada de Barbara Steele –esta última demasiado kistch
para mi gusto, con algo en sus facciones que no puedo dejar de asociar a Mr. Bean-), o Madeleine
Stowe (tan ortodoxamente poesca
–si nos atenemos a la descripción dada por el autor en el cuento de marras-), o
Anne Heche (la rubia más
anómala que se me ocurre), o toda la avalancha finisecular de jóvenes raritas,
como Christina Ricci (Wednesday Addams -su sombra
siempre la acompañará ante mis ojos-), Thora Birch («GHOST WORLD», «AMERICAN BEAUTY»), Wynona Ryder (sus caricaturas
neogóticas en «BITELCHUS» y «ESCUELA DE JOVENES ASESINOS» y, obviamente, haber
sido objeto de deseo draculino en la revisión de Coppola), Heather Matarazzo (apetitosa Wienerdog en
«WELCOME TO THE DOLLHOUSE») y la mejor de todas, Juliette
Lewis (arquetipo de –ya lo señalé- la iletrada
aprendiz de Ligeia –ese toque mansoniano
tanto en su expresión como en su concepto de personajes- y musa de lo anómalo
con tantas joyas en su haber -«NBK», «KALIFORNIA», «STRANGE DAYS», «EL CABO DEL
MIEDO»...-). Personajes de ficción literaria: la chaceliana
Leticia Valle (la única Lolita que realmente podría
interesarme –casi todas las jóvenes raritas antes mentadas ¿no son en el
fondo sino variaciones norteamericanas del lado más oscuro de la muchachita de
Valladolid?-), la chica/mandrágora de «LA MANSION DE LAS ROSAS»
(de Thomas Burnett Swann –sugerentísimo cruce céltico entre el carcaj de Artemisa y
el búho de Palas-), la Nadine Cross de «LA DANZA DE LA MUERTE» (de Stephen King –siempre la deseé
encarnada por Claire Bloom
hasta que volví a soñarla con las trazas de Madeleine
Stowe: no logro recordar quién hizo de ella en
aquella mediocre y pacata adaptación televisiva-), la Budur Peri
del «HELIOPOLIS» jungeriano, la Bronwyn
cirlotiana (con el físico ya incorporado de la joven Rosemary Forsyth) o esas figuras
cátaras (entre ficticias y reales) como Clemencia Isaura o Esclarmonde
de Foix, así como las criaturas descritas en el
cuento de Woody Allen «LA PUTA DE MENSA» (con las
que soñé tórridamente más de una vez y que se me antojan la única manera
concebible por mi parte de disfrutar la prostitución –dado el ambiente policíaco del cuento, también las relaciono, como supongo
lo hizo Allen al gestar su narración, con el
personaje encarnado por Dorothy Malone
en «EL SUEÑO ETERNO»-) y, claro, el cómic, los iconos marvelianos
de Madame Hydra y Mística (la más lograda traducción
dada en viñetas al arquetipo jungeriano del Anarca), amén de aquella fascinante criatura, Yocasta (inalcanzable y deseabílisima
a un tiempo, con sus carnes de titanio y su alma tierna de suave plumón –la
replicante encarnada por Sean Young tiene no poco que
ver en sus contradicciones con Yocasta: también recuerdo
en un episodio de «MAS ALLA DEL LIMITE» la romántica historia de un ginoide electrodoméstico que acaba enamorándose de su
propietario e intenta asesinar a la amante de éste, con una sospechosa
coincidencia en esta mezcla de circunstancias con las ficciones y realidades de
Sean Young-), y Modesty Blaise (en el primer nº de EL CORAZON DEL BOSQUE hablo largo y tendido de lo muy
intensamente –intensidad poesca- que me influyeron
estos personajes). Hoy sigo series como «CSI», «PROFILER» o «MENTES
CRIMINALES», entre otras razones, para poder deleitarme con nuevas criaturas
(no importa a qué lado de la ley se sitúen –lo anómalo es común a perseguidos y
a perseguidores, como ya dejaron claro los maniáticos CSI Gil Grissom y Ryan Wolfe o el jovencito supernerd
del equipo de Jason Gideon-)
que satisfagan mi apetito de Sophie Black, de Mujer Ilustrada (por ahora, sólo un hallazgo
redondo: la bebedora de deportistas reducidos a batido proteínico que
interpretó la desasosegadora Alicia Coppola en un episodio primerizo de «CSI LAS VEGAS»). En
cuanto a personajes de actualidad, mi educación sentimental va conformándose
durante unos años en que buena parte de la intensidad pensante/actuante que
destacaba en los media tenía rostro y formas de mujer (al punto que
hasta las putas, si querían sacar algo, debían mimetizarse con las estudiantes
y activistas, pues –excepción hecha de los gustos un poco anacrónicos de
Berlanga y Buñuel- los encajes y corsés no molaban
mucho en aquellos maravillosos años, prefiriéndose la tela vaquera y el cuero):
las antinovicias de la familia Manson,
la pantera Angela Davis, la
walkyria roja Ulrike Meinhoff, la castradora Valerie
Solanas (esa entrañable y martirizada jemer rouge del
feminismo), la iluminada
Eva Forest, las moiras del
SLA (incluida por un momento Patty Hearst –en su único momento de lucidez y lucimiento, no
como ahora, usada de juguete roto por John Waters-), las palestinas del FPLP (como aquella diosa de
las arenas, Leilah Jared),
la sesuda Julia Kristeva, la diablesa Magda Leticia, la provocadora Liliana Cavani
(cómplice de los mejores momentos de Visconti
-«MUERTE EN VENECIA», «CONFIDENCIAS», «LUDWIG»- y responsable ella misma de
interesantes enigmas -«PORTERO DE NOCHE», «LA PIEL» o «EL JUEGO DE RIPLEY, la mejor adaptación
a la pantalla del mutante highsmithiano-), las
primeras etarras, las italianas de BR y Potere Operaio (como Mara Cagol), la posesa Patti Smith, la negra honoraria Laura Nyro,
las diminutas vietnamitas con su pijama guerrillero, las feroces hormigas rojas
de la
Revolución Cultural...
Con el tiempo la citada tríada me llevaría a buscar su aura en
diversos personajes de ficción así como en figuras que la actualidad me
deparaba. Actrices: aparte de la
Divina, está Claire Bloom (el troquel lo marcó, en su caso, la bibliotecaria de
«EL ESPIA QUE SURGIO DEL FRIO»), o Deborah Kerr (monja/institutriz de circunspecta apariencia pero
magmática en su interior, como bien sabía el astuto John
Huston cuando la llamó para la secuencia orgiástica
de «CASINO ROYALE»), o Sean Young (para mí siempre la
replicante de «BLADE RUNNER» -más grande que la vida, más carismática que las
hembras humanas- y también, fuera de la ficción, la Furia que intentó matar a la
esposa de su amante con vudú -¿se puede pedir algo más ligeiano?-),
o Joanne Whalley (esa
versión corregida y mejorada de Barbara Steele –esta última demasiado kistch
para mi gusto, con algo en sus facciones que no puedo dejar de asociar a Mr. Bean-), o Madeleine
Stowe (tan ortodoxamente poesca
–si nos atenemos a la descripción dada por el autor en el cuento de marras-), o
Anne Heche (la rubia más
anómala que se me ocurre), o toda la avalancha finisecular de jóvenes raritas,
como Christina Ricci (Wednesday Addams -su sombra
siempre la acompañará ante mis ojos-), Thora Birch («GHOST WORLD», «AMERICAN BEAUTY»), Wynona Ryder (sus caricaturas
neogóticas en «BITELCHUS» y «ESCUELA DE JOVENES ASESINOS» y, obviamente, haber
sido objeto de deseo draculino en la revisión de Coppola), Heather Matarazzo (apetitosa Wienerdog en
«WELCOME TO THE DOLLHOUSE») y la mejor de todas, Juliette
Lewis (arquetipo de –ya lo señalé- la iletrada
aprendiz de Ligeia –ese toque mansoniano
tanto en su expresión como en su concepto de personajes- y musa de lo anómalo
con tantas joyas en su haber -«NBK», «KALIFORNIA», «STRANGE DAYS», «EL CABO DEL
MIEDO»...-). Personajes de ficción literaria: la chaceliana
Leticia Valle (la única Lolita que realmente podría
interesarme –casi todas las jóvenes raritas antes mentadas ¿no son en el
fondo sino variaciones norteamericanas del lado más oscuro de la muchachita de
Valladolid?-), la chica/mandrágora de «LA MANSION DE LAS ROSAS»
(de Thomas Burnett Swann –sugerentísimo cruce céltico entre el carcaj de Artemisa y
el búho de Palas-), la Nadine Cross de «LA DANZA DE LA MUERTE» (de Stephen King –siempre la deseé
encarnada por Claire Bloom
hasta que volví a soñarla con las trazas de Madeleine
Stowe: no logro recordar quién hizo de ella en
aquella mediocre y pacata adaptación televisiva-), la Budur Peri
del «HELIOPOLIS» jungeriano, la Bronwyn
cirlotiana (con el físico ya incorporado de la joven Rosemary Forsyth) o esas figuras
cátaras (entre ficticias y reales) como Clemencia Isaura o Esclarmonde
de Foix, así como las criaturas descritas en el
cuento de Woody Allen «LA PUTA DE MENSA» (con las
que soñé tórridamente más de una vez y que se me antojan la única manera
concebible por mi parte de disfrutar la prostitución –dado el ambiente policíaco del cuento, también las relaciono, como supongo
lo hizo Allen al gestar su narración, con el
personaje encarnado por Dorothy Malone
en «EL SUEÑO ETERNO»-) y, claro, el cómic, los iconos marvelianos
de Madame Hydra y Mística (la más lograda traducción
dada en viñetas al arquetipo jungeriano del Anarca), amén de aquella fascinante criatura, Yocasta (inalcanzable y deseabílisima
a un tiempo, con sus carnes de titanio y su alma tierna de suave plumón –la
replicante encarnada por Sean Young tiene no poco que
ver en sus contradicciones con Yocasta: también recuerdo
en un episodio de «MAS ALLA DEL LIMITE» la romántica historia de un ginoide electrodoméstico que acaba enamorándose de su
propietario e intenta asesinar a la amante de éste, con una sospechosa
coincidencia en esta mezcla de circunstancias con las ficciones y realidades de
Sean Young-), y Modesty Blaise (en el primer nº de EL CORAZON DEL BOSQUE hablo largo y tendido de lo muy
intensamente –intensidad poesca- que me influyeron
estos personajes). Hoy sigo series como «CSI», «PROFILER» o «MENTES
CRIMINALES», entre otras razones, para poder deleitarme con nuevas criaturas
(no importa a qué lado de la ley se sitúen –lo anómalo es común a perseguidos y
a perseguidores, como ya dejaron claro los maniáticos CSI Gil Grissom y Ryan Wolfe o el jovencito supernerd
del equipo de Jason Gideon-)
que satisfagan mi apetito de Sophie Black, de Mujer Ilustrada (por ahora, sólo un hallazgo
redondo: la bebedora de deportistas reducidos a batido proteínico que
interpretó la desasosegadora Alicia Coppola en un episodio primerizo de «CSI LAS VEGAS»). En
cuanto a personajes de actualidad, mi educación sentimental va conformándose
durante unos años en que buena parte de la intensidad pensante/actuante que
destacaba en los media tenía rostro y formas de mujer (al punto que
hasta las putas, si querían sacar algo, debían mimetizarse con las estudiantes
y activistas, pues –excepción hecha de los gustos un poco anacrónicos de
Berlanga y Buñuel- los encajes y corsés no molaban
mucho en aquellos maravillosos años, prefiriéndose la tela vaquera y el cuero):
las antinovicias de la familia Manson,
la pantera Angela Davis, la
walkyria roja Ulrike Meinhoff, la castradora Valerie
Solanas (esa entrañable y martirizada jemer rouge del
feminismo), la iluminada
Eva Forest, las moiras del
SLA (incluida por un momento Patty Hearst –en su único momento de lucidez y lucimiento, no
como ahora, usada de juguete roto por John Waters-), las palestinas del FPLP (como aquella diosa de
las arenas, Leilah Jared),
la sesuda Julia Kristeva, la diablesa Magda Leticia, la provocadora Liliana Cavani
(cómplice de los mejores momentos de Visconti
-«MUERTE EN VENECIA», «CONFIDENCIAS», «LUDWIG»- y responsable ella misma de
interesantes enigmas -«PORTERO DE NOCHE», «LA PIEL» o «EL JUEGO DE RIPLEY, la mejor adaptación
a la pantalla del mutante highsmithiano-), las
primeras etarras, las italianas de BR y Potere Operaio (como Mara Cagol), la posesa Patti Smith, la negra honoraria Laura Nyro,
las diminutas vietnamitas con su pijama guerrillero, las feroces hormigas rojas
de la
Revolución Cultural...

2
 La Mujer
Ilustrada, en su
cotidianeidad, mima su higiene personal con escrupulosidad japonesa y así
sublima sus olores corporales a la etérea levedad de un aceite esencial. Pero
detesta la cosmética como ornato profano: sólo se vale de ella en
circunstancias excepcionales, cuando se maquilla como una máscara para
acostarse aún más a lo sagrado. Sus criterios de make/up,
en tales ocasiones, toman como referencia a Siouxsie Sioux, al carnaval veneciano y al tono purpúreo de la
mutante llamada Mística cuando se muestra en su verdadero ser.
La Mujer
Ilustrada, en su
cotidianeidad, mima su higiene personal con escrupulosidad japonesa y así
sublima sus olores corporales a la etérea levedad de un aceite esencial. Pero
detesta la cosmética como ornato profano: sólo se vale de ella en
circunstancias excepcionales, cuando se maquilla como una máscara para
acostarse aún más a lo sagrado. Sus criterios de make/up,
en tales ocasiones, toman como referencia a Siouxsie Sioux, al carnaval veneciano y al tono purpúreo de la
mutante llamada Mística cuando se muestra en su verdadero ser.
La Mujer
Ilustrada, por las razones
dichas, no es dada a tatuarse ni a perforar su cuerpo con piezas de metal como
ornato exhibicionista. Si alguna vez se tatuase o se aplicase algún añadido
metálico lo haría en algún lugar muy recóndito (la garganta o tal vez el
píloro) y dentro de una ceremonia de terrible intensidad iniciática.
La Mujer Ilustrada sueña cada X tiempo lo siguiente:
un caserón abandonado, propiedad de la difunta tía abuela de alguien con veleidadesb de serial killer,
a la vera de una piscina que rebosa légamo, y ella revolcándose desnuda entre
las hojas muertas. Pero éstas no son tales, sino pétalos de papel biblia estampados con la garbosa imagen de la reina
Cristina poniendo proa a su exilio.
La Mujer Ilustrada (¿ya lo dije?) detesta lo profano: esto
es, la frivolidad, la inconsecuencia, la pérdida de sentido de las cosas, el
capricho, el pragmatismo como huída de Lo Absoluto... Fiel a ese criterio,
abomina de las apetencias consumistas pero siempre respetará toda auténtica
adicción (como nexo, contrahecho si se quiere –pero nexo, al cabo-, con la Inmanencia).
La Mujer Ilustrada no concibe otro placer que la
responsabilidad.
La Mujer Ilustrada no tiene una conciencia clara de su
género ni de las apetencias propias de su género. Su femineidad,
ajena a toda convención y estereotipo vigente: apenas si puede reconocerse como
mujer según los moldes establecidos. Una femineidad
primordial, anterior a todo, con ecos y aromas a Lilith
y a Eva (el primer avatar vampirizado por Lilith).
Mujer y Diablo, Orden y Caos, pura Gaia que crea y
destruye para sobrevivir. Le repelen los machos y sus simios de imitación, las
bolleras, tanto como la femineidad vuelta rollercoaster hormonal (según el tópico tan querido por el
patriarcado burgués –la mujer como perenne menor de edad o como discapacitada
por el mero hecho de su condición femenina-) que hoy extreman en su odiosa
caricatura las mariconas rampantes. Disfruta
paladeando el lado yin de una virilidad plena (de ahí
su paradójica frase: «Eastwood me atrae por su lado
femenino») y las aristas más combativas de una verdadera dama (de ahí su
gusto por Uma Thurman –como
sujeto deseable- en «KILL BILL») pero su pansexualidad
siente una especial debilidad por los seres rotundamente ambivalentes, de
desarrollo físico tardío, asexuados según quienes los rodean sin entenderlos,
psiques revestidas por un leve esbozo de cuerpo, pálidos cirios de apariencia humanoide que viven con un pie fuera del mundo.

3
La Mujer Ilustrada, troquel que me ha permitido
alumbrar logrados personajes (no pocas veces muy superiores como caracteres al
entorno narrativo que los envolvía –pienso especialmente en mis primeras
novelas y cuentos y reconozco el vínculo mediúmnico
que me une a esas supermujeres que pueblan mis
ficciones-): la juguetera Anne Murdock,
la chaceliana Fe Jones
(émula azul de Leticia Valle) y su antagónico presagio de amiga (Amaranta, la loba roja de aristocrática estirpe –nacida de
un sueño húmedo que tuve tras leer una entrevista a la duquesa de Medina
Sidonia-), la altercapacitada Mary
Ann (llamarla discapacitada sería, más que un
agravio, una idiotez), la bióloga Eva Segura, la bruja Eleanor
Mackendrick, o algunos personajes de cuentos
publicados en los primeros números de «EL CORAZON DEL BOSQUE»... También la
sombra de Sophie Black
planea desde diversos ángulos sobre parte de mi cancionero, caso de «MI DULCE
GEISHA», «MOIRA TE ESPERA», «LA
TEORIA DE LA
RELATIVIDAD», «UNIDAD DE DESTINO», «LINEA DE SOMBRA» o la
reciente «CON PACIENCIA».
En la realidad, como suele
ocurrir, mis interpretaciones de la Mujer Ilustrada han sido mucho más deficientes.
Espejismos dulcineicos en su mayor parte que se
quedan en bastante poco (¡tan aldonzianamente poco!)
cuando uno recupera la razón y vuelve a la realidad. En una de mis últimas
canciones («EL AMOR REDUX» -publicada ya en la versión de Escarlatinas e
incluida dentro del repertorio que preparo con Charlie
Mysterio-) reflexiono irónicamente, en tono de poesía
bufa, sobre esta superación de cuelgues que por años me condicionaron para mal.
Aquí trataré de extenderme en el tema desde la memoria más analítica, con más
atención al detalle.
Desecharé, por tanto, los
abortos emocionales y malentendidos más grotescos (dignos todos de acabar en
alguna deprimente historia solondziana y/o tominiana por su grimoso anticlímax: pienso en mis penosos
conatos de aproximación -a veces, tan en estado de conato que ni fueron
sospechados por la otra persona, dada mi timidez- a la Alaska anterior a KAKA –en
esos meses de búsqueda total y precoz inconformismo, Olvido brillaba como un
delicioso anticipo de la Thora Birch de
«GHOST WORLD»-, a la inefable Yolanda
Alba -gemela espiritual de Isabel Gª
Marcos, como ha dejado claro su devenir de antaño a hogaño-, a la arácnida Disgrace Morales –siempre dispuesta a considerar un insulto
imperdonable el que alguien la encuentre atractiva- o a la atrabiliaria crítica
musical con quien Dildo se propuso emparejarme a
comienzos del 2003 en plan experimento del Dr Pretorius). Pasemos a los casos con más enjundia.
LAS VAINICAS
 Madres ideales
cuando todavía buscaba en quién volcar mi maltrecho Edipo. No estaban locas,
como la mía, sólo eran excéntricas y tremendamente creativas. Pero su lado
progre pudo, a mi entender, sobre su lado anómalo. El arrebato inicial fue
desvaneciéndose a medida que ellas se institucionalizaban como icono
postmoderno (primero, para progres –de pronto, con la
cosa del desencanto y la caída de dogmas, todo el mundo que antes las había
ignorado, incluso atacado, hizo guiños vainicosos,
desde Aute a Víctor Manuel pasando por Sabina- y
después para mariquitas –supongo que todo empezó por
la querencia de Carlos Berlanga y su círculo de amistades y acabó degenerando
en escenas gayrontófilas a lo «CINE DE BARRIO»: esto
último conduciría a la teratológica experiencia de «CARBONO 14» que acabó
llevándose a la tumba a Carmen Santonja-) y yo me
adentraba en Rosa Chacel (en los libros de ésta
recobré el subidón que me habían brindado las
canciones de sus primeros discos). Y a ellas (me lo huelo) nunca les hizo mucha
gracia que los medios me erigiesen en su cronicón oficial (¿qué tenía que ver
yo, tan crecientemente incorrecto a sus ojos, con Sabina, Wyoming, Luis Mendo
o esa oda al pasotismo titulada «CRONICAS MADRILEÑAS»?). De todas formas,
pienso cómo, de haber entrado con mejor pie en aquel estudio de las afueras
aquella tarde del 74, entre Carmen y yo podría haber florecido una amistad
bizarramente hermosa, a lo «HAROLD Y MAUDE» (trama vainiqueña
donde las haya –de hecho, su alter ego cinematográfico Jaime de Armiñán ha jugado en varias ocasiones con ella: ahí «EL
NIDO», «NUNCA ES TARDE» o «LA
HORA BRUJA»-): con Gloria no, demasiado explosiva (a lo
comedia judía de Broadway, o a lo Liz
Taylor en «¿QUIEN TEME A VIRGINIA WOOLF?») para llegar
a un mínimo entendimiento.
Madres ideales
cuando todavía buscaba en quién volcar mi maltrecho Edipo. No estaban locas,
como la mía, sólo eran excéntricas y tremendamente creativas. Pero su lado
progre pudo, a mi entender, sobre su lado anómalo. El arrebato inicial fue
desvaneciéndose a medida que ellas se institucionalizaban como icono
postmoderno (primero, para progres –de pronto, con la
cosa del desencanto y la caída de dogmas, todo el mundo que antes las había
ignorado, incluso atacado, hizo guiños vainicosos,
desde Aute a Víctor Manuel pasando por Sabina- y
después para mariquitas –supongo que todo empezó por
la querencia de Carlos Berlanga y su círculo de amistades y acabó degenerando
en escenas gayrontófilas a lo «CINE DE BARRIO»: esto
último conduciría a la teratológica experiencia de «CARBONO 14» que acabó
llevándose a la tumba a Carmen Santonja-) y yo me
adentraba en Rosa Chacel (en los libros de ésta
recobré el subidón que me habían brindado las
canciones de sus primeros discos). Y a ellas (me lo huelo) nunca les hizo mucha
gracia que los medios me erigiesen en su cronicón oficial (¿qué tenía que ver
yo, tan crecientemente incorrecto a sus ojos, con Sabina, Wyoming, Luis Mendo
o esa oda al pasotismo titulada «CRONICAS MADRILEÑAS»?). De todas formas,
pienso cómo, de haber entrado con mejor pie en aquel estudio de las afueras
aquella tarde del 74, entre Carmen y yo podría haber florecido una amistad
bizarramente hermosa, a lo «HAROLD Y MAUDE» (trama vainiqueña
donde las haya –de hecho, su alter ego cinematográfico Jaime de Armiñán ha jugado en varias ocasiones con ella: ahí «EL
NIDO», «NUNCA ES TARDE» o «LA
HORA BRUJA»-): con Gloria no, demasiado explosiva (a lo
comedia judía de Broadway, o a lo Liz
Taylor en «¿QUIEN TEME A VIRGINIA WOOLF?») para llegar
a un mínimo entendimiento.
Un pequeño apéndice/digresión
en torno al paréntesis de hace un momento: nunca me he sentido cómodo con la femineidad entendida como griterío, bronca, turbulencia,
estridencia, etc. Quizá por eso tenga ese apego por ciertos estereotipos que
asocio con el silencio, con el control del carácter, con la autodisciplina (la
bibliotecaria, la monja, la institutriz, la ateneísta –no la mitinera montapollos hoy
resucitada en clave de farsa por las tarascas Lucía Etxebarría
y/o Pilar Bardem sino la discípula orteguiana, con algo de monja laica, de vestal del saber,
que usa la palabra con mimo, como un tesoro, no como una excreción diarreica ni
tampoco como vajilla a estrellar en la jeta del
contrario-...). La femineidad como exhibición del
caos hormonal (eso que tanto gusta a los maricones porque les sirve de modelo a
copiar) me repugna. Por eso me repugnan los maricones, no por la cosa
homosexual (enésima vez que lo diré), sino por el modelo elegido para expresar
su presunto lado femenino. Si hay maricones calladitos, monjiles, vestales, con
alma de bibliotecaria o de María Zambrano, nunca los odiaré, siempre serán
bienvenidos y su presencia me solazará y llenará de gozo. Pero, por desgracia,
deben de contarse con los dedos de un muñón (lo mismo en Suecia...).
LA DIOSA BLANCA
 Su altiva caída de ojos (ese toque garboso
-en realidad, miope, como el original-), su enciclopédica cultura (sobre todo,
en cine, narrativa y poesía), su pose de emperaora
haggardiana, sus ínfulas de Isadora
a punto de destripar emocionalmente a algún poeta ruso recién llegado de la
estepa, su agresiva promiscuidad que parecía preludiar los vampiresos
y vampiresas de Anne Rice, su atracción por los pielrojas y las situaciones límite, todo ello deslumbró
durante un tiempo mi lado más célibe, aunque el tránsito desde las charlas
estupendas (y -digo más- desde los escritos tremendamente seductores –nunca
nadie, lo reconozco, me ha encelado de tal modo por la mera fuerza de sus
palabras sobre un papel-) a la acción horizontal no me provocó éxtasis sino
agujetas amén de la sospecha de que yo era tan sólo un subser
anónimo (una especie de juguetito sexual para dar a su masturbación apariencia
de jeu a deux)
y de que había un tercero en esa cama (su propio y descomunal ego, el verdadero
amante). Muchos años después, un fugaz colaborador de la saga corazonesca comentó que había conocido a una sosias de la Diosa (¿o era ella?) en su
berciana tierra natal y que allí la llamaban Piris
(alusión doblemente envenenada tanto a su conducta excéntrica como a su
lubricidad) y la veían como un cruce entre una clochard
bohemia (a lo vendedora de chistes de amor o como esas hippies
maduritas de Malasaña que leen la mano entre
vaharadas de pachuli) y... la Volpina
de «AMARCORD». Se me cayó bastante cuando participamos en un trabajo de
ayahuasca en el que, tras un conato de numerito bailongo a lo Isadora que nadie apreció (está claro que los paripés bloomburyanos que salen
en las películas, con su toque happy twenties y su revoleo de velos, no encajan para nada
con el cebollón quasi catatónico
–la guerra de los mundos va por dentro- que se vive a partir del lingotazo de enteógeno), se ocultó amoscada en un rincón a lidiar con
sus demonios. Al día siguiente, nos comunicó solemnemente al amigo Aguirre y a
mí que se le había adelantado la regla, habló con mucho desprecio de la
ayahuasca y aseguró que a ella no le había hecho efecto alguno (mentira
podrida, dada la mala hostia que emanaba por todos sus sudorosos y desmelenados
poros). No la he vuelto a ver desde aquello. De cuando en cuando releo sus
escritos sobre cine (tanto en su fanzine mandragórico de los 80 como en los primeros números de la
saga corazonesca) y me fastidia no haberla conocido
(en todos los sentidos del verbo conocer) en el preciso momento en que los
concebía (tal vez hubo un atisbo en aquella charla peripatética por la zona de
Huertas repartiendo propaganda de «EL CORAZON DEL BOSQUE» cuando se puso a
hablar, como poseída, de las voces de Juana de Arco: charla que hoy es el único
momento grande que me queda de ella en el recuerdo de su trato directo, fuera
de la relectura de sus textos). Y es que ganaba un montón cuando vivía su yo
más auténtico, el de escritora (todo lo contrario que Eduardo Haro Ibars –mucho mejor compañía que escritor-, con quien por un
tiempo la asocié como una suerte de gemela femenina, pese a que, en el fondo
–siempre está el fondo para dejar las cosas claras-, no tuviesen nada en común
–como quedó bien patente con el auténtico alter ego femenino de Eduardo, su
compañera y babirusa Blanca Uría, Mujer Ilustrada
hecha, ésta sí que sí, de pura y demoledora Hiperrealidad-).
Su altiva caída de ojos (ese toque garboso
-en realidad, miope, como el original-), su enciclopédica cultura (sobre todo,
en cine, narrativa y poesía), su pose de emperaora
haggardiana, sus ínfulas de Isadora
a punto de destripar emocionalmente a algún poeta ruso recién llegado de la
estepa, su agresiva promiscuidad que parecía preludiar los vampiresos
y vampiresas de Anne Rice, su atracción por los pielrojas y las situaciones límite, todo ello deslumbró
durante un tiempo mi lado más célibe, aunque el tránsito desde las charlas
estupendas (y -digo más- desde los escritos tremendamente seductores –nunca
nadie, lo reconozco, me ha encelado de tal modo por la mera fuerza de sus
palabras sobre un papel-) a la acción horizontal no me provocó éxtasis sino
agujetas amén de la sospecha de que yo era tan sólo un subser
anónimo (una especie de juguetito sexual para dar a su masturbación apariencia
de jeu a deux)
y de que había un tercero en esa cama (su propio y descomunal ego, el verdadero
amante). Muchos años después, un fugaz colaborador de la saga corazonesca comentó que había conocido a una sosias de la Diosa (¿o era ella?) en su
berciana tierra natal y que allí la llamaban Piris
(alusión doblemente envenenada tanto a su conducta excéntrica como a su
lubricidad) y la veían como un cruce entre una clochard
bohemia (a lo vendedora de chistes de amor o como esas hippies
maduritas de Malasaña que leen la mano entre
vaharadas de pachuli) y... la Volpina
de «AMARCORD». Se me cayó bastante cuando participamos en un trabajo de
ayahuasca en el que, tras un conato de numerito bailongo a lo Isadora que nadie apreció (está claro que los paripés bloomburyanos que salen
en las películas, con su toque happy twenties y su revoleo de velos, no encajan para nada
con el cebollón quasi catatónico
–la guerra de los mundos va por dentro- que se vive a partir del lingotazo de enteógeno), se ocultó amoscada en un rincón a lidiar con
sus demonios. Al día siguiente, nos comunicó solemnemente al amigo Aguirre y a
mí que se le había adelantado la regla, habló con mucho desprecio de la
ayahuasca y aseguró que a ella no le había hecho efecto alguno (mentira
podrida, dada la mala hostia que emanaba por todos sus sudorosos y desmelenados
poros). No la he vuelto a ver desde aquello. De cuando en cuando releo sus
escritos sobre cine (tanto en su fanzine mandragórico de los 80 como en los primeros números de la
saga corazonesca) y me fastidia no haberla conocido
(en todos los sentidos del verbo conocer) en el preciso momento en que los
concebía (tal vez hubo un atisbo en aquella charla peripatética por la zona de
Huertas repartiendo propaganda de «EL CORAZON DEL BOSQUE» cuando se puso a
hablar, como poseída, de las voces de Juana de Arco: charla que hoy es el único
momento grande que me queda de ella en el recuerdo de su trato directo, fuera
de la relectura de sus textos). Y es que ganaba un montón cuando vivía su yo
más auténtico, el de escritora (todo lo contrario que Eduardo Haro Ibars –mucho mejor compañía que escritor-, con quien por un
tiempo la asocié como una suerte de gemela femenina, pese a que, en el fondo
–siempre está el fondo para dejar las cosas claras-, no tuviesen nada en común
–como quedó bien patente con el auténtico alter ego femenino de Eduardo, su
compañera y babirusa Blanca Uría, Mujer Ilustrada
hecha, ésta sí que sí, de pura y demoledora Hiperrealidad-).
KIKI D’AKI
 Siempre la he imaginado como una
circunspecta alumna de Ortega y no me sorprendí en absoluto al saber que se
ganaba la vida como bibliotecaria. Leí las «MEMORIAS DE LETICIA VALLE» al poco
de conocerla e inmediatamente la asocié con la heroína chaceliana.
Supongo que esta conexión la remachó todavía más Federico Jiménez Losantos (buen amigo de Kikí por
entonces y devoto de Rosa Chacel), quien tuvo cierto
ascendente sobre mí durante ese tiempo. El físico y la voz de Kikí se me antojaban, por otra parte, muy ligeianos y su rostro, entre vulpino y oriental, me
fascinaba por acercarse muchísimo a mi canon ya descrito de la Mujer Ilustrada.
Cuando ella vino a mí para que le hiciese canciones yo perdí los papeles por
completo: estaba acostumbrado a los rechazos y reticencias de las chicas de la Movida y la irrupción de Kikí me sobrepasó emocionalmente. Ella quería canciones,
una relación profesional, tal vez incluirme en su círculo de amigos, y yo me
ofrecí, pasada la timidez inicial, como su trémulo y palpitante adorador, algo
que más que halagarla le horrorizó (mi cuelgue por ella era como un meteorito
arrojado sobre sus inseguridades y su drástica reacción machacó del todo por
casi dos décadas mi ya bastante pulverizada autoestima). Entre los escombros,
quedaron algunas de las mejores canciones que he hecho y el recuerdo agridulce
de su saga/fuga. A medida que iba superando mi cuelgue por ella, me fijaba en
otras que me la recordaban, como la presentadora Olga
Barrio y la actriz Debra Winger (cuyo temperamento inseguro, sus gestos y expresión
nerviosa y contenida a la vez, y su manía astrológica se me antojan muy de Kikí). El reencuentro de los últimos años, forzado con mal
pie por Joe Borsani y en
realidad bastante gratuito, ha dado otra buena canción («UNA CICATRIZ», aunque
inspirada sólo en parte –ya lo dije en su
momento- por Kiki) y prácticamente nada
más: creo que hoy por hoy ambos nos movemos, tanto emocional como mental como
musicalmente, en planetas muy distintos y dudo bastante que tales planetas
vayan a converger en mucho tiempo.
Siempre la he imaginado como una
circunspecta alumna de Ortega y no me sorprendí en absoluto al saber que se
ganaba la vida como bibliotecaria. Leí las «MEMORIAS DE LETICIA VALLE» al poco
de conocerla e inmediatamente la asocié con la heroína chaceliana.
Supongo que esta conexión la remachó todavía más Federico Jiménez Losantos (buen amigo de Kikí por
entonces y devoto de Rosa Chacel), quien tuvo cierto
ascendente sobre mí durante ese tiempo. El físico y la voz de Kikí se me antojaban, por otra parte, muy ligeianos y su rostro, entre vulpino y oriental, me
fascinaba por acercarse muchísimo a mi canon ya descrito de la Mujer Ilustrada.
Cuando ella vino a mí para que le hiciese canciones yo perdí los papeles por
completo: estaba acostumbrado a los rechazos y reticencias de las chicas de la Movida y la irrupción de Kikí me sobrepasó emocionalmente. Ella quería canciones,
una relación profesional, tal vez incluirme en su círculo de amigos, y yo me
ofrecí, pasada la timidez inicial, como su trémulo y palpitante adorador, algo
que más que halagarla le horrorizó (mi cuelgue por ella era como un meteorito
arrojado sobre sus inseguridades y su drástica reacción machacó del todo por
casi dos décadas mi ya bastante pulverizada autoestima). Entre los escombros,
quedaron algunas de las mejores canciones que he hecho y el recuerdo agridulce
de su saga/fuga. A medida que iba superando mi cuelgue por ella, me fijaba en
otras que me la recordaban, como la presentadora Olga
Barrio y la actriz Debra Winger (cuyo temperamento inseguro, sus gestos y expresión
nerviosa y contenida a la vez, y su manía astrológica se me antojan muy de Kikí). El reencuentro de los últimos años, forzado con mal
pie por Joe Borsani y en
realidad bastante gratuito, ha dado otra buena canción («UNA CICATRIZ», aunque
inspirada sólo en parte –ya lo dije en su
momento- por Kiki) y prácticamente nada
más: creo que hoy por hoy ambos nos movemos, tanto emocional como mental como
musicalmente, en planetas muy distintos y dudo bastante que tales planetas
vayan a converger en mucho tiempo.
LA GATA
CLORATA
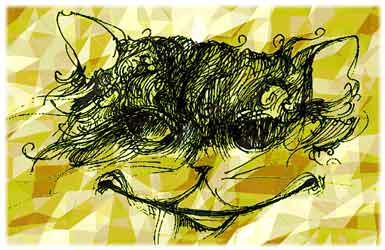 Una ¿relación? que definiría, desde la
perspectiva actual, como la irónica encarnadura, en plan boomerang pesadillesco (como en los cuentos orientales, «pide tres
deseos y ya verás la que te cae»), de mi letra «UNIDAD DE DESTINO». Un
limbo de afinidades presuntamente intensísimas (casi telepáticas) que se
frustraban en la cercanía (¿acaso cada cual tenía un tempo distinto para vivir lo
nuestro –si había un lo nuestro que vivir, claro-? ¿o eran sus prejuicios adjudicándome un comportamiento
estereotipado de género donde se guiaba más por sus propios fantasmas que por
los datos que pudo sacar de mí? ¿no puede admitir ni
por un instante que quizás se pasó de lista, que fue incapaz de asumir lo muy fou de nuestra atracción, de aquel hermoso y anómalo
germen, adelantando acontecimientos que, por mi parte, lo mismo yo no tenía
ningún interés en desarrollar según la pauta de sus temores?). Un entorno
emocional tan sumamente ambiguo (la carencia de explicaciones, escudándose en
que todo se sobreentiende, puede ser muy cómoda para una de las partes
pero nefasta para la otra, sobre todo si los sobreentendidos no lo son tanto)
que cada día dudo más de su consistencia, salvo por ese hijo fruto de nuestro
encuentro (hijo sin carne –como nuestro encuentro-, hecho de letra y música, el
cual, eso sí, parece habernos satisfecho a ambos pese a tener no poco de
póstumo, pues sus primeros gateos por el mundo
coinciden con el deshilachamiento irreversible de lo
que pudo ser y no fue). La inicial voluntad de la gata por incluirme en su
mundo (caso de ser sincera) luego se difuminó hasta esfumarse del todo entre
conatos de espantá y amagos de reencuentro (aunque, a
diferencia de las batallas emocionales con otras presuntas émulas de Sophie Black, con la gata –de Cheshire, dada su inaprensibilidad
siempre afable- nunca ha habido auténtico mal rollo ni resentimiento ni una
decepción tangible, tan sólo un dolorido pasmo –bueno, y también una punzante
irritación por los daños colaterales que provocó este confuso juego en el que
era difícil marcar prioridades-). De hecho, a día de hoy, salvo por ese
hijo/canción (¿el pellizco que uno se da para comprobar si está soñando?) y
también por ese artículo donde se refería de modo deliciosamente desmesurado a
cierto libro mío (desmesura que parecía indicar, al menos, algún fuerte sentimiento
por menda), me resulta difícil asegurar si entre la
gata y yo hubo algo bonito mientras duró o si todo fue (por citar otra letra
mía) un «espejismo puñetero y cruel».
Una ¿relación? que definiría, desde la
perspectiva actual, como la irónica encarnadura, en plan boomerang pesadillesco (como en los cuentos orientales, «pide tres
deseos y ya verás la que te cae»), de mi letra «UNIDAD DE DESTINO». Un
limbo de afinidades presuntamente intensísimas (casi telepáticas) que se
frustraban en la cercanía (¿acaso cada cual tenía un tempo distinto para vivir lo
nuestro –si había un lo nuestro que vivir, claro-? ¿o eran sus prejuicios adjudicándome un comportamiento
estereotipado de género donde se guiaba más por sus propios fantasmas que por
los datos que pudo sacar de mí? ¿no puede admitir ni
por un instante que quizás se pasó de lista, que fue incapaz de asumir lo muy fou de nuestra atracción, de aquel hermoso y anómalo
germen, adelantando acontecimientos que, por mi parte, lo mismo yo no tenía
ningún interés en desarrollar según la pauta de sus temores?). Un entorno
emocional tan sumamente ambiguo (la carencia de explicaciones, escudándose en
que todo se sobreentiende, puede ser muy cómoda para una de las partes
pero nefasta para la otra, sobre todo si los sobreentendidos no lo son tanto)
que cada día dudo más de su consistencia, salvo por ese hijo fruto de nuestro
encuentro (hijo sin carne –como nuestro encuentro-, hecho de letra y música, el
cual, eso sí, parece habernos satisfecho a ambos pese a tener no poco de
póstumo, pues sus primeros gateos por el mundo
coinciden con el deshilachamiento irreversible de lo
que pudo ser y no fue). La inicial voluntad de la gata por incluirme en su
mundo (caso de ser sincera) luego se difuminó hasta esfumarse del todo entre
conatos de espantá y amagos de reencuentro (aunque, a
diferencia de las batallas emocionales con otras presuntas émulas de Sophie Black, con la gata –de Cheshire, dada su inaprensibilidad
siempre afable- nunca ha habido auténtico mal rollo ni resentimiento ni una
decepción tangible, tan sólo un dolorido pasmo –bueno, y también una punzante
irritación por los daños colaterales que provocó este confuso juego en el que
era difícil marcar prioridades-). De hecho, a día de hoy, salvo por ese
hijo/canción (¿el pellizco que uno se da para comprobar si está soñando?) y
también por ese artículo donde se refería de modo deliciosamente desmesurado a
cierto libro mío (desmesura que parecía indicar, al menos, algún fuerte sentimiento
por menda), me resulta difícil asegurar si entre la
gata y yo hubo algo bonito mientras duró o si todo fue (por citar otra letra
mía) un «espejismo puñetero y cruel».
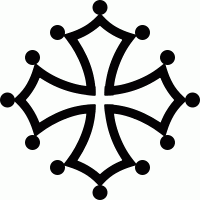

 Lo tengo claro: la tira de anómalo
debo de ser porque en mis puntos de fuga jamás ha existido ni dominación ni
manipulación, sino ansias de comprensión y camaradería (los impulsos de
adoración y autodesprecio, ya felizmente superados,
datan de cuando mi autoestima no andaba muy allá y me sentía ante la criatura
deseada como el kippelizado J.F.
Sebastian frente a los replicantes), aquello que
decía Tom Hanks en «INSOMNIO
EN SEATTLE» a propósito del recuerdo sublimado de su esposa muerta («era
como estar en casa, pero una casa en la que nunca había estado antes»).
Desde siempre he sido consciente (no sólo racionalizando sino visceralizando, desde las tripas) de cómo la verdadera
Carne (si jugamos en el tablero de lo humano, claro –no hablo de relaciones
puramente zoófilas, más allá de las veleidades zoomórficas que algunos podamos tener al pensar en una
presencia femenina-) en principio fue Verbo. Antes de las caricias, de los
morreos o del metesaca está la conversación. El goce
con las palabras del otro, sin restricciones, sin condiciones, sin reticencias,
sin sobrellevarlas como algo eventualmente molesto (molesto por ajeno, porque
no nos atañe en nuestro tuétano, porque ya está el otro con sus cosas).
La adicción a escucharme en boca cercana (no como un espejo solipsista
–los bucles me aburren-, sino descubriendo, más allá de la explicitación
de la afinidad, intuiciones que me resulten formalmente nuevas pero
esencialmente propias –porque tú eres mi mejor yo y me completas, y yo
también te completo a ti: la frase del poeta Shelley
y lo dicho por el viudo Hanks son elementos de una
misma ecuación-). Confesión un tanto amielesca: no
recuerdo acto sexual que haya superado como experiencia placentera a ciertas
charlas con presencias deseables a quienes sentí (por un momento, o durante un
tiempo) profunda, gozosamente afines. Tal vez por ello el físico de alguien se
halle condicionado, para mi gusto, por su voz, y esta, a su vez, por las
palabras que pronuncie (también puede ocurrir que una voz sin físico visible me
resulte tremendamente sexy, caso de la mítica Jone
Miren del programa de Arguiñano; o que palabras en un
escrito de alguien cuyo físico y voz desconozco me provoquen una gran
excitación –desde luego, mucha más que la causada por una imagen al primer
vistazo-).
Lo tengo claro: la tira de anómalo
debo de ser porque en mis puntos de fuga jamás ha existido ni dominación ni
manipulación, sino ansias de comprensión y camaradería (los impulsos de
adoración y autodesprecio, ya felizmente superados,
datan de cuando mi autoestima no andaba muy allá y me sentía ante la criatura
deseada como el kippelizado J.F.
Sebastian frente a los replicantes), aquello que
decía Tom Hanks en «INSOMNIO
EN SEATTLE» a propósito del recuerdo sublimado de su esposa muerta («era
como estar en casa, pero una casa en la que nunca había estado antes»).
Desde siempre he sido consciente (no sólo racionalizando sino visceralizando, desde las tripas) de cómo la verdadera
Carne (si jugamos en el tablero de lo humano, claro –no hablo de relaciones
puramente zoófilas, más allá de las veleidades zoomórficas que algunos podamos tener al pensar en una
presencia femenina-) en principio fue Verbo. Antes de las caricias, de los
morreos o del metesaca está la conversación. El goce
con las palabras del otro, sin restricciones, sin condiciones, sin reticencias,
sin sobrellevarlas como algo eventualmente molesto (molesto por ajeno, porque
no nos atañe en nuestro tuétano, porque ya está el otro con sus cosas).
La adicción a escucharme en boca cercana (no como un espejo solipsista
–los bucles me aburren-, sino descubriendo, más allá de la explicitación
de la afinidad, intuiciones que me resulten formalmente nuevas pero
esencialmente propias –porque tú eres mi mejor yo y me completas, y yo
también te completo a ti: la frase del poeta Shelley
y lo dicho por el viudo Hanks son elementos de una
misma ecuación-). Confesión un tanto amielesca: no
recuerdo acto sexual que haya superado como experiencia placentera a ciertas
charlas con presencias deseables a quienes sentí (por un momento, o durante un
tiempo) profunda, gozosamente afines. Tal vez por ello el físico de alguien se
halle condicionado, para mi gusto, por su voz, y esta, a su vez, por las
palabras que pronuncie (también puede ocurrir que una voz sin físico visible me
resulte tremendamente sexy, caso de la mítica Jone
Miren del programa de Arguiñano; o que palabras en un
escrito de alguien cuyo físico y voz desconozco me provoquen una gran
excitación –desde luego, mucha más que la causada por una imagen al primer
vistazo-). Emma Peel
es
Emma Peel
es  En cuanto a la diosa del búho, la
descubrí en mis primeras lecturas mitológicas y, tras un primer interés por la
amazona Artemisa y su carcaj (¿quizás trasunto mítico de aquella chicarrona del parvulario que me tomó bajo su protección
contra las asechanzas del matón de la clase?) y un claro rechazo por Afrodita
(a quien siempre he visto como una mezcla de
En cuanto a la diosa del búho, la
descubrí en mis primeras lecturas mitológicas y, tras un primer interés por la
amazona Artemisa y su carcaj (¿quizás trasunto mítico de aquella chicarrona del parvulario que me tomó bajo su protección
contra las asechanzas del matón de la clase?) y un claro rechazo por Afrodita
(a quien siempre he visto como una mezcla de  Con el tiempo la citada tríada me llevaría a buscar su aura en
diversos personajes de ficción así como en figuras que la actualidad me
deparaba. Actrices: aparte de
Con el tiempo la citada tríada me llevaría a buscar su aura en
diversos personajes de ficción así como en figuras que la actualidad me
deparaba. Actrices: aparte de 


 Madres ideales
cuando todavía buscaba en quién volcar mi maltrecho Edipo. No estaban locas,
como la mía, sólo eran excéntricas y tremendamente creativas. Pero su lado
progre pudo, a mi entender, sobre su lado anómalo. El arrebato inicial fue
desvaneciéndose a medida que ellas se institucionalizaban como icono
postmoderno (primero, para progres –de pronto, con la
cosa del desencanto y la caída de dogmas, todo el mundo que antes las había
ignorado, incluso atacado, hizo guiños vainicosos,
desde Aute a Víctor Manuel pasando por Sabina- y
después para mariquitas –supongo que todo empezó por
la querencia de Carlos Berlanga y su círculo de amistades y acabó degenerando
en escenas gayrontófilas a lo «CINE DE BARRIO»: esto
último conduciría a la teratológica experiencia de «CARBONO 14» que acabó
llevándose a la tumba a Carmen Santonja-) y yo me
adentraba en Rosa Chacel (en los libros de ésta
recobré el subidón que me habían brindado las
canciones de sus primeros discos). Y a ellas (me lo huelo) nunca les hizo mucha
gracia que los medios me erigiesen en su cronicón oficial (¿qué tenía que ver
yo, tan crecientemente incorrecto a sus ojos, con Sabina, Wyoming, Luis Mendo
o esa oda al pasotismo titulada «CRONICAS MADRILEÑAS»?). De todas formas,
pienso cómo, de haber entrado con mejor pie en aquel estudio de las afueras
aquella tarde del 74, entre Carmen y yo podría haber florecido una amistad
bizarramente hermosa, a lo «HAROLD Y MAUDE» (trama vainiqueña
donde las haya –de hecho, su alter ego cinematográfico Jaime de Armiñán ha jugado en varias ocasiones con ella: ahí «EL
NIDO», «NUNCA ES TARDE» o «
Madres ideales
cuando todavía buscaba en quién volcar mi maltrecho Edipo. No estaban locas,
como la mía, sólo eran excéntricas y tremendamente creativas. Pero su lado
progre pudo, a mi entender, sobre su lado anómalo. El arrebato inicial fue
desvaneciéndose a medida que ellas se institucionalizaban como icono
postmoderno (primero, para progres –de pronto, con la
cosa del desencanto y la caída de dogmas, todo el mundo que antes las había
ignorado, incluso atacado, hizo guiños vainicosos,
desde Aute a Víctor Manuel pasando por Sabina- y
después para mariquitas –supongo que todo empezó por
la querencia de Carlos Berlanga y su círculo de amistades y acabó degenerando
en escenas gayrontófilas a lo «CINE DE BARRIO»: esto
último conduciría a la teratológica experiencia de «CARBONO 14» que acabó
llevándose a la tumba a Carmen Santonja-) y yo me
adentraba en Rosa Chacel (en los libros de ésta
recobré el subidón que me habían brindado las
canciones de sus primeros discos). Y a ellas (me lo huelo) nunca les hizo mucha
gracia que los medios me erigiesen en su cronicón oficial (¿qué tenía que ver
yo, tan crecientemente incorrecto a sus ojos, con Sabina, Wyoming, Luis Mendo
o esa oda al pasotismo titulada «CRONICAS MADRILEÑAS»?). De todas formas,
pienso cómo, de haber entrado con mejor pie en aquel estudio de las afueras
aquella tarde del 74, entre Carmen y yo podría haber florecido una amistad
bizarramente hermosa, a lo «HAROLD Y MAUDE» (trama vainiqueña
donde las haya –de hecho, su alter ego cinematográfico Jaime de Armiñán ha jugado en varias ocasiones con ella: ahí «EL
NIDO», «NUNCA ES TARDE» o « Su altiva caída de ojos (ese toque garboso
-en realidad, miope, como el original-), su enciclopédica cultura (sobre todo,
en cine, narrativa y poesía), su pose de emperaora
haggardiana, sus ínfulas de Isadora
a punto de destripar emocionalmente a algún poeta ruso recién llegado de la
estepa, su agresiva promiscuidad que parecía preludiar los vampiresos
y vampiresas de Anne Rice, su atracción por los pielrojas y las situaciones límite, todo ello deslumbró
durante un tiempo mi lado más célibe, aunque el tránsito desde las charlas
estupendas (y -digo más- desde los escritos tremendamente seductores –nunca
nadie, lo reconozco, me ha encelado de tal modo por la mera fuerza de sus
palabras sobre un papel-) a la acción horizontal no me provocó éxtasis sino
agujetas amén de la sospecha de que yo era tan sólo un subser
anónimo (una especie de juguetito sexual para dar a su masturbación apariencia
de jeu a deux)
y de que había un tercero en esa cama (su propio y descomunal ego, el verdadero
amante). Muchos años después, un fugaz colaborador de la saga corazonesca comentó que había conocido a una sosias de
Su altiva caída de ojos (ese toque garboso
-en realidad, miope, como el original-), su enciclopédica cultura (sobre todo,
en cine, narrativa y poesía), su pose de emperaora
haggardiana, sus ínfulas de Isadora
a punto de destripar emocionalmente a algún poeta ruso recién llegado de la
estepa, su agresiva promiscuidad que parecía preludiar los vampiresos
y vampiresas de Anne Rice, su atracción por los pielrojas y las situaciones límite, todo ello deslumbró
durante un tiempo mi lado más célibe, aunque el tránsito desde las charlas
estupendas (y -digo más- desde los escritos tremendamente seductores –nunca
nadie, lo reconozco, me ha encelado de tal modo por la mera fuerza de sus
palabras sobre un papel-) a la acción horizontal no me provocó éxtasis sino
agujetas amén de la sospecha de que yo era tan sólo un subser
anónimo (una especie de juguetito sexual para dar a su masturbación apariencia
de jeu a deux)
y de que había un tercero en esa cama (su propio y descomunal ego, el verdadero
amante). Muchos años después, un fugaz colaborador de la saga corazonesca comentó que había conocido a una sosias de  Siempre la he imaginado como una
circunspecta alumna de Ortega y no me sorprendí en absoluto al saber que se
ganaba la vida como bibliotecaria. Leí las «MEMORIAS DE LETICIA VALLE» al poco
de conocerla e inmediatamente la asocié con la heroína chaceliana.
Supongo que esta conexión la remachó todavía más Federico Jiménez Losantos (buen amigo de Kikí por
entonces y devoto de Rosa Chacel), quien tuvo cierto
ascendente sobre mí durante ese tiempo. El físico y la voz de Kikí se me antojaban, por otra parte, muy ligeianos y su rostro, entre vulpino y oriental, me
fascinaba por acercarse muchísimo a mi canon ya descrito de
Siempre la he imaginado como una
circunspecta alumna de Ortega y no me sorprendí en absoluto al saber que se
ganaba la vida como bibliotecaria. Leí las «MEMORIAS DE LETICIA VALLE» al poco
de conocerla e inmediatamente la asocié con la heroína chaceliana.
Supongo que esta conexión la remachó todavía más Federico Jiménez Losantos (buen amigo de Kikí por
entonces y devoto de Rosa Chacel), quien tuvo cierto
ascendente sobre mí durante ese tiempo. El físico y la voz de Kikí se me antojaban, por otra parte, muy ligeianos y su rostro, entre vulpino y oriental, me
fascinaba por acercarse muchísimo a mi canon ya descrito de 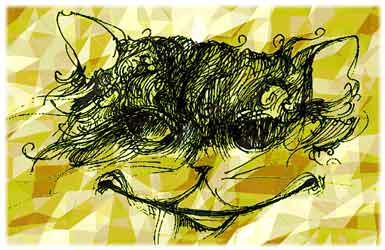 Una ¿relación? que definiría, desde la
perspectiva actual, como la irónica encarnadura, en plan boomerang pesadillesco (como en los cuentos orientales, «pide tres
deseos y ya verás la que te cae»), de mi letra «UNIDAD DE DESTINO». Un
limbo de afinidades presuntamente intensísimas (casi telepáticas) que se
frustraban en la cercanía (¿acaso cada cual tenía un tempo distinto para vivir lo
nuestro –si había un lo nuestro que vivir, claro-? ¿o eran sus prejuicios adjudicándome un comportamiento
estereotipado de género donde se guiaba más por sus propios fantasmas que por
los datos que pudo sacar de mí? ¿no puede admitir ni
por un instante que quizás se pasó de lista, que fue incapaz de asumir lo muy fou de nuestra atracción, de aquel hermoso y anómalo
germen, adelantando acontecimientos que, por mi parte, lo mismo yo no tenía
ningún interés en desarrollar según la pauta de sus temores?). Un entorno
emocional tan sumamente ambiguo (la carencia de explicaciones, escudándose en
que todo se sobreentiende, puede ser muy cómoda para una de las partes
pero nefasta para la otra, sobre todo si los sobreentendidos no lo son tanto)
que cada día dudo más de su consistencia, salvo por ese hijo fruto de nuestro
encuentro (hijo sin carne –como nuestro encuentro-, hecho de letra y música, el
cual, eso sí, parece habernos satisfecho a ambos pese a tener no poco de
póstumo, pues sus primeros gateos por el mundo
coinciden con el deshilachamiento irreversible de lo
que pudo ser y no fue). La inicial voluntad de la gata por incluirme en su
mundo (caso de ser sincera) luego se difuminó hasta esfumarse del todo entre
conatos de espantá y amagos de reencuentro (aunque, a
diferencia de las batallas emocionales con otras presuntas émulas de Sophie Black, con la gata –de Cheshire, dada su inaprensibilidad
siempre afable- nunca ha habido auténtico mal rollo ni resentimiento ni una
decepción tangible, tan sólo un dolorido pasmo –bueno, y también una punzante
irritación por los daños colaterales que provocó este confuso juego en el que
era difícil marcar prioridades-). De hecho, a día de hoy, salvo por ese
hijo/canción (¿el pellizco que uno se da para comprobar si está soñando?) y
también por ese artículo donde se refería de modo deliciosamente desmesurado a
cierto libro mío (desmesura que parecía indicar, al menos, algún fuerte sentimiento
por menda), me resulta difícil asegurar si entre la
gata y yo hubo algo bonito mientras duró o si todo fue (por citar otra letra
mía) un «espejismo puñetero y cruel».
Una ¿relación? que definiría, desde la
perspectiva actual, como la irónica encarnadura, en plan boomerang pesadillesco (como en los cuentos orientales, «pide tres
deseos y ya verás la que te cae»), de mi letra «UNIDAD DE DESTINO». Un
limbo de afinidades presuntamente intensísimas (casi telepáticas) que se
frustraban en la cercanía (¿acaso cada cual tenía un tempo distinto para vivir lo
nuestro –si había un lo nuestro que vivir, claro-? ¿o eran sus prejuicios adjudicándome un comportamiento
estereotipado de género donde se guiaba más por sus propios fantasmas que por
los datos que pudo sacar de mí? ¿no puede admitir ni
por un instante que quizás se pasó de lista, que fue incapaz de asumir lo muy fou de nuestra atracción, de aquel hermoso y anómalo
germen, adelantando acontecimientos que, por mi parte, lo mismo yo no tenía
ningún interés en desarrollar según la pauta de sus temores?). Un entorno
emocional tan sumamente ambiguo (la carencia de explicaciones, escudándose en
que todo se sobreentiende, puede ser muy cómoda para una de las partes
pero nefasta para la otra, sobre todo si los sobreentendidos no lo son tanto)
que cada día dudo más de su consistencia, salvo por ese hijo fruto de nuestro
encuentro (hijo sin carne –como nuestro encuentro-, hecho de letra y música, el
cual, eso sí, parece habernos satisfecho a ambos pese a tener no poco de
póstumo, pues sus primeros gateos por el mundo
coinciden con el deshilachamiento irreversible de lo
que pudo ser y no fue). La inicial voluntad de la gata por incluirme en su
mundo (caso de ser sincera) luego se difuminó hasta esfumarse del todo entre
conatos de espantá y amagos de reencuentro (aunque, a
diferencia de las batallas emocionales con otras presuntas émulas de Sophie Black, con la gata –de Cheshire, dada su inaprensibilidad
siempre afable- nunca ha habido auténtico mal rollo ni resentimiento ni una
decepción tangible, tan sólo un dolorido pasmo –bueno, y también una punzante
irritación por los daños colaterales que provocó este confuso juego en el que
era difícil marcar prioridades-). De hecho, a día de hoy, salvo por ese
hijo/canción (¿el pellizco que uno se da para comprobar si está soñando?) y
también por ese artículo donde se refería de modo deliciosamente desmesurado a
cierto libro mío (desmesura que parecía indicar, al menos, algún fuerte sentimiento
por menda), me resulta difícil asegurar si entre la
gata y yo hubo algo bonito mientras duró o si todo fue (por citar otra letra
mía) un «espejismo puñetero y cruel».