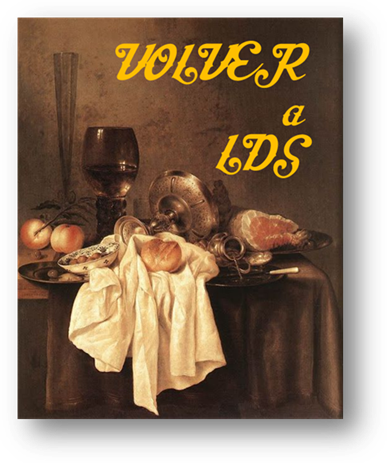Si se tuviese que escribir
una pequeña historia real —y bastante cutre— de mi generación, se
entremezclarían las últimas aventuras en eso que llamaban la mili, anécdotas de
festivales de verano nivel refugiado de guerra y las vidas de los estudiantes.
Poco difieren estas últimas de las del Buscón, su famoso dómine Cabra —las
barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de pura hambre, parecía
que amenazaba a comérselas— y los desdichados bachilleres que entre picaresca
y escasez pasaban el tiempo, más entre la molicie, la tele y en la porquería
que en eso de aprender de libros y maestros.
Si se tuviese que escribir
una pequeña historia real —y bastante cutre— de mi generación, se
entremezclarían las últimas aventuras en eso que llamaban la mili, anécdotas de
festivales de verano nivel refugiado de guerra y las vidas de los estudiantes.
Poco difieren estas últimas de las del Buscón, su famoso dómine Cabra —las
barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de pura hambre, parecía
que amenazaba a comérselas— y los desdichados bachilleres que entre picaresca
y escasez pasaban el tiempo, más entre la molicie, la tele y en la porquería
que en eso de aprender de libros y maestros.
Con este preámbulo de
situación, prosigo con las recetas de mi época estudiantil. Como decíamos ayer,
coincide este tiempo con mi mudanza a la calle Arabial,
115 —donde un par de años antes hubo un famoso crimen, justo debajo de nuestra nueva residencia—. Esta
calle larguísima configuraba hasta casi antes de ayer el límite de Granada con
su vega y veteranos habitantes de esta travesía y aledaños recuerdan sus
andanzas entre huertas y secaderos de tabaco, acequias y pedradas. Hoy todo eso
está extinto, invadido por el Hipercor, por el botellódromo
y la presión urbanística. Bueno, que me desvío. En la calle Arabial
tuve a mi disposición por primera y última vez un horno de gas bastante
decente. Ese encuentro entre el mameluco y el electrodoméstico dio lugar a copiosas
comidas seguidas, alguna que otra vez, de batido de chocolate y Panteras Rosas,
formando un combinado muy, muy letal. Hubo lomos a la sal, alguna empanada —no
de mi cosecha—, algún pollastre y las más de las veces lasaña, manjar al que
tuve acceso libre, repito, por primera y última vez de forma continuada.
Estratificación cíclica de la vianda.
Al no gustarme la bechamel,
nunca he aprendido a hacerla, por lo que busqué una forma de hacer la lasaña
que no requiera de esta salsa. La sustituta fue la nata, increíble hallazgo,
que tantas alegrías me ha dado, y que hoy como recuerdo desvaído se me antoja
lejana, cremosa, saciante,… y prohibidísima en mis
hábitos gastronómicos de hombre menguante. Otra cosa que parece indisoluble al
plato, y que también descarté —la mayoría de las veces— es la carne picada. No me convence la textura terrosa de la
ternera pasada por la espiral y la rejilla del prodigioso invento de Karl Drais. Yo utilizaba tiras de pechuga de pollo como tropezón
cárnico en este maremágnum de sabores. El sofrito de la salsa era el básico de
cebolla, pimiento y tomate que ya vimos, aunque muchas veces incluía berenjena, solanácea que
les recomiendo si es que van y reproducen esto que les cuento. Bueno, pues se
ponen tres cebollas gordas picadas —o cuatro o cinco moradas— en aceite de
oliva virgen extra. Cuando estén un poco doradas, se añaden cuatro o cinco
pimientos italianos cortados en aritos y al poco rato una par de berenjenas en
dados. Mareen eso un rato y vayan poniendo el agua a hervir. Corten la carne de
pechuga de pollo en cuadraditos de un dedo de gordo. La cantidad que ustedes
estimen. Se añade la carne al sofrito y cuando esté blanca por fuera añaden el
tomate. Un kilo y pico de tomate picado o un tarro de 800 g de tomate triturado
de su marca de confianza. Cuando hagan esto pues ya se supone que tienen el
agua en ebullición y van haciendo las placas de lasaña. Yo estoy considerando
salsa para un cacharro que soporte 4 placas. Le pondremos como 4 pisos, así que
4 por 4, 16. Es importante espaciarlas en el tiempo porque si no se pegan entre
si. Tengan un bol de agua fría preparado para sacar
la pasta y reservarla hasta que montemos. Una vez terminada la salsa y las
placas hechas —procurando que estén al dente para que no se conviertan en
gachas en el horno— se cubre la base del recipiente con nata de cocinar. Se
pone la primera capa, se distribuye la salsa y se hecha mozzarella rallada al
gusto. Así hasta llegar a la última capa, en la que añadiremos después de la
salsa más nata y queso que gratine bien. Cualquier manchego curado puede ser
ideal. Hecho esto, se mete al horno una media hora y cuando se saca se deja
reposar unos minutos para no comer lava líquida en forma de queso de búfala.

Los aerolitos de halita.
Durante ese tiempo en el piso
—donde empezará la siguiente glaciación, una de las pocas certezas de mi vida—
los medios de información nos volvían locos con los aerolitos. Esas masas de
hielo que caían del cielo fueron un pasajero pasatiempo para los periodistas y
un avance del apocalipsis climático para las gentes preocupadas intensamente
por el tiempo. El plato del que hablaré a continuación formaba piedrolos en forma de costra de sal alrededor del lomo de
cerdo, una receta muy sencilla, pero muy eficaz para los amantes del porcino.
En una placa de horno se pone un poco de unto —mantequilla, aceite o aún mejor,
manteca—, un trozo de cinta de lomo y con sal gorda se cubre todo. Se deja
hornear una hora por kilo de carne, aproximadamente. Para mí lo que sale es ya
un manjar en sí, y si deja de fiambre es espectacular con un poco de aceite y
pimienta, cortado en ruedas finas. Pero hay gente que considera seca la
textura, por lo que lo solía acompañar de una salsa. La salsa constaba de
cebollas y ciruelas pasas. Se sofreían las cebollas picadas finamente y cuando
estuviesen pochadas, casi caramelizadas, se rehogaban las ciruelas y se añadía
un poco de agua o de algún líquido que les apetezca para que a fuego lento se
ablandasen las ciruelas. Yo, muy amigo
del carbohidrato, solía hervir un par de patatas, hacerla puré ligero con leche
y añadirlo a lo de la cebolla, aunque muy bien se puede servir una cosa aparte
de la otra, para los que no gusten de mazacotes. Un compañero de piso y sin
embargo amigo, y continuando con aquello de los aerolitos, en las digestiones
de este plato se entretenía en lanzar por la ventana la sal endurecida, con la
remota esperanza de que algún incauto caminante lo confundiese con la roca del
momento. Era vandalismo con vana ilusión.

Y estas son las comidas que
definen estos dos años en este piso norteado. Algunas las he obviado porque o
eran directamente sofritos del tupperware materno
——como las exquisitas patatas con bacalao— o muy simples, como los higadillos
de pollo con patatas fritas.
Como las bombas del bar
homónimo de la calle no son receta mía pues no puedo describirla, pero sí reseñarla.
El Arabial era un sitio en el que había un cartel de “Cuidado
escurre” sin que lloviese ni nada —era por el aceite en suelo y paredes— pero
que hacían una pitanza de lo más buena para ser un sitio tan —extremadamente— barato.
Las bombas eran unas bolas de puré de patatas con un relleno de atún con tomate
picante, que se rebozaban y se freían en oleaginosos líquidos primordiales.
Eran una delicia, y solo las ponían por la noche, no sé por qué oscuro secreto.
En la próxima entrega, los últimos años, que vendrá con arroces murcianicos,
tortillas inventadas por moi y pastas de paja y heno.