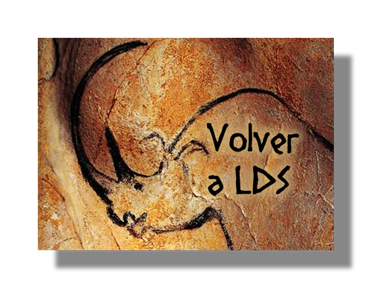El hombre es lo que come
Lucrecio (poeta
y filósofo romano, s. I a.C.)
Dime lo que comes y te
diré lo que eres
Brillat-Savarin (gastrónomo francés s. XVIII)
De lo que se come se cría
 Proverbio español
Proverbio español
Yendo
al materialismo más extremo que se da la mano con el misticismo más absoluto,
estas frases más o menos populares sobre el yantar son verdad. Y es porque como
mecanismos devoradores de átomos y moléculas —y sus insondables vacíos entre
partículas—, de esta amalgama bioquímica sacamos todo lo que nos construye.
Nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras epifanías también forman su
andamiaje con lo que nos llevamos a la boca. La dieta determina pues lo que
somos de manera física. Otra cosa es la forma que tengamos. Hay algunos que
comen tocinos y aceitacos y están bien delgados;
otros dicen que les engorda hasta el aire o los halagos; o la retención de
líquidos —esto hincha, no engorda, pues la gordura son las chicas y no el
agua—. Cuando uno está a régimen alimenticio casi todo en su mundo gira en
torno a la comida, a los hidratos por la noche, a esto sí y esto no, esto me
gusta pero no me lo puedo comer yo, a ver Canal
Cocina con cara de cordero degollao. Un
porcentaje alto de sujetos y sujetas con quien hablas —como suele pasar en todo
lo demás en estos días aciagos que vivimos— tiene en su poder el saber del adelgazamiento
—aunque una cosa es predicar y otra dar trigo—: “hay que hacer cinco comidas al día”, “¿ya no estás a régimen?... como
te veo comiendo esooooo…”, “andar es el mejor
ejercicio”, “nadar es el mejor ejercicio”, “lo mejor es comer una vez a la
semana todo el día piña… es diurética”.
Lo mejor es que se callasen la boca, pero no. Cada uno hace la dieta que
más le convence, y sobre todo la que le dé resultado (cumpliéndola, claro) y a
esto no se le puede dar más vuelta de hoja. Es precisamente en este ambiente
fermentado por su poquita hambre y la búsqueda continua de nuevos sabores ricos
compatibles con no echar lorza se encuentra uno con las movidas como lo que
leen arriba. Sí, la paleodieta.
La
dieta paleolítica se basa en la premisa que genéticamente estamos predispuestos,
como diría Pepe da Rosa, per nativitate
a comer lo que nuestros ancestros paleolíticos apañaban por el entorno en su
constante recolección y caza. Esos seres estupendos antes de la Revolución Neolítica —el comienzo del
fin—, el mundo de la barbarie soñada que ya glosara yo hace unos años por aquí, tendrían
pues la clave del apañar de comer. Parece ser que se puso de moda en los 70 por
un señor llamado Walter L. Voegtlin. Yo no sabía nada de ella, solo la había
escuchado mentar como ruido de fondo.
El
tesauro de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MESH) la define así: “Plan nutricional
basado en la presunta dieta de los
ancestros humanos preagrícolas. Consiste
principalmente en carne, huevos, frutos secos, raíces, hortalizas y frutas
frescas, y excluye los granos, las legumbres, los productos lácteos y los
azúcares dietéticos refinados”. (Esto lo recojo de manera literal de una fuente
secundaria que ha traducido. El término presunta junto a dieta, no es baladí).
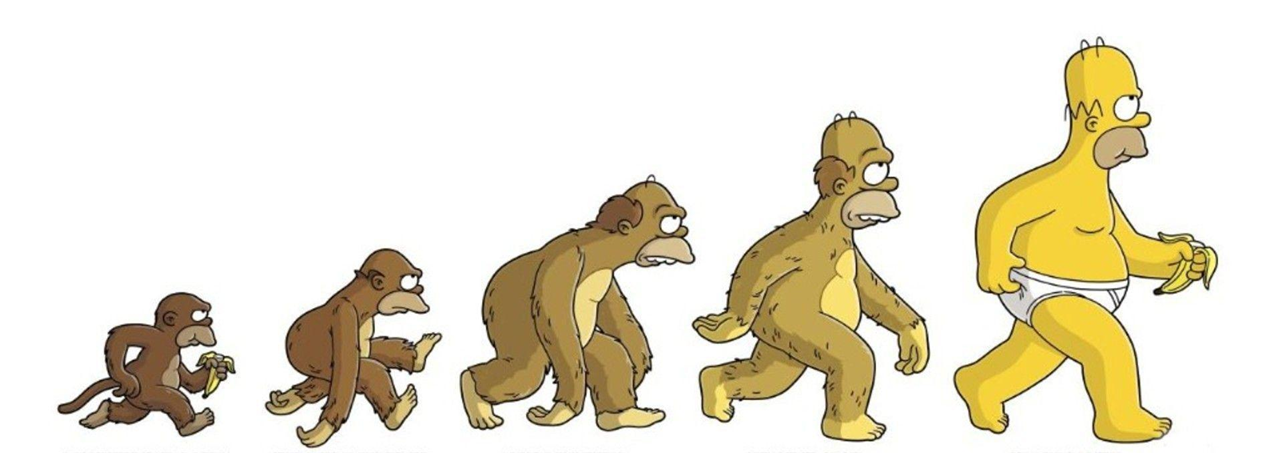
En
primer lugar, y como premisa de observación bastante básica, decir qué es lo
que me choca bastante y es el nombre. El Paleolítico es una jartá
de tiempo, amables lectores, y cobija en su rango cronológico varias
humanidades, de la que solo sobrevive la nuestra. Los distintos homínidos que
se desarrollaron comieron, es verdad, prácticamente lo mismo, desde se hicieran
omnívoros. Lo sabemos por la dentición porque los dientes nos dicen muchas
cosas, como puede verse en Bones, en el CSI
o en cualquier departamento de Paleontología. Pero vamos, que de comer raíces,
frutos y carroña no pasaban demasiado. Y eso es lo que se puede inferir
aventurando un poco. También que había canibalismo —ya sea ritual, meramente
por supervivencia o por el afán de comerse a otro sensu stricto, aunque esto
daría para otro escrito—. Hasta la
llegada de los hombres más modernos, nuestros ancestros más cercanos, que
aunque llevaran barbacas no eran unos hípster de Malasaña, hace como 600.000 años la
caza no pasa a ser un bien en sí mismo de obtención de
alimento más o menos fiable. Nos hemos borrado de un plumazo 2 millones de años de Paleolítico. Por
eso quizá la nomenclatura también utilizada de dieta del cazador/recolector sea
más indicada, siempre bajo mi punto de vista de omnívoro sedentario actual, que
no moderno. No es asunto para pasar de puntillas, pues el desarrollo cerebral
está íntimamente ligado a las proteínas animales ingeridas, aunque algunos
integristas del veganismo nieguen la mayor diciendo
que las proteínas necesarias para los requerimientos evolutivos pueden
obtenerse, por ejemplo, comiendo un kilo de nueces en vez de medio cuarto de
carne. Además indican que la historia evolutiva basada en la proteína animal es
una conspiración de los científicos conchabados con la industria cárnica. O que
no hace falta teniendo hidratos de carbono a mano. En fin.

Lo
segundo que me hace pensar es eso de a lo que estamos predispuestos
genéticamente porque es algo que se ha hecho muchos años por nuestros ancestros.
Por lógica los mecanismos corporales vienen determinado por lo que dictan
nuestros genes, pero a la hora de comer la cosa es más compleja, porque entra
en juego, por ejemplo, la flora intestinal o el cocinado (y otras variantes) de
los alimentos. Sin ser tan limitante como en otras especies (si nuestro cuerpo
lo forman bicho arriba bicho abajo 37
billones de células, los microbios que portamos son 100 billones) hacen que para la correcta adquisición y asimilación
de ciertos nutrientes sea necesaria la ayuda bacteriana, a las que portamos en
una relación simbiótica. Es más, hay mutaciones genéticas relacionadas con la nutrición bastante recientes,
que hacen que muchas personas adultas asimilen la leche cruda que a priori
produce efectos penosos en nuestros estómagos. Bien es verdad que por estos
lares los tolerantes a la lactosa son un 40%
de la población, y un tercio en la
población mundial. Se debería a una mutación que se extendió por Europa a
partir de la domesticación que trajo el Neolítico, que hacía que la gente
bebiese leche de los animales y no se pusieran malitos. Cuando nos destetamos
hay un apagón en el gen de la producción de la lactasa, la enzima que digiere
la lactosa, y por eso la leche sienta muy malamente. En algunos individuos,
como vemos y en los cuales afortunadamente me incluyo, esta posibilidad de
consumir la lactosa se queda hasta el colapso funcional; o sea, hasta que
estiramos la patica. Hay varias
hipótesis de porqué pasa esto; parece ser que hay poblaciones que por su
exposición al sol y su relación con la asimilación del calcio por la vitamina D
y podrían también haber desarrollado esta tolerancia en una mutación totalmente
independiente (en África y Oriente Medio). Es una ventaja bastante importante,
ya que en tiempos de escasez de alimentos se puede echar mano a la leche. Sea
como fuere es un ejemplo de cómo cambios relativamente nuevos, hacen que se
adquiera la posibilidad de echarse al gaznate otros alimentos.

La
elaboración y el cocinado de los alimentos, una de las más magnificas
invenciones del hombre, hace que la carne sea más digerible al igual que muchos
vegetales, por ablandar la fibra y en los cereales en particular, debido a su
alto contenido en celulosa —eso no lo asimilamos nosotros, si no pareceríamos
cabras comiendo papel—. Además aportan calorcito en las duras jornadas
invernales y eliminan posibles patógenos. Y el sabor, mejora mucho el sabor,
sobre todo en carnes y pescados. Esto no es una variable genética, pero cada
pueblo ha adaptado su cocina a rentabilizar lo que tiene disponible. Las más
grandes proezas realizadas por la Humanidad han estado siempre relacionadas con
el asunto culinario de alguna forma u otra. Desde la Ruta de las Especias hasta la búsqueda del torrezno perfecto. De lo
grande a lo pequeño, pero aún más grande. Hemos refinado tanto el hocico, que
hoy comemos aire esterificado, helados de lentejas, pizzas del Día% y otras chocantes delicatessens. No se puede negar, y en esto puedo coincidir
con veganos, crudívoros, paleocomensales
y demás hippies de la manduca, que la industria alimentaria produce cosas
bastante malas para la salud. La bollería, los precocinados, las sopas de
sobre, los refrescos, los jamones de york que provienen de líquidos viscosos y
una larga lista. Larry McCleary nos dice que sobre el 80% de la comida de los
estantes de los supermercados en la actualidad no existían hace 100 años.
Normal. El desarrollo tecnológico llega a todos los rincones. Este señor, el
Dr. McCleary, estudia el cerebro y sus movidas, y
claro, nos cuenta que para que el cerebro carbure la alimentación debe ser
saludable. Hace 100 años en el orbe occidental la preocupación máxima era qué
llevarse a la boca, porque muchas veces no había. Ahora es una locura ir a un
súper e intentar elegir, y con la vida tan ajetreada de las gentes, que pese a
trabajar muchas horas siempre encuentran cosas que hacer entre medias, claro,
se compran lo primero que pillan, y es más, se lo dan a sus hijos. Yo
afortunadamente soy de pueblo y al menos algunas veces al año coincide que hay
hortalizas de temporada autóctonos, los huevos son de fiar todo el año, y
cuando uno se preocupa un poco por lo que come encuentra cosas deliciosas que
no han sido demasiado manipuladas. A todo esto yo añado que me encanta la
comida procesada. Verán, lo de ser gordo de toda la vida y con una madre un
poco obsesionada con eso, le pone a uno en una tesitura de que en casa me
escondían la Nocilla. No por mi voracidad, sino para
que no se me saltasen la hiel —la jiés—. En vez de
bocadillo me daba una manzana colorada —un pero, vaya— para el recreo, para
mofa de los crueles niños. Infructuosos fueron los intentos de que en vez de Colacao
tomase Nescafé
descafeinado (mi actual potingue) o esa aberración llamada Eco. Mi mundanza a Granada, que ya glosé
a través de los platos, se convirtió en un descubrimiento de sabores guarripeich y
porquerías sin fin. Comer chocolate sin restricciones o Coca Cola todos los días. El paraíso en la Tierra.

Ante
este libertinaje —propio y ajeno— hace aparición de esta dieta, como otras
tantas imposturas de la modernidad, y esto es ya pura opinión, se encuadra en
el amor por un pseudoprimitivismo muy occidental.
Querer saltarse —sin hacer una ensoñación o un ejercicio de nostalgia por lo no
vivido— el Neolítico de una zancada. Y no seré yo quien diga que esa dichosa
revolución supuso un retroceso para la especie, pero la evolución y la historia
no son reversibles, vamos a ver. El alimento principal
de la humanidad en la actualidad son los cereales, que no viene contemplado en
esta dieta, cuando es muy posible que los paleolíticos comiesen granos de
espigas como campeones, aunque no en las cantidades posteriores. Imaginarnos cómo hubiese sido la historia
humana sin arroz, sin trigo sin maíz. Si la agricultura y la ganadería condenó
al hombre a la esclavitud y al progreso continuo, también le proporcionó tiempo
para hacer el vago —a unos más que otros—, y del ocio donde salen el arte, el
pensamiento y las cosas que nos gustan. También puede ser que la infelicidad.
Los primitivistas también van descalzos, se ejercitan y aprenden habilidades de
supervivencia. Desean erradicar “enfermedades
de la civilización” como la obesidad, las dolencia cardiovasculares,
problemas metabólicos, el estrés y la depresión. Todo ello está muy bien, pero
¿cómo? Si es elección personal, claro que sí, en eso no me meto yo, mas cuando lees algo escrito por convencidos de esta dieta
que siempre miran por encima del hombro con una supuesta superioridad moral,
pues… Poblaciones muy pequeñas podrían vivir de esta forma, es verdad. Obviar
el problema de la superpoblación nos conduce a pensar a que es una dieta para
élites primitivistas que han pasado por una ciudad —no veo yo a un señor rural
con esta ocurrencia—. Además, la idea de ceñirse a hábitos tan antiguos para
sobrevivir subestima el gran poder evolutivo de los humanos. Ese poder
evolutivo que es capaz de lo mejor, de lo peor y de lo regular.