Wittgenstein
o el lenguaje como límite del mundo
por Esther Peñas
“Me es indiferente que
el científico occidental típico me comprenda o me valore, ya que no comprende
el espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se caracteriza por la
palabra ‘progreso’. El progreso es su forma, no una de sus cualidades, el
progresar. Es típicamente constructiva. Su actividad estriba en construir un
producto cada vez más complicado. Y aun la claridad está al servicio de este
fin; no es un fin en sí. Para mí, por el contrario, la claridad, la
transparencia, es un fin en sí”. Con estas palabras se defendía de las críticas uno de los
últimos –si no el postrero- filósofos de la historia, Ludwig
Wittgenstein (Viena, 1889 - Cambridge,
1951).
Quizás resulte apocalíptico hablar en estos términos, pero
no lo es en absoluto. Hoy en día tenemos pensadores, intelectuales, ideólogos…
pero los filósofos, entendido el oficio como capacidad de construir todo un
sistema global de pensamiento articulado, es una estirpe extinguida. Por
fortuna, su legado es tan suculento y valioso que siglos después todavía
contiene reflexiones que nos sacuden e inquietan. Por eso son clásicos, como lo
es Wittgenstein, porque leyéndolos perfilan,
preparan, mejoran y renuevan nuestro pensamiento, con independencia del
contexto (histórico, cultural) del que provengan.
Observando fotografías de Wittgenstein,
uno podría pensar que es un actor del Hollywood
clásico, al más puro estilo del far west: pelo alborotado y ligeramente rizado, nariz rota
–al menos de aspecto-, rasgos marcados, severo atractivo, mirada en difícil
equilibrio entre la cordura y la locura –sufrió graves desequilibrios
mentales-… Pero detrás de ese aspecto de rebelde, se escondía un tipo huraño
–dicen que no era exquisito en sus formas pero sí auténtico-, poco amigo de
amigos, que dedicó su vida a tratar de armonizar su pensamiento con sus actos,
que buscó sin cesar la coherencia, y que desplegó un altruismo cuanto menos
admirable (en una ocasión donó cien mil coronas para ‘ayudar a los artistas’. Rilke, Tralk o Kokoschka fueron algunos
de los beneficiarios de su generosidad).
Y no es casual su debilidad por los artistas. Al fin y al
cabo, ellos utilizan su propio lenguaje. Y si para Aristóteles el mundo es
según se ve y para Kant según se piensa, para Wittgenstein es según se dice. Aristóteles considera el
lenguaje como instrumento para alcanzar la esencia misma de las cosas y Platón
defiende que el lenguaje comunica esencias inmutables; Wittgenstein
subyuga el mundo en sí al lenguaje.
La originalidad del austriaco radica en proponer un nuevo
método para hacer filosofía basado en el análisis del lenguaje. Y llega a una
conclusión turbadora: los problemas filosóficos son irresolubles, puesto que no
pueden solventarse mediante la experiencia. Son pseudoproblemas;
lo único que cabe hacer con ellos es ‘disolverlos’,
mostrar que son meras ilusiones producto de confusiones lingüísticas. Las
únicas proposiciones con sentido que admite son las empíricas. Por tanto, los
ámbitos en los que se despliega la filosofía clásica (la ética, estética,
metafísica, etc.) son sinsentidos que surgen por el uso incorrecto del
lenguaje, derivado no de errores gramaticales sino conceptuales.
Esta visión responde a una actitud netamente empírica. Para Wittgenstein, como planteara con anterioridad Hume, se puede conocer la realidad espacio-temporal, el
mundo de los hechos, y se puede conocer como conoce la ciencia natural,
mediante la experiencia. Pero Wittgenstein aporta una
nueva dimensión al postulado de Hume y es que el
límite de lo que se puede conocer es el límite del sentido; el mundo empírico
es el ámbito de la realidad con sentido y el ámbito de lo que se puede pensar y
se puede expresar utilizando el lenguaje.
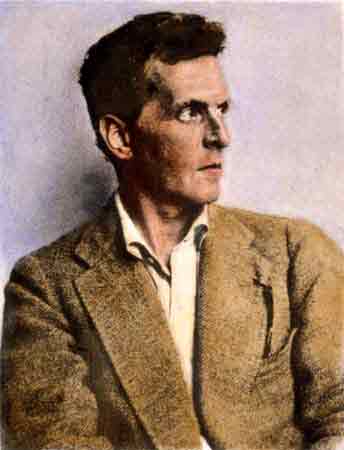
Un único libro publicó en vida el austriaco, deliberadamente
esquemático y antideductivo; eso sí, titulado como
mandan los cánones, en latín: ‘Tractatus logico-philosophicus’. Dicen sus
biógrafos que en los campamentos, después de los combates (fue enviado al
frente italiano durante
Es un texto entregado a
Si podemos hablar acerca de la realidad y
representárnosla tal como es, es porque existe algo común a la naturaleza de la
realidad y a la naturaleza de las proposiciones: la lógica.
Gracias a ella se articula el lenguaje, y si
queremos conocer la estructura del mundo habrá que descifrar la estructura del lenguaje.
Pero la naturaleza de esta relación, afirma Wittgenstein,
no puede ser dicha a su vez en el propio lenguaje,
sino únicamente mostrada. Es como tratar de explicar cómo se juega al mus de
otro modo que no sea jugando. Pero si se juega no se explica, sino que se
muestra cómo se juega, lo cual es distinto.
El propósito del Tractatus no es
trazar un límite al pensamiento, sino a la expresión de los pensamientos. El
pensamiento, que interpreta la realidad, también queda supeditado al lenguaje. "El pensamiento es la proposición con
significado; la totalidad de las proposiciones es el lenguaje", afirma
Wittgenstein. El pensamiento piensa el mundo, que es
la suma de los hechos, y éstos son reproducidos por aquél.
El lenguaje es la expresión perceptible del pensamiento, y
se expresa en proposiciones. La proposición es el retrato lógico de la
realidad. Cada hecho atómico sólo tiene una expresión correcta (proposición).
Hay que diferenciar entre proposiciones y nombres. Los segundos designan
objetos y son convencionales. Sólo conocemos a qué se refiere un nombre cuando
nos muestran el objeto que representa. Las proposiciones, en cambio, se
entienden por el puro análisis de los términos, ya que existe una relación
necesaria entre las proposiciones y los hechos. Así, estudiando el lenguaje
estudiamos la realidad.

DE
LO METAFÍSICO SOLO CABE EL SILENCIO
Como toda obra filosófica hercúlea, el Tractatus
tenía algunas lagunas que el propio Wittegenstein fue
puliendo a lo largo de su vida, del mismo modo que fue metamorfoseándose en sus
creencias religiosas, pasando del judaísmo al protestantismo para recalar
finalmente, por influencia materna, al catolicismo –credo que, si bien ofició
su funeral, nunca practicó-.
Volvamos al Tractutus y sus
fallas. En el texto se afirmaba que si algo es pensable, ha de ser también
posible, es decir, ha de poder recogerse en una proposición con sentido (fuera
verdadera o falsa). Si el pensamiento es una representación de la realidad y la
realidad es aquello que puede transformarse en palabras, ¿qué sucede con lo
filosófico, inexpresable bajo estas premisas del Tractatus?
El austriaco fue prudente, elegante y conciso: guardar silencio.
“¿Qué sé sobre Dios y
la finalidad de la vida? Sé que este mundo existe. Que estoy situado en él como
mi ojo en su campo visual. Que hay en él algo problemático que llamamos su
sentido. Que ese sentido no radica en él, sino fuera de él. Que la vida es el
mundo. Que mi voluntad penetra en el mundo. Que mi voluntad es buena o mala.
Que bueno y malo depende, por tanto, de algún modo del sentido de la vida. Que
podemos llamar Dios al sentido de la vida, esto es, al sentido del mundo. Y
conectar con ello la comparación de Dios con un padre. Pensar en el sentido de
la vida es orar”,
escribe Wittgenstein. Orar, o lo que es lo mismo,
guardar silencio.

OTRA
VUELCA DE TUERCA
El último Wittgenstein, como se
aprecia en sus ‘Investigaciones
filosóficas’, libro póstumo, comienza a desconfiar de su propia teoría del
poder omnívoro del lenguaje, y observa que éste es mucho más que el mero arte
de nombrar, y que no puede sustituir a las cosas. Lo que hace al lenguaje es su
uso, sus prácticas (él los llama ‘juegos’). No es lo mismo el concepto de
‘culpa’ para un oriental que para un occidental, por ejemplo. Sin embargo, se
refieren a la misma noción.
Por tanto, una vez publicado el Tractatus,
Wittgenstein va horneando la tesis de que lo
importante no es conocer la estructura lógica del lenguaje sino el empleo que
hacen del lenguaje sus usuarios, un interés, por cierto, mucho más conductista
del asunto. Eso le lleva a asegurar que el criterio para determinar el correcto
uso de una palabra o proposición viene determinado por el contexto al que
pertenezca. El significado de una palabra es su uso. Al igual que en un tablero
de ajedrez, en el que el movimiento de una ficha condiciona las posibles
combinaciones de todo el conjunto, el empleo de una determinada palabra y no
otra, dentro de un contexto, determina el significa final.
Octavo y último de los hijos de una de las familias más
pudientes de Viena (y más marcadas por la desgracia, ya que tres de sus
hermanos varones se suicidaron), no se le conoce mujer alguna, aunque sí una
profunda amistad con David Hume Pinsent
(a quien le dedica el Tractatus). Amante de la
música, recurrió a ejemplos musicales para explicarse (no fue en vano su trato
con el compositor Gustav Mahler),
los mentideros aseguran que sus últimas palabras antes de morir de cáncer fueron: “Diles
que mi vida fue maravillosa”.
PÍLDORAS DE SAPIENCIA
Queden
aquí reflejadas algunas de las sentencias más conocidas de Wittgenstein,
reflejo de su estilo proverbial y contundente.
- Nada es tan difícil
como no engañarse.
- Trabajar en filosofía
-como trabajar en arquitectura, en muchos sentidos- es en realidad un
trabajo sobre uno mismo. Sobre la propia interpretación. Sobre el propio
modo de ver las cosas -y lo que uno espera de ellas-.
- Siempre es bueno en
filosofía plantear una pregunta en lugar de dar una respuesta a una
pregunta. Pues una respuesta a una pregunta filosófica fácilmente puede
resultar incorrecta; no asi su liquidación
mediante otra pregunta.
- Nuestra vida es
como un sueño. Pero en las mejores horas nos despertamos lo suficiente
como para darnos cuenta de que estamos soñando. La mayor parte del tiempo,
sin embargo, estamos profundamente dormidos.
- Aunque todas las
posibles preguntas de la ciencia recibiesen respuesta, ni siquiera
rozarían los verdaderos problemas de la vida.
- La muerte no es
ningún acontecimiento de la vida. La muerte no se vive. Si por eternidad
se entiende no una duración temporal infinita, sino la intemporalidad,
entonces vive eternamente quien vive en el presente.
- Una palabra nueva
es como una semilla fresca que se arroja al terreno de la discusión.
