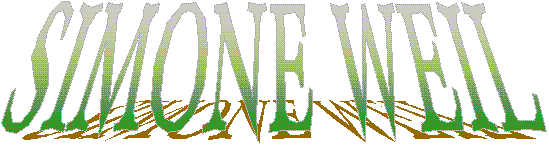
(una primera redacción de este artículo se publicó
en «MONDO BRUTTO» a comienzos de 1999) (esta nueva versión va dedicada a
Gianni Donaudi -cristiano, libertario, anticolonialista y patriota europeo-,
quien me descubrió a la Weil allá por el 96)
La historia que voy a
relataros es la historia de una santa.
No una santa al uso y no la
única: hay unos cuantos nombres en el santoral católico que tampoco se sabe muy
bien qué hacen ahí (salvo por la intención clerical de digerirlos y de volver
su perfil, originariamente subversivo, inocuo y «eclesiásticamente correcto»):
Juana de Arco (socarrada primero como bruja por las jerarquías que más tarde la
canonizarían -aunque su misterio carismático sería reivindicado en el recién
enterrado siglo por elementos tan poco amigos de conformismos religiosos como
el escritor Bernard Shaw, el dramaturgo Kaiser o los cineastas Dreyer y
Bresson-), Francisco de Asís, Teresa de Jesús o Juan de la Cruz (pasados
primero por la piedra inquisitorial en razón de su desestabilizador misticismo
y, después, elevados a los altares por ver si así molestaban menos). Por
cierto, todos tienen algo (bastante) que ver con Simone Weil.
Simone Weil, una santa muy
puñetera: capaz de hacer dudar de su fe al beato más empedernido; capaz de hacer
apearse de su incredulidad al más empecinado ateo; capaz de recordarnos algo
perogrullesco pero olvidado en las últimas décadas (por el abuso que de ello
hicieron a fines del XIX y durante la primera mitad de este siglo los sectores
antisemíticos y por la ulterior sordina que pusieron, en revancha, los sectores
sionistas), la responsabilidad del establishment judío de la época en la muerte
de Jesús de Nazareth; capaz de poner las peras al cuarto a la Iglesia como
institución represiva y totalitaria (sobre su ánimo pesaba de manera especial
la salvaje matanza de los cátaros en la Edad Media por orden papal -preludio de
tantas guerras de exterminio llevadas a cabo en la modernidad-) y, a la vez,
pretender tozudamente ser admitida en la misma (la verdad, más como si entrase
en las Tullerías o en el Palacio de Invierno que en actitud de catecúmena
sumisa y devota); capaz de sentir piedad por el joven Hitler (a sus ojos,
producto de una sociedad dislocada tras el diktat de Versalles) y, a la vez, de
combatir el fascismo, en tanto que fenómeno político expansionista y
depredador, en sus más recónditas raíces sociológicas y psicológicas.

I
Simone Weil nació en París en
1909 en el seno de una familia judía de clase media. Durante la adolescencia,
comenzó a sentirse a disgusto por el racismo a la inversa de algunos
parientes, sobre todo su cerril abuela paterna (que repetía constantemente
cómo, si un miembro de la familia contrajese matrimonio con un no hebreo, sería
inmediatamente expulsado de casa). En este alejamiento de la autocomplacencia
judeocéntrica («nunca he entrado en una sinagoga y nunca he asistido a una
ceremonia religiosa judía»; «no tengo ninguna razón para suponer que
tenga algún vínculo, ni siquiera a través de mi padre o mi madre, con la gente
que vivió en Palestina hace dos mil años») influyó también el ateísmo de su
padre y su educación estoica, preparación impremeditada para su posterior
descubrimiento del cristianismo como compromiso vivencial (un detalle muy
significativo de la fuerte impronta de ese estoicismo primigenio fue su
reacción a los tres años, cuando rechazó un anillo que le regalaron con la
precocísima respuesta «No me gusta el lujo»).
Siguiendo al filósofo Alain
(profesor suyo en la adolescencia y principal teórico del centrismo radical
republicano -lo que se llamó «la república de los profesores»-), Simone
consideraba necesario abrirse al mundo. Ello la llevaría, sucesivamente (o,
mejor, en progresión acumulativa -ya que esta mujer prefería conciliar
cuestiones a plantear disyuntivas-), a asumir diversos avatares izquierdistas.
Primero, la militancia
pacifista (afiliándose a la Liga de los Derechos del Hombre y colaborando en
publicaciones influidas por Alain como «Libres Propos» y «Volonté de
Paix»), militancia que en algún momento adquiriría (según la óptica actual)
perfiles «políticamente incorrectos» (como en 1938, cuando escribía a
Gaston Bergery -procedente del Partido Radical y creador del primer
agrupamiento antifascista francés, el Front Commun, anticipo del Front Populaire-
reprochándole no ser lo bastante pacifista por su propuesta de declarar la
guerra a Alemania si ésta invadía Checoslovaquia, pues, según Simone, era
preferible la ocupación a una nueva guerra, que Francia con seguridad perdería
-«Sin duda la superioridad de las fuerzas alemanas llevará a Francia a
adoptar ciertas medidas, sobre todo contra los comunistas y los judíos. Esto
es, a mis ojos, y probablemente a los ojos de la mayoría de los franceses, más
o menos indiferente en sí mismo. Podemos imaginar que nada esencial será
alterado» o «Una guerra sería ciertamente una desgracia, en cualquier
caso, para todos y desde todos los puntos de vista. Una hegemonía de Alemania
en Europa, por amarga que resultara, podría a fin de cuentas no ser una
desgracia para Europa. Teniendo en cuenta que el nacional-socialismo, en su
actual forma de máxima tensión, no puede probablemente durar, es concebible
que, en un cercano futuro histórico, no todas las posibles consecuencias de esa
hegemonía fueran funestas», consideraciones duras y fatalistas pero
perfectamente comprensibles en esa tesitura y que nos recuerdan poderosamente a
las de un reputado teórico de la izquierda europea de entreguerras, el
socialista belga Henry de Man, cuando decidió colaborar con el ocupante al ser
su país invadido por el Reich-).
Más adelante, Simone Weil se
volcó de lleno en la dignificación del mundo del trabajo (alternaría su labor
de maestra de instituto con la enseñanza a obreros y campesinos; incluso llegó
a trabajar en fábricas y granjas para compartir al máximo la experiencia del
trabajador manual, en un visionario adelanto de las inquietudes fomentadas en
los jóvenes de los últimos 60 por la Revolución Cultural china, experiencia que
ella planteó rigurosamente como «estudio de campo» y cuyas conclusiones
habrían de dar pie a sus escritos sobre «La condición obrera» y al «Diario
de fábrica», complementario reverso de «El trabajador» jungeriano: «Al
colocarnos frente a una máquina, tenemos que matar nuestra alma, nuestros
pensamientos, nuestros sentimientos, todo, durante ocho horas al día. Estemos
irritados, tristes o hastiados, tenemos que tragárnoslo todo, reprimirlo todo
en nuestro interior: irritación, tristeza y hastío. Enlentecerían el ritmo»).
Militó en el sindicalismo revolucionario (durante un tiempo se afilió a la
central CGTU -controlada por los comunistas-, donde tuvo no pocos conflictos
por su visión nada ortodoxa de la tarea sindical -«La cuestión es la
siguiente: encontrar la manera de constituir una organización que no acabe
creando una burocracia. Pues la burocracia siempre traiciona. Y la
acción no organizada no se contamina, pero fracasa. Ya sé que los
"sindicalistas revolucionarios" están contra la burocracia. Pero el
sindicalismo, en sí mismo, es burocrático. Y hasta los sindicalistas
revolucionarios, desanimados, han acabado por pactar con la burocracia»-;
más tarde practicó la doble militancia en la CGT sindicalista y la CGTU,
anticipando con su gesto la unión de ambas centrales en el 34). Por entonces
(1933), desarrollaba una intensa labor de agitación obrerista participando en
varias huelgas y manifestaciones y dando charlas sobre marxismo en las Bolsas
de Trabajo.
Sus últimas estadías políticas
fueron el anarquismo (el español, particularmente, tras contactar con
libertarios catalanes durante unas vacaciones -contactos que la indujeron a
participar en agosto del 36 en nuestra guerra civil como miliciana de la
columna Durruti, siendo evacuada del frente a los pocos días por abrasarse una
pierna con una sartén llena de aceite hirviendo, lesión de la que nunca se
recuperó del todo y que nos recuerda la tragicómica torpeza de esta mujer en
las actividades manuales, tanto fabriles como bélicas-) y el comunismo
antistaliniano (a partir de su trato y profunda amistad con el filotroskista
Boris Souvarine -cuñado del líder del POUM Joaquín Maurín-). Colaboró
profusamente en la prensa de izquierda de entonces, como las publicaciones
sindicalistas «La Revolution Proletarienne», «L'Effort» y «L'Ecole
Emancipeé», la anarquista «Le Libertaire» o las troskizantes «La
Critique Sociale» y «La Verité»...
En 1932 había viajado a Berlín
donde mantuvo diversos contactos con medios izquierdistas (entre ellos, un hijo
de Trotsky -con el padre también sostendría alguna conversación en París: sería
precisamente en la casa de los padres de Simone donde se fundaría oficiosamente
la IV Internacional-), sintiéndose decepcionada con lo que consideraba «excesivo
nacionalismo» del KPD, partido comunista alemán obediente a Moscú.
También en Alemania descubrió
a Rosa Luxemburgo a través de la publicación de un volumen recopilatorio de su
correspondencia (la Luxemburgo y la Weil estaban destinadas a encontrarse
políticamente, ya que no en vida -la primera había muerto asesinada por un
grupo paramilitar de los organizados por el socialdemócrata Noske en 1919: no
olvidemos que la primera acción política del SPD alemán, primer partido
socialista en la Historia con plenos poderes para gobernar, tras la caída del
II Reich, consiste en la estructuración del terrorismo de estado para aniquilar
a los comunistas, tradición represiva que en el futuro aplicarían con ahínco
otros dirigentes de la cuerda socialista: en México, Israel, Venezuela, Perú,
la Alemania Federal de Helmut Schmidt, la Italia de Bettino Craxi, la España
del GAL o la Gran Bretaña del amigo de Aznar, Tony Blair-; y, en su choque con
el leninismo/stalinismo -desencadenado, básicamente, por las diferentes
posturas sobre la cuestión nacional y la polémica entre el espontaneísmo de
masas luxemburgiano y el elitismo revolucionario leninista, exacerbado aún más
por Stalin-, Simone continuaría hasta la ruptura total con el comunismo la
controversia que Rosa había iniciado e interrumpido a su muerte -son
significativas estas notas de la Weil: «Rosa creía firmemente que, a pesar
del fracaso de la socialdemocracia, la guerra acabaría poniendo en movimiento
al proletariado alemán y provocaría una revolución socialista. Esta esperanza
no ha sido confirmada. El embrión de la revolución proletaria que se produjo en
1918, ahogado rápidamente en sangre, sumió en la ruina la vida de Rosa
Luxemburgo y Karl Liebnecht. Después, todas las esperanzas que los militantes
habían podido formarse sucesivamente, fueron burladas. Nosotros ya no podemos,
como Rosa, tener confianza ciega en la espontaneidad de la clase obrera, y las
instituciones se han derrumbado. Pero Rosa no extraía su alegría y su amor
piadoso, hacia la vida y el mundo, de esperanzas engañosas; las extraía de la
fuerza de su alma y de su espíritu. Por esta razón todavía ahora podemos seguir
su ejemplo»-).
Conviene precisar sobre esto,
para evitar una visión excesivamente reduccionista del hecho revolucionario.
Simone Weil era mujer y profundamente yin (hago esta puntualización
porque hay mujeres cuya naturaleza tiende a los valores solares, masculinos,
heroicos o yan -Juana de Arco y Catalina de Arauso, «La Monja Alférez»,
son dos buenos ejemplos-, como hay hombres que tienden a los valores lunares,
femeninos, místicos o yin -así, Francisco de Asís, Juan de la Cruz o, en nuestro tiempo, Hermann Hesse-). Su
concepción de la Revolución era, no la yan basada en la voluntad de poder sino,
en la senda de Rosa Luxemburgo, la yin (valores matriarcales -abnegación y
sacrificio, conservación de las vidas ajenas y desprecio de la propia-: las
revoluciones de signo prioritariamente yin nunca triunfan en la praxis,
precisamente por su escasísima o nula voluntad de alcanzar el poder y
consolidarlo y por su tendencia al martirio -el ejemplo del comunismo alemán es
paradigmático, especialmente en su etapa vinculada directamente a Rosa
Luxemburgo, y aún más paradigmático si enfrentamos esa etapa con el comunismo
ruso, liderado por Lenin en una pauta típicamente yan de búsqueda implacable de
lograr el Poder-). Desde luego, la Historia nos enseña que la perfecta
revolución debe ser aquella que no excluya lo yin ni lo yan: el fracaso de las
revoluciones estrictamente yan (fracaso en tanto en cuanto, tras lograr y
consolidar el Poder durante un tiempo, acaban por perderlo) nos muestra que la
carencia de lo yin resulta tan nociva para que un proceso revolucionario
permanezca firme en el Poder como la carencia de lo yan lo es para lograr
alcanzar ese Poder. Estas consideraciones Simone Weil las supo ir aprendiendo
(adaptándolas en la medida de lo posible a su naturaleza) a lo largo de su
apasionada y rica trayectoria política.

II
El paulatino desencuentro de
Simone Weil con la izquierda de su época se iniciaba con esta experiencia alemana
pero continuaría con otras ramas menos autoritarias de la izquierda (así, esta
frase escrita en el 33 en la que plantea su creciente alejamiento del
sindicalismo revolucionario: «Me ahogo en este movimiento revolucionario que
tiene los ojos vendados»). En su breve experiencia de nuestra guerra civil,
su pacifismo visceral se sintió profundamente agredido por el trauma que le
provocaron los fusilamientos de un sacerdote y de un falangista adolescente por
los faístas. Ello provocó en su ánimo un cada vez más fuerte rechazo de ciertos
excesos bélicos y su preocupación obsesiva por evitar el estallido de nuevas
guerras (fuesen cuales fuesen las circunstancias -así se entenderá mejor su
carta anteriormente mencionada a Bergery-). Sin renegar de esta experiencia
como miliciana (desde su conocimiento directo del trabajo forzado en fábricas
bajo el capitalismo supo valorar muy positivamente las cooperativas y mutuas
creadas durante la guerra por los anarquistas -visitando varias fábricas
catalanas en régimen de autogestión-: «La única esperanza del socialismo
reside en aquellos que ya han establecido entre sí, tanto como es posible en la
sociedad actual, esta unión entre trabajo manual e intelectual que
caracterizaría la sociedad que perseguimos») pero deseando el más rápido
final del conflicto, volvió a Francia trabando amistad con el escritor católico
Georges Bernanos, también testigo desencantado de la guerra civil, aunque desde
otro punto de vista (por su formación en Maurras y Peguy, fue atraído inicialmente
por el franquismo -que representaba a sus ojos la defensa del cristianismo en
la tierra ibérica-, pero, al contemplar ciertas atrocidades por parte de los
golpistas y de sus tropas marroquíes -narradas en su obra «Los grandes
cementerios bajo la luna»-, abandonaría toda simpatía por el campo «nacional»).
La ruptura de Simone con el comunismo había quedado previamente sellada en el
34 con la redacción del trabajo «Reflexiones sobre las causas de la libertad
y de la opresión social» («Lo que hay que intentar representar
claramente es la libertad perfecta, no con la esperanza de alcanzarla, sino con
la esperanza de alcanzar una libertad menos imperfecta que la de nuestra
condición actual, ya que lo mejor sólo es concebible por lo perfecto, sólo
puede dirigirse hacia un ideal. El ideal es tan irrealizable como el sueño,
pero, a diferencia de éste, mantiene relación con la realidad, permite, a
título de límite, ordenar las situaciones, reales o realizables, desde su menor
a su más alto valor» -este párrafo es clave para ver la agudeza con que
Simone Weil detecta un componente psicótico en toda ideología totalitaria,
cuando se pretende forzar la realidad para que encaje con nuestros sueños, con
lo que normalmente sólo se consigue destruir aquello que se pretende mejorar o
regenerar: es la vieja metáfora del lecho de Procusto, en el cual, si uno no
encajaba por demasiado bajo, se le estiraba hasta descoyuntarlo o, si uno se
salía del lecho, se le cortaban los pies; como alternativa frente a la
identificación psicótica «sueño-realidad», ha de buscarse un equilibrio
entre lo inmanente de la realidad y nuestros impulsos de regeneración, el
ideal, entendido como horizonte al que nos vamos aproximando pero que nunca
llegaremos a tocar-) y la publicación del artículo «Perspectivas: ¿caminamos
hacia una revolución proletaria?» en «La Revolution Proletarienne»
(artículo violentamente rechazado como «derrotista» por la mayor parte
de la izquierda).
A partir de ese momento y,
durante más de un lustro, perdería todo interés por la actualidad política
francesa, en la que no veía alternativas (pero siguiendo con atención
acontecimientos foráneos como la frustrada revuelta socialista en Viena o la
progresiva consolidación del expansionismo hitleriano; también fue tomando
partido cada vez más rotundamente por las reivindicaciones anticolonialistas,
al considerar moralmente irreconciliables los ataques demoliberales contra el
imperialismo del Reich con la defensa del mantenimiento de los entramados
coloniales de las potencias «democráticas» -presunta paradoja que hoy se
repite en la muy diversa actitud tomada por los derechohumanistas occidentales
ante los musulmanes balcánicos y ante los palestinos-). Por otra parte, su
alejamiento de la izquierda francesa se hizo aún mayor cuando, en su calidad de
mujer vinculada al trabajo de fábrica, la CGT le encargó un informe sobre los
posibles destrozos cometidos por los obreros en la ocupación de fábricas que
saludó la llegada al poder del Front Populaire en verano del 36. El informe de
Simone confirmó que, en efecto, se habían producido excesos y los dueños de las
fábricas tenían razón en su demanda. Este informe ha de entenderse no en el
contexto de un giro de la Weil hacia el capitalismo sino en su defensa
inflexible de la responsabilidad y del deber (en este caso, del obrero, quien,
como ocupante de la fábrica, debía dar ejemplo, procurando desarrollar su
capacidad para la autogestión y no lanzarse a destrozos innecesarios ni
confundir el justo rechazo de tareas forzadas y deshumanizadas con el rechazo
al trabajo en general). Simone Weil, en su relación con elementos
antiestatalistas (sindicalistas, anarquistas), no defiende nunca la anarquía
sino la autorresponsabilidad, el deber frente al derecho («La noción de obligación
prima sobre la de derecho, que está subordinada a ella y es relativa a ella. Un
derecho no es eficaz por sí mismo, sino sólo por la obligación que le
corresponde»).
Simone Weil iba aproximándose
al cristianismo (su estado de ánimo se hacía día a día más propicio al unirse,
a la impronta estoica de la niñez y a la experiencia como obrera fabril
sedienta de expectativas -que desesperaba de hallar en la acción política-, la
revelación que le provocó el espectáculo de cierta romería religiosa en un pueblecito
portugués de pescadores en agosto del 35; profundizaría durante sus viajes a
Italia del 37 y el 38, donde descubrió la figura de Francisco de Asís, con
quien se identificaría profundamente -«He estado enamorada de san Francisco
desde siempre, desde que le conocí. Siempre he creído y esperado que la suerte
me llevase un día, por obligación, a este estado de vagabundeo y mendicidad que
él había elegido libremente»-; y, ese mismo 38, haría otro descubrimiento
capital con los poetas metafísicos ingleses, especialmente, George Herbert y su
poema «Love» -«El Amor me dio la bienvenida, mas mi alma se apartaba,
/ culpable de polvo y de pecado. / Pero el Amor que todo lo ve, observando / mi
entrada vacilante, / se acercó hasta mí, preguntándome con dulzura: / ¿hay algo
que eches en falta? / Un invitado, respondí, digno de encontrarse aquí. / Tú
serás ese invitado, dijo el Amor. / ¿Yo, el malvado, el ingrato? ¡Ah, mi amado,
/ si no puedo mirarte! / El amor tomó mi mano y replicó sonriente: / ¿quién ha
hecho esos ojos sino yo? / Es cierto, Señor, pero yo los ensucié; deja que mi
vergüenza / vaya donde se merece. / ¿Y no sabes, dijo el Amor, quién tiene la
culpa? / Te serviré, mi amado. / Siéntate, dijo el Amor, y degusta mis
manjares. / Así que me senté y comí»-, poema con el que tendría su primera
experiencia extática -«Cristo, él mismo, ha descendido y me ha tomado»-
en noviembre del 38). Se recogía en los templos a rezar («Mientras me
hallaba sola en la pequeña capilla románica del siglo XII, en el interior de
Santa María de los Angeles, incomparable maravilla de pureza en la que san
Francisco rezaba muy a menudo, algo más fuerte que yo me obligó, por primera
vez en mi vida, a ponerme de rodillas») pero nunca llegó a aceptar la
disciplina de la Iglesia, de cuya estructura desconfiaba (en lo que influyó no
poco su interés por el catarismo -descubierto en el 41 durante su estancia en
el sur de Francia-). Desde luego, también supuso una falla infranqueable entre
Simone Weil y la Iglesia/institución su profunda heterodoxia al considerar el
cristianismo como una manifestación (pero no la única) de una misma intuición
espiritual universal («Es imposible que la verdad no haya estado presente en
todas las épocas y todos los lugares, disponible para cualquiera que la deseara
(...) Es absurdo suponer que, durante siglos, nadie o casi nadie deseara la
verdad, y que, durante los siglos siguientes, la verdad fuera deseada por
pueblos enteros»; «Cada vez que un hombre de corazón puro ha invocado a
Osiris, Dioniso, Krishna, Buda, el Tao, etc, el Hijo de Dios ha respondido
enviándole el Espíritu Santo»). En su obra «Intuiciones precristianas»,
la autora tiende a demostrar la influencia del antiguo pensamiento griego sobre
el cristianismo, haciendo especial hincapié en la compleja relación entre Zeus
y Prometeo y Dios Padre y Cristo (dice el biógrafo Stephen Plant: «La fuente
más obvia de verdad religiosa no cristiana era, para Weil, la filosofía y la
literatura de los antiguos griegos. Afirmaba que «La Ilíada» de Homero y
las tragedias de poetas como Esquilo y Sófocles "llevan el sello evidente
de que los poetas que las compusieron se hallaban en estado de santidad"
(...) Para ella, el pensamiento griego no preparó el terreno al cristianismo,
sino que más bien contenía unas verdades esenciales que también estaban
contenidas en los evangelios»), y diferencia de manera categórica al
judaísmo del cristianismo (volvamos a Plant: «Weil argumentaba que Moisés,
el gran profeta de los judíos, conocía la verdad divina presente en otras religiones,
pero que deliberadamente eligió rechazarla. Los hebreos, señalaba Weil, lejos
de concebir la desdicha como una vía abierta hacia la verdad de Dios [eje
capital de la religiosidad de la Weil], la consideraron un síntoma de la
maldad de quien sufre. El sufrimiento era el castigo que Dios imponía a los
pecadores», o veamos esta cita de la propia Simone: «La maldición de
Israel pesa sobre la cristiandad. Las atrocidades, la Inquisición, las
exterminaciones de herejes y de infieles, eran Israel. El capitalismo era
Israel (y lo sigue siendo en cierta medida...). El totalitarismo es Israel, y
especialmente lo es en el caso de sus peores enemigos»).
Hay un refrán castellano («A
Dios rogando y con el mazo dando») que resulta plenamente aplicable a la
trayectoria de la Weil a partir de su alejamiento de la izquierda militante y
de su descubrimiento de la búsqueda espiritual. Así, además de escribir
trabajos como las «Reflexiones...» o «La condición obrera», tras
su vuelta de España publicó numerosos artículos (sobre pacifismo,
anticolonialismo, obrerismo...) en diversas publicaciones (como «Vigilance»
-órgano del Comité de Intelectuales Antifascistas-, «Nouveaux Cahiers»
-iniciativa sincrética de izquierda moderada- o «Syndicats» -de la
CGT-).
Con la invasión de
Checoslovaquia por el Reich, su pacifismo intransigente sufrió una decisiva
crisis y acabó (a partir de finales del 39) por aceptar la inevitabilidad de
una guerra contra Alemania. Tras la ocupación y la creación del régimen de
Vichy, las leyes antijudías la obligaron a abandonar su puesto como maestra
(incapaz de concebir el absurdo fondo biologicista de tal legislación,
escribiría al ministro de Educación protestando en estos términos: «La
tradición cristiana, francesa, helénica es la mía. La tradición hebraica me es
extraña. Ningún decreto ley puede cambiar esto»). Con su familia se instaló
en Marsella, permaneciendo en el sur de Francia hasta mayo del 42. Alternó en
este tiempo su búsqueda religiosa (estudio del catarismo y de otras religiones
-como la hindú- así como de místicos cristianos como Juan de la Cruz,
conversaciones con diversos sacerdotes con la esperanza de llegar a ingresar
algún día en la Iglesia Católica, participación en iniciativas civiles de
inspiración cristiana -las revistas «Temoignage Chretien» y «Economie
et Humanisme», la Federación de Jóvenes Obreros Cristianos...-) con su
inserción en una red de la Resistencia (ya por entonces conocía de las
persecuciones antijudías llevadas a cabo por el hitlerismo pero, ni siquiera
entonces se sintió tribalmente «judía», sino que -como señala el
biógrafo Hourdin- «Simone participaba en la Resistencia. Pero sin duda lo
hacía en nombre del amor que sentía hacia la humanidad entera y no
exclusivamente para defender a los judíos»), su participación en la revista
«Cahiers du Sud» y su vuelta al trabajo físico, esta vez en granjas (y
con una mayor tendencia a la automortificación -de clara influencia
franciscana-, que la llevaba a dormir en el suelo y a acentuar sus impulsos
anoréxicos).
En mayo del 42 se embarcó para
Nueva York, donde se reuniría con elementos pertenecientes al equipo de la
Francia Libre y, tras unos choques dialécticos con dos teólogos que la acusaron
de «herética», abandonó toda expectativa de ingresar en la Iglesia. No
obstante, visitando los oficios religiosos baptistas en Harlem, pudo participar
plenamente de las sincréticas experiencias del cristianismo negro en
Norteamérica («Voy todos los domingos a una iglesia baptista de Harlem
donde, salvo yo, no hay ni un solo blanco. Tras dos horas y media de servicio,
una vez establecida ya la atmósfera conveniente, el fervor religioso del pastor
y de los fieles explota en bailes tipo charlestón, gritos, cánticos
espirituales. Vale la pena verlo. Es realmente algo emocionante, de fe. De fe
auténtica, creo») y dejar claro, una vez más, su rechazo de la separación
entre judeocristianismo y paganismo, en defensa de un cristianismo empapado de
paganismo popular y antioligárquico (aparte de recordarnos en esta profunda
identificación con la negritud -ya expresada en sus reivindicaciones
anticolonialistas y que llevaría a un conocido a considerar que, «si se
hubiera quedado en los EEUU, probablemente se hubiera hecho negra»- la
mejor veta de su adn judío -si por un momento nos atenemos a su sustrato
étnico, cosa que a ella le molestaría enormemente-, la de los impulsos
prometeicos, de ayuda y empatía con los peor tratados por la pirámide social,
que la hermanan con tantos judíos «incorrectos» que han sido y serán -el
Leonard Cohen de «Everybody knows», la Patti Smith de «Rock'n'roll
nigger» o esa magnífica «negra honoraria» llamada Laura Nyro, el
Noam Chomsky empeñado desde lustros en un combate sin tregua contra el
colonialismo y el sionismo, la ya citada Rosa Luxemburgo...- y que demuestran
lo perverso y falaz del secuestro que de lo judío ha hecho el sionismo -como,
en su momento, hizo el nazismo de lo alemán-). Los dirigentes de la Francia
Libre Maurice Schumann y André Philip la contrataron para el Servicio Interior
de relaciones con la Resistencia. Se preparaba para llevar a cabo su proyecto
de creación de un cuerpo de enfermeras de 1ª Línea que ella dirigiría y que,
aparte de ayuda a los heridos, realizarían labores de sabotaje contra el
ocupante (plan rechazado por irreal -especialmente al considerarse suicida su
entrada en la Francia ocupada, dado su manifiesto aspecto judío que la
inhabilitaba para cualquier tarea de espionaje-). Publicó en la prensa
norteamericana varios artículos a favor de la Francia Libre donde volvía a
insistir en la contradicción de la lucha antifascista y el mantenimiento de un
imperio colonial (como el titulado «About the problems in the French empire»).
En noviembre logró por fin el
permiso para viajar a Londres (sede del gobierno de la Francia Libre). A su
llegada, sería durante dieciocho días internada en un centro de control por sus
antecedentes como «pacifista amiga de negociaciones con Hitler» y su
pasado sindicalista, anarquista y comunista. Finalmente, desde el 14 de
diciembre se la admitió como funcionaria en el equipo de la Francia Libre, a
las órdenes directas de André Philip, para quien escribiría diversos informes y
propuestas (generalmente desechados por utópicos) y que, a su muerte, serían
editados por Albert Camus bajo el título «Echar raíces» (el título original
del manuscrito era «Preludio a una declaración de los deberes hacia el ser
humano»).
El 15 de abril del 43 fue
ingresada en un hospital con tuberculosis. Continuaría hasta el último momento escribiendo
tanto sus escritos de búsqueda espiritual como sus propuestas de reconstrucción
de la sociedad en base a su idea de primar los deberes sobre los derechos. El
26 de julio presentó su dimisión como funcionaria de la Francia Libre y entró
en una etapa de depresión al sentirse impotente de participar activamente en la
guerra y también de entrar en la Iglesia Católica. Una amiga, Simone Deitz, la
bautizaría personalmente en el hospital reportándole un cierto consuelo (el
padre Perrin, confidente religioso de Simone, testimonia: «...Simone había
tenido una discusión bastante acalorada con un sacerdote francés. Este le había
reprochado su obstinación en relación a ciertas posturas de la Iglesia romana,
y le había dicho que ella era incompatible con el bautismo. Al quedarse a
solas, Simone pidió a su amiga que la bautizase. Esta aceptó de buen grado y,
juntando sus manos debajo del grifo, recogió agua en el hueco y se la derramó
sobre la frente de Simone pronunciando las palabras rituales») pero el
trato brusco del personal hospitalario ante sus «excentricidades» la
hundió aún más y acabó por llevar al límite su tendencia a la anorexia. Moriría
el 24 de agosto a los 34 años.

III
De Gaulle dijo que «estaba
loca». Un fiel seguidor del general, Raymond Aron, más tarde principal
valedor francés del neoliberalismo y de la alianza militar con los EEUU, quien
conoció a Simone Weil de estudiante y cuya futura mujer, Suzanne Gauchon, sería
gran amiga de aquella, ha dejado estas impresiones: «...la comunicación con
Simone Weil siempre me pareció casi imposible. Al parecer ignoraba lo que es la
duda y, si bien sus opiniones políticas podían cambiar, siempre eran igual de
categóricas». El ya mencionado biógrafo Hourdin, democristiano, recordando
la caridad cristiana de la Weil, nos deja este elogio ambivalente: «Siento
entonces hacia ella una amistad sin reservas que borra todas las provocaciones
e incluso todas las irritaciones que sus contradicciones y excesos pueden
producir en mí» (dicho lo cual, en su biografía se niega, con una
parcialidad total, a dar el más mínimo valor a su escrito más «sionistamente
incorrecto», el ensayo «Intuiciones precristianas» -llegando a
sugerir, contra toda evidencia, que la autora habría acabado repudiándolo de
haber vivido más tiempo: ¿de veras, señor Hourdin, puede dudar un instante que,
de haber conocido el ascenso irresistible del estado israelí y de los lobbies
sionistas de la diáspora y su nefasta influencia sobre los intentos de
soberanía del Tercer Mundo, las críticas de la Weil al judaísmo hechas en vida
no habrían quedado tamañitas comparadas con sus diatribas de postguerra?; y
como muestra vale este botón, procedente de «Echar raíces» y escrito
pocos meses antes de su muerte: «Los romanos eran un puñado de fugitivos
aglomerados artificialmente en una ciudad; hasta tal punto privaron a los
pueblos mediterráneos de su vida propia, de su patria, de sus tradiciones y de
su pasado que la posteridad los ha tomado, según sus propios testimonios, por
los propios fundadores de la civilización en esos territorios. Los hebreos eran
esclavos evadidos que exterminaron o redujeron a servidumbre a todos los
pueblos de Palestina. Los alemanes, en el momento en que Hitler se adueñó de
ellos, no eran más, como repetía Hitler sin cesar, que una nación de
proletarios, esto es, de desarraigados; la humillación de 1918, la inflación,
la industrialización a ultranza y sobre todo la extrema gravedad de la crisis
de desempleo habían llevado en ellos la enfermedad moral al grado de agudeza
que entraña la más absoluta irresponsabilidad. Los españoles e ingleses que a
partir del siglo XVI masacraron o sojuzgaron a los pueblos de color eran
aventureros sin apenas contacto con la vida profunda de su país. Lo mismo
ocurre con una parte del imperio francés, constituido por otra parte en un
período en que la vitalidad de la tradición francesa estaba debilitada. Quien
está desarraigado desarraiga. Quien está arraigado no desarraiga»-).
Simone Weil no tiene nada de «correcta».
Su santidad es herética e incómoda («De dos hombres sin experiencia de Dios,
aquel que le niega es quizás el que está más cerca de él»), oscuramente
cegadora y monstruosamente bella (no en vano su Cristo es también Prometeo -y,
si nos metemos en catarismos, hasta el mismísimo Lucifer-), rabiosamente
antifarisaica («Renunciar a todo cuanto no sea la gracia, y no desear la
gracia»; «Dos concepciones del infierno. La corriente -sufrimiento sin
consuelo-; la mía -falsa beatitud, creer equivocadamente que se está en el
paraíso-»), inasequible a los chantajes, a los condicionamientos, carne de
hoguera o de psiquiátrico... Sus apreciaciones, yendo al tuétano de las cosas,
son de las que señalan sin cortarse un pelo que «el Rey va desnudo». En
un mundo donde los presuntos grandes ideales («ecologismo», «antifascismo»,
«pacifismo», «tolerancia», «humanismo»...) hoy no son sino
sepulcros blanqueados que ocultan hediondos agentes desmovilizadores dispuestos
a defender la entropía del establishment en este su momento de crisis
apocalíptica, es una cuestión de estricta supervivencia para nuestra libertad
(¿qué digo libertad?: nuestra dignidad) de pensamiento el leer sus
textos, donde lo sagrado y lo profano acaban fundiéndose en un lazo imposible
de separar, donde su alma yin sabe endurecerse sin perder una pizca de
sensibilidad hasta aunar en su lacerada personilla la sed de absoluto de un
Francisco de Asís o un Juan de la Cruz con la bendita testarudez de la doncella
de Orleans (también virgen y también miliciana).
Acabaré con un breve análisis
de su pensamiento político (expuesto básicamente en las «Reflexiones...»
y en «Echar raíces»). Como señalé antes, Simone Weil no era amiga de
romper con las influencias del pasado sino que las iba acumulando críticamente
en un sincretismo más y más rico. Así, todas sus improntas se hacen presentes
en su discurso final: el estoicismo de infancia (que enlazará perfectamente,
años después, con la valoración de una sociedad frugal según los principios de
Rousseau), la ética republicana y pacifista de Alain, el sindicalismo
revolucionario y el anarquismo (de los que conservará una profunda desconfianza
a la centralización y a la burocracia, así como un apego especial al
gremialismo y al corporativismo -denunciaba al fascismo italiano en este
sentido no por practicar el corporativismo sino por jugar con el concepto sin
desarrollarlo-), el comunismo antistaliniano (según las huellas dejadas por
Rosa Luxemburgo -con el troskismo acabó por polemizar acremente al no
considerarlo suficientemente despegado del troquel soviético, como se puede
comprobar en sus discusiones con Trotsky-), más las doctrinas sociales de
inspiración cristiana (tanto la «izquierda democristiana» -Maritain,
Bernanos, curas de la Resistencia...- como el Personalismo Comunitario
-Mounier, Yzard, Lacroix, Marc- pero, como en el caso del troskismo, polemizará
sobre todo desde posiciones antiautoritarias -aunque también quedará
impregnada, como puede verse sobre todo en el declarado antimodernismo de «Echar
raíces», que nos trae a la memoria propuestas y reflexiones mounierianas-).
Tomando «Echar raíces» como la referencia de por dónde habría continuado
su búsqueda sociopolítica, me atrevo a señalar que experiencias de la
postguerra como la acción de ayuda al Cuarto Mundo de un Abbé Pierre así como
la agitación anticolonial de Frantz Fanon hubiesen podido interesar bastante a
Simone Weil (no resultaría aventurado pronosticar una dedicación exclusiva de
una Weil de postguerra por la lucha anticolonialista, que le habría permitido
desarrollar sin interferencias su ecumenismo religioso, sus críticas tanto al
capitalismo como a la burocracia comunista, su valoración creciente del pasado
y de las tradiciones, ¡su antijudeocentrismo, por supuesto! así como sus
nociones de «deber frente a derecho» y de justicia social: desde luego,
la lectura comparada de «Echar raíces» y de obras de Fanon como «Los
condenados de la tierra» o «Piel negra, máscaras blancas» no hace
descabellada esta hipótesis-).
Dejemos la última palabra a
Simone Weil: «Sería vano apartarse del pasado y no pensar más que en el
futuro. Es una ilusión peligrosa incluso creer que hay en ello una posibilidad.
La oposición entre pasado y futuro es absurda. El futuro no nos aporta nada, no
nos da nada; somos nosotros quienes, para construirlo, hemos de dárselo todo,
darle nuestra propia vida. Ahora bien: para dar es necesario poseer, y nosotros
no tenemos otra vida, otra savia, que los tesoros heredados del pasado y
digeridos, asimilados, recreados por nosotros mismos. De todas las necesidades
del alma humana, ninguna más vital que el pasado».
![]()
«VIDA DE SIMONE WEIL» (Simone Petrement) (Ed. Trotta - Madrid, 1997) // «SIMONE
WEIL» (Stephen Plant) (Ed. Herder
- Barcelona, 1997) // «LA GRAVEDAD Y LA GRACIA» (Simone Weil) (Ed.
Trotta - Madrid, 1996) complementada
con «CARTA A UN RELIGIOSO» (Ed. Trotta - Madrid, 1998) // «ECHAR
RAICES» (Simone Weil) (Ed. Trotta - Madrid, 1996) complementada con «ESCRITOS DE LONDRES Y ULTIMAS CARTAS»
(Simone Weil) (Ed Trotta - Madrid, 2000) // «REFLEXIONES SOBRE LAS CAUSAS DE
LA LIBERTAD Y DE LA OPRESION SOCIAL» (Simone Weil) (Ed. Paidós -Barcelona,
1995) // «CUADERNOS» (Simone Weil) (Ed. Trotta – Madrid, 2001) // «SIMONE WEIL Y EL JUDAISMO» (Paul
Giniewski) (Riopiedras Ed. - Barcelona, 1999) (Esta obra, feroz -y predecible-
ajuste de cuentas del sionismo contra Simone Weil -se publicó originalmente en
Francia en el 78 dentro de la ofensiva mediática desarrollada por Israel y los
lobbies de la diáspora contra la resolución de la ONU de 1975 condenando
al sionismo como crimen racista, resolución de cuyo espíritu podemos considerar
precursoras a las tesis weilianas; si ahora se publica en nuestro país es,
supongo, como reacción a las más de diez obras de o sobre Simone Weil
aparecidas en el ámbito español en los últimos años y hace justas las palabras
de Guy Debord: «Se inauguran pseudomuseos vacíos y pseudocentros de estudios
sobre las obras completas de algún personaje inexistente, con la misma rapidez
con que se forja la reputación de periodistas/policías, historiadores/policías
y novelistas/policías»-, es recomendable por sus efectos boomerang, pues
demuestra sin pretenderlo la profunda vigencia de las tesis weilianas sobre el
sionismo y el judeocentrismo, al dar una interesante aproximación al
totalitarismo sionista -de boca misma de dicho totalitarismo- en relación con
lo judío -negación de existencia de lo judío fuera del ámbito sionista, muy
similar a la realizada por el nazismo contra los alemanes contrarios a Hitler,
por el apartheid sudafricano y rhodesiano contra los blancos desafectos con las
prácticas de discriminación o por el macarthismo contra los norteamericanos
acusados de «antiamericanismo»; llegando a criminalizar a los judíos no
judeocéntricos como «antisemitas», incluyendo bajo este sambenito a nombres
no precisamente anecdóticos como Spinoza, Marx o Rosa Luxemburgo, y haciéndonos
también con esta criminalización recordar la colusión, señalada entre otros por
Roger Garaudy y por Hannah Arendt en su clásico «Eichmann en Jerusalén»,
entre nazismo y camarillas del sionismo radical durante los últimos 30 y
primeros 40 para forzar a los judíos asimilados a emigrar a Palestina bajo el
dilema «o a Israel o a la muerte»-, así como reverdecer el arquetípico
choque entre el sentimiento clánico de los fariseos y la visión universalista
de Cristo -el completo daltonismo del autor para apreciar la solidaridad
weiliana con el Tercer y Cuarto Mundos y su constante reproche de no dar un
sesgo tribalista judío a esta solidaridad nos recuerda también la muy diferente
proyección pública de los sufrimientos propios ejercida por una Hebe de
Bonafini, criminalizada hoy por el establishment occidental so pretexto de su
empatía con abertzales y palestinos, y por Violeta Friedmann, la Sor Patrocinio
sionista- engrandeciendo todavía más, con sus ataques personales, la figura de
Simone Weil -al destacar su dureza, su incomodidad, su correoso espíritu de
ruptura y su tormento interior, alejándola así del peligro de convertirse, en
los tiempos que corren, en una estampita limosnera ñoñamente vinculada al pensiero
debole y a lo politically correct para consumo de ONGs y adeptos a
los teletones-).
menciones a Simone Weil en «EL CORAZON DEL BOSQUE»: «El
cristianismo helénico de Simone Weil» (publicado en el nº 9)
Simone Weil en la red: Simone
Weil: una introducción (idioma: inglés) // Simone Weil, Walter Benjamín:
una teoría de la atención (idioma:
castellano) // Simone
Weil ¿una santa de nuestro tiempo? (idioma: inglés)
