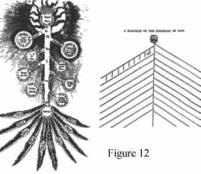“Raza de Abel, raza de los justos, qué
tranquilamente habláis. Es agradable, ¿no es cierto?, tener para sí el cielo y también
el gendarme.”
“Raza de Abel, raza de los justos, qué
tranquilamente habláis. Es agradable, ¿no es cierto?, tener para sí el cielo y también
el gendarme.”
JEAN ANOUILH
“Las tuberías son
buenas banderas de la bronca
que te piensas montar”
Makoki, PARAÍSO
¿Qué es eso de la rebeldía? ¿Quedan hoy
rebeldes? ¿A qué nos estamos refiriendo? Desde luego, no a los rebeldes que
como tales se nos presentan en las tribunas mediáticas o en las obras de
consumo divulgativo, por lo común inocuas hasta el punto de ser pasto de
lecturas escolares; no a los contestatarios de pacotilla (con sus stickers de
protesta, mudables al socaire de la última “causa” de moda que abrazar
sin que comprometa). Tampoco las pandillitas presas del nihilismo asocial de
unos druggos, que toman velocetta y patean a la asustada ciudadanía al estilo
de “La Naranja Mecánica”. Despreciamos a figuras grimosas como el James Dean patético
que apenas sabe lidiar con sus disfunciones hormonales, con su blondez
desmayada y la carita descompuesta como en un holograma cubista y llorón,
haciéndose pasar por rebeldía lo que no es más que ñoñez teen y burguesa (hoy
es cómicamente conocido en los circuitos del hedonismo gay neoyorquino como el
cenicero humano), o ese despertar a la edad adulta de un Holden Caulfield, el
banal antihéroe de Salinger, tan justamente encumbrado hoy (aparte de por ser
la lectura de cabecera del responsable del lennonicidio) por aquellos que,
careciendo de un más amplio arsenal de lecturas, se decantan por la pose, el
gesto inocuo, la inadaptación de escaparate, transitoria al nivel más
epidérmico anterior al ingreso festivo en los esquemas de vida patrocinados por
los voceros del Mundo Feliz. A este respecto, son mucho más útiles las
Bildungsroman (novelas de aprendizaje) de Hermann Hesse, desde “Bajo las
ruedas”, verdadero canto a la insurrección metafísica, a través de la figura
protagonista (Hans Giebenrath) quien pagará con su vida, arrollado bajo las
ruedas de la coerción social, por la búsqueda de la autorrealización y de la
afirmación del Yo, comprometido con la naturaleza por sobre las mistificaciones
de lo social, hasta Demian (sobre la que volveremos más adelante).  Perdición y ruina (porque el rebelde “está
condenado” –Necháiev-), pero también triunfo. Cuando Hans muere ahogado en
el río “El asco, la vergüenza y el dolor le habían abandonado (...) Quizá le
atrajo la belleza del agua y se inclinó hacia ella y, al ver cómo la noche y la
palidez de la luna le miraban con tanta paz y calma desde las profundidades, el
cansancio y el miedo le empujaron con fuerza imperiosa hacia las sombras de la
muerte”. Y es que la rebeldía, entendida metafísicamente (no hay otra forma
de hacerlo, digámoslo ya) es una forma de PERDERSE. Y demanda necesariamente la
desgracia. Lo demás son poses. Oscar Wilde, el príncipe de las letras, con los
girasoles en la solapa, campeón de una sociedad tan purulenta como la
victoriana, de cuyos goces participaba, delineando sentencias cínicas (pero
comedidos witty sayings, en el fondo), ha de verse condenado al presidio para
enfrentar de sopetón la cruda realidad de los desheredados y, a través del
dolor, conquistar una nueva moral, una humanidad de piedra (“a mí, que
comienzo el día fregando de rodillas el suelo de mi celda (...) Y quien se
halla en estado de rebeldía no puede participar de la gracia, pues en la vida
como en el arte, el estado de rebeldía cierra los canales del alma, y no deja entrar
los consuelos del cielo”). Lejos quedan las comedias elegantes, los
abanicos nacarados de ladies y baronesas, el gozo de la vida, la prosa
libertina ultrahedonista de su Teleny, con su bonita ornamentación verbal sobre
el bukkake. Lejos también la pedorrez que hoy revive bajo diversas formas de
inconformismo y presunta proscripción social de las sectas gays, apegadas a un
alto estándar de vida conjugado con una sensibilidad socializante, la de los
radical chic, implicados desde sus acolchados lofts rosas en la campaña de
alimentos para los niños negros del ghetto. Porque la condenación es un estar,
de nuevo metafísicamente, al margen, perdido, odiado de Dios. El rebelde escupe
sobre la gracia, nada quiere saber de ella. Su Caída es el cimiento de su reino.
Proscrito, odiado, apartado. Solo. Así, Isak Dinesen (alias literario de Karen
Blixen), educada en el seno de esplendentes comodidades y cariño en su
Rungstedlund natal, habrá de verse arruinada y sifilítica, pobre y divorciada
del Barón Blixen, para entender y empatizar, al final de la fiesta, con la
austera privación de los criados, de los masais y los kikuyus; también y por
qué no, para aceptar su tragedia con humilde resignación y escribir por fin “yo
soy, como ya te he dicho, la hija de Lucifer, y el canto de los ángeles no es
para mí”.
Perdición y ruina (porque el rebelde “está
condenado” –Necháiev-), pero también triunfo. Cuando Hans muere ahogado en
el río “El asco, la vergüenza y el dolor le habían abandonado (...) Quizá le
atrajo la belleza del agua y se inclinó hacia ella y, al ver cómo la noche y la
palidez de la luna le miraban con tanta paz y calma desde las profundidades, el
cansancio y el miedo le empujaron con fuerza imperiosa hacia las sombras de la
muerte”. Y es que la rebeldía, entendida metafísicamente (no hay otra forma
de hacerlo, digámoslo ya) es una forma de PERDERSE. Y demanda necesariamente la
desgracia. Lo demás son poses. Oscar Wilde, el príncipe de las letras, con los
girasoles en la solapa, campeón de una sociedad tan purulenta como la
victoriana, de cuyos goces participaba, delineando sentencias cínicas (pero
comedidos witty sayings, en el fondo), ha de verse condenado al presidio para
enfrentar de sopetón la cruda realidad de los desheredados y, a través del
dolor, conquistar una nueva moral, una humanidad de piedra (“a mí, que
comienzo el día fregando de rodillas el suelo de mi celda (...) Y quien se
halla en estado de rebeldía no puede participar de la gracia, pues en la vida
como en el arte, el estado de rebeldía cierra los canales del alma, y no deja entrar
los consuelos del cielo”). Lejos quedan las comedias elegantes, los
abanicos nacarados de ladies y baronesas, el gozo de la vida, la prosa
libertina ultrahedonista de su Teleny, con su bonita ornamentación verbal sobre
el bukkake. Lejos también la pedorrez que hoy revive bajo diversas formas de
inconformismo y presunta proscripción social de las sectas gays, apegadas a un
alto estándar de vida conjugado con una sensibilidad socializante, la de los
radical chic, implicados desde sus acolchados lofts rosas en la campaña de
alimentos para los niños negros del ghetto. Porque la condenación es un estar,
de nuevo metafísicamente, al margen, perdido, odiado de Dios. El rebelde escupe
sobre la gracia, nada quiere saber de ella. Su Caída es el cimiento de su reino.
Proscrito, odiado, apartado. Solo. Así, Isak Dinesen (alias literario de Karen
Blixen), educada en el seno de esplendentes comodidades y cariño en su
Rungstedlund natal, habrá de verse arruinada y sifilítica, pobre y divorciada
del Barón Blixen, para entender y empatizar, al final de la fiesta, con la
austera privación de los criados, de los masais y los kikuyus; también y por
qué no, para aceptar su tragedia con humilde resignación y escribir por fin “yo
soy, como ya te he dicho, la hija de Lucifer, y el canto de los ángeles no es
para mí”.
DEL LADO DE SATÁN
 Parece
que nos vamos acercando a la base del asunto: la insurrección luciferina, la
cual toma partido por el mal y por el individuo. Si Dios es el Bien, y lo que
hay aquí abajo responde al designio del Altísimo, habrá que hacer burla e
irrisión de ese Bien, celebrar el Mal. El asco por la muerte y la injusticia
llevará a los románticos a la apología del crimen y del Mal. El rebelde
enarbola el Mal puesto que ese Bien, el del reino de Dios, tiene el mundo patas
arriba. El Creador es el responsable de la injusticia. Hay pues en el héroe
romántico un deseo de unidad, también un fatalismo que disculpa todo menos la
responsabilidad de ese Dios. Todo poeta lo será en adelante si se adscribe al
partido de los demonios.
Parece
que nos vamos acercando a la base del asunto: la insurrección luciferina, la
cual toma partido por el mal y por el individuo. Si Dios es el Bien, y lo que
hay aquí abajo responde al designio del Altísimo, habrá que hacer burla e
irrisión de ese Bien, celebrar el Mal. El asco por la muerte y la injusticia
llevará a los románticos a la apología del crimen y del Mal. El rebelde
enarbola el Mal puesto que ese Bien, el del reino de Dios, tiene el mundo patas
arriba. El Creador es el responsable de la injusticia. Hay pues en el héroe
romántico un deseo de unidad, también un fatalismo que disculpa todo menos la
responsabilidad de ese Dios. Todo poeta lo será en adelante si se adscribe al
partido de los demonios.
El poema que mejor ha simbolizado dicho enfrentamiento
es sin duda “El paraíso perdido” de Milton, quien narra con verdadera belleza
la caída del ángel en el abismo tras la lucha con el Altísimo. “Ni su cólera
ni su poder podrán jamás arrebatarme esta gloria; no me humillaré, no doblaré
la rodilla para implorar su perdón, ni acataré un poder cuyo imperio acaba de
poner en duda mi terrible brazo”, proclama el ángel apóstata. En adelante
Satán será el ángel de los oprimidos, de las legiones de afligidos, de los que
sufren. También hablará con la voz de la revolución. “El monarca que reina
en el cielo había permanecido sentado hasta entonces con seguridad en su trono;
sostenido por una antigua reputación, por el consentimiento o por la costumbre,
hacía plena ostentación ante nosotros de su fausto real”. Y el creador se
ha valido de la fuerza para someter a sus iguales. El romántico cometerá el Mal
para realizar el Bien. El rebelde maldecirá a ese Dios violento y agresor,
indigno, se mantendrá apartado de él (“cuánto más lejos de él, mejor”) y
reinará sobre las fuerzas hostiles al orden divino. Y rechazará el Bien porque
es la impronta de Dios para sus designios injustos. Como señala Herman Melville
“El Satán de Milton es moralmente muy superior a su Dios, como quien
persevera a pesar de la adversidad y de la fortuna es superior a quien, en la
fría certeza de un triunfo seguro, ejerce la más horrible venganza sobre sus
enemigos”. Y la imaginería medieval del demonio, bestia con cuernos y rabo
tridentino, cederá su lugar al joven “bello, con una belleza que ignora la
tierra”, según Lermontov, poderoso, en la soledad de su dolor y su
desprecio. A quien sufre, a quien niega al Dios criminal, le es dado cometer
toda clase de crímenes.
BAJO EL SIGNO DE CAÍN
 El
rebelde es prometeico porque rechaza la salvación. Su lugar es el confín del
mundo donde, encadenado, es el mártir que nunca será perdonado, un perdón que por
otra parte no solicita. Es el hombre sin dioses, Prometeo. De modo que la
rebeldía arranca de antiguo, a pesar de que en Europa nace cabalmente a partir
de la muerte de Dios y del nihilismo. Pero los griegos nunca entendieron
absolutamente a dioses y hombres: numerosos escalones intermedios los separan,
distintos grados. En el mundo antiguo sólo tiene voz la rebeldía en momentos de
transición, edades de declive. Epicuro será el primero en enunciar la
desesperanza. En adelante, el rebelde se enfrenta a un dios sordo, ajeno al
sufrimiento humano en su paz profunda. Epicuro es el primer negador del happy
end, y el primero por tanto en escapar a las emboscadas del pensamiento
religioso. Y prefigura la gran blasfemia: el hombre ocupará el lugar de los
dioses criminales, no a su nivel, sino en lugar de ellos. Ha nacido la
revolución.
El
rebelde es prometeico porque rechaza la salvación. Su lugar es el confín del
mundo donde, encadenado, es el mártir que nunca será perdonado, un perdón que por
otra parte no solicita. Es el hombre sin dioses, Prometeo. De modo que la
rebeldía arranca de antiguo, a pesar de que en Europa nace cabalmente a partir
de la muerte de Dios y del nihilismo. Pero los griegos nunca entendieron
absolutamente a dioses y hombres: numerosos escalones intermedios los separan,
distintos grados. En el mundo antiguo sólo tiene voz la rebeldía en momentos de
transición, edades de declive. Epicuro será el primero en enunciar la
desesperanza. En adelante, el rebelde se enfrenta a un dios sordo, ajeno al
sufrimiento humano en su paz profunda. Epicuro es el primer negador del happy
end, y el primero por tanto en escapar a las emboscadas del pensamiento
religioso. Y prefigura la gran blasfemia: el hombre ocupará el lugar de los
dioses criminales, no a su nivel, sino en lugar de ellos. Ha nacido la
revolución.
Toda esta simplificación recuerda la vindicación sadiana
de un dios cruel. El hombre frente a Dios, sin los demiurgos gnosticistas,
entidades que mediaban entre el hombre miserable y el dios implacable. Para
Sade Dios es una divinidad criminal que aplasta al hombre y lo niega, de modo
que ¿por qué se castiga el Mal si el Bien no tiene recompensa?
No es gratuito que sea el primer rebelde, Caín, quien
cometa el primer crimen. Un dios caprichoso y cruel prefiere a Abel,
desencadenando con ello la explosión del hermano . Si antes se ha mencionado a
Hermann Hesse no es precisamente por el orientalismo de “Siddharta”, obra de
culto entre ciertos adánicos más proclives a la experiencia psíquica que a la
interiorización del desapego existencial de un Harry Haller. Hay en “Demian”
una acabada exposición del cainismo: los marcados con la señal de Caín fueron
en un principio dotados de una inteligencia superior, poderosos. Con el tiempo
la distinción devino en todo lo contrario: lo inquietante se convirtió en
sospechoso y quienes portaban la “señal” fueron repudiados. Los
luciferinos, marcados desde entonces, serán los que realicen su destino
reuniendo Bien y Mal, Dios y Satán, consiguiendo la unidad del mundo, la que
acepta el amor y la pena.
LA TEMPESTAD Y LA VIDA. LA DIVINIDAD NEGRA
 Hegel
creyó, concluidas todas las edades, también la historia, con él y con Napoleón,
superando el nihilismo y proclamando posible la afirmación. La mayor contribución
de Hegel a la filosofía de la historia es la cruda división del mundo,
fanonianamente cruda, en amos y esclavos. Si el hombre se distingue del animal
en la conciencia que tiene de sí, para dicha conciencia afirmarse consistirá en
distinguirse de lo que no es ella. Hay una conciencia del esclavo que reconoce
al amo para conservar su vida animal. El amo, a su vez, obtiene su
independencia al ser reconocido como tal. Gracias al encuentro de dichas
conciencias se escribe la historia. Matar o esclavizar. El amo nunca podrá
sentirse satisfecho o a salvo: su autonomía descansa sobre quienes carecen de
ella, pero no puede renunciar, no puede rebajarse a ser esclavo. Su tragedia
vital será la insatisfacción o morir asesinado. Así pues es el amo quien con su
existencia despierta la conciencia del esclavo, motor de la historia. Hegel, ya
lo hemos dicho, creyó concluida la historia, pero los crímenes de su tiempo
alimentaron otro escándalo, y la historia continuó. Dichos crímenes, soslayados
por el filósofo alemán, despertaron el clamor de nuevos rebeldes. La divinidad
del hombre no había tenido lugar (sólo lo tendrá al final de los tiempos). De
este error de apreciación surge la necesidad de ahondar en el apocalipsis.
Hegel
creyó, concluidas todas las edades, también la historia, con él y con Napoleón,
superando el nihilismo y proclamando posible la afirmación. La mayor contribución
de Hegel a la filosofía de la historia es la cruda división del mundo,
fanonianamente cruda, en amos y esclavos. Si el hombre se distingue del animal
en la conciencia que tiene de sí, para dicha conciencia afirmarse consistirá en
distinguirse de lo que no es ella. Hay una conciencia del esclavo que reconoce
al amo para conservar su vida animal. El amo, a su vez, obtiene su
independencia al ser reconocido como tal. Gracias al encuentro de dichas
conciencias se escribe la historia. Matar o esclavizar. El amo nunca podrá
sentirse satisfecho o a salvo: su autonomía descansa sobre quienes carecen de
ella, pero no puede renunciar, no puede rebajarse a ser esclavo. Su tragedia
vital será la insatisfacción o morir asesinado. Así pues es el amo quien con su
existencia despierta la conciencia del esclavo, motor de la historia. Hegel, ya
lo hemos dicho, creyó concluida la historia, pero los crímenes de su tiempo
alimentaron otro escándalo, y la historia continuó. Dichos crímenes, soslayados
por el filósofo alemán, despertaron el clamor de nuevos rebeldes. La divinidad
del hombre no había tenido lugar (sólo lo tendrá al final de los tiempos). De
este error de apreciación surge la necesidad de ahondar en el apocalipsis.
Este entusiasmo habría de calar en una nación joven,
Rusia, una nación trufada de pensamiento alemán y jóvenes trágicos, el “proletariado
de bachilleres” de que habla Dostoievski, y que tuvo el valor de
enfrentarse al Absolutismo más feroz de su tiempo para libertar a millones de
mujiks. Fueron recompensados por ello con la muerte, el suicido o el presidio,
pero sobre el silencio del pueblo, en la Rusia germanizada del siglo XIX, ellos
estaban forjando una virtud nueva. Una Religión de los Hombres.
Los decembristas, los primeros revolucionarios rusos, supieron
ver el sufrimiento como algo regenerador. También Bakunin. Pero su ceño es
sombrío y las frentes se cubren de pesimismo, como las de los nobles de Francia
alineados junto al pueblo llano. “Sí, moriremos, pero será una muerte bella”,
dirán antes de morir bajo el fuego de los cañones en la Plaza del Senado de San
Petersburgo en 1825. En ellos está la semilla del pensamiento revolucionario
ruso. Muchos de aquellos bachilleres se habían empapado de Hegel y muchos
optaron por no hacer nada. El Espíritu habría de acontecer al final de los
tiempos. Pero a otros esto no les bastaba. Si la Razón y la Lógica presidían el
Todo, con ello se podría consentir la servidumbre y la injusticia. Así,
Bielinski se decantó por la grandeza conservadora del quietismo. Había que
aceptar el sufrimiento como parte del mundo. Pero, y aquí el luciferismo lo
traiciona, ¿se debe tolerar el sufrimiento ajeno? Se adivina que la respuesta
es No. Con ello se hace tambalear la historia, separada de la Razón. Se puede
sufrir por uno mismo pero no por los demás. “No quiero dicha, ni siquiera
gratuita, si no estoy tranquilo por todos mis hermanos de sangre”, dirá
Bielinski. Todavía es la revuelta del individuo, del hombre solitario entregado
a la negación, contra la historia. Si el socialismo libertario de tradición
francesa todavía era ético, estos outsiders decimonónicos son ya nihilistas. Su
negación es un estar aparte. Sin ethos, sin trascendencia: es el paso del
idealismo al Terror de los estudiantes nadistas de 1860.
Una de las imágenes dilectas de estos Rebeldes será la
de la devastadora lluvia, el diluvio regenerador: el Año Cero revolucionario.
El provenir es engendrado en la aniquilación de lo viejo. Aún no son los
portavoces de la especie, su voz es individualista (todo rebelde es egoísta en
tanto que nihilista). Pisarev explicita el estatus existencial del rebelde
cuando dice “soy un extraño para el orden de las cosas existente, no tengo
que mezclarme con él”. Es la soledad total, la del hombre en guerra total,
contra el Arte, la filosofía, la moral, la religión. Tras dicho terrorismo
intelectual se adivina, como una aurora, la emancipación del hombre. De nuevo
se repite el leit motiv luciferino, la base conceptual de la contestación: la
demolición del Reino de Dios para construir sobre sus ruinas la Ciudad de los
Hombres, por fin elevados a la categoría de dioses, en una divinidad
suprahumana.
Muchos de estos jóvenes rusos, germanizados, de corazón
encendido, se traicionaron como Bielinski. No pudiendo permanecer en un
quietismo escéptico, abrazaron la Revolución y se hicieron socialistas.
Continuaron siendo coherentes, porque el Reino de Dios es el de la gracia y
allí no hay lugar para el Amor. Porque negar es amar por encima de todo,
también (y sobre todo a los hombres). Eran los hijos de la negación absoluta,
metafísica. Pisarev se jactó cínicamente de ser egoísta, pero su amor lo
condujo a la prisión, y más tarde a la locura y el suicidio.
En el inicio del apogeo terrorista muere Bakunin en
medio de contradicciones semejantes, sacudido también durante su adolescencia
por las categorías hegelianas, en las que se sumió “noche y día hasta la
locura”. La historia estaba presidida por dos principios en lucha eterna a
muerte: revolución y contrarrevolución. Bakunin creyó en la Iglesia universal
de la Libertad. Silogismo luciferino: si la revolución es el Bien, el  Estado es el crimen. Bakunin toma así
partido por la revuelta luciferina frente al Orden divino. En este sentido,
Proudhon equiparaba a Dios con el Mal, del mismo modo que Bakunin entendió que “el
Mal es la revuelta satánica contra la Autoridad divina, revuelta en la que
nosotros vemos el germen fecundo de todas las emancipaciones humanas”.
Todavía late aquí fuertemente el Romanticismo, porque toda lucha se libra “en
nombre de aquel a quien se causó un gran perjuicio“. La rebeldía es tomar
partido. Tomar partido por Lucifer. La lucha contra la creación, contra el
Orden de las cosas, se lleva a cabo sin cuartel. Y de este modo, la destrucción
deviene creación, fiesta de los oprimidos, libertad pura y sin doctrina: “La
tempestad y la vida, he ahí lo que necesitamos”. Qué curioso nos resulta
que Bakunin, espíritu libertario par excellence prefigure sin embargo el
leninismo y el sueño revolucionario paneslavista de Stalin, con un fuerte poder
dictatorial al frente al que se subordinaría todo durante el tiempo de la
acción.
Estado es el crimen. Bakunin toma así
partido por la revuelta luciferina frente al Orden divino. En este sentido,
Proudhon equiparaba a Dios con el Mal, del mismo modo que Bakunin entendió que “el
Mal es la revuelta satánica contra la Autoridad divina, revuelta en la que
nosotros vemos el germen fecundo de todas las emancipaciones humanas”.
Todavía late aquí fuertemente el Romanticismo, porque toda lucha se libra “en
nombre de aquel a quien se causó un gran perjuicio“. La rebeldía es tomar
partido. Tomar partido por Lucifer. La lucha contra la creación, contra el
Orden de las cosas, se lleva a cabo sin cuartel. Y de este modo, la destrucción
deviene creación, fiesta de los oprimidos, libertad pura y sin doctrina: “La
tempestad y la vida, he ahí lo que necesitamos”. Qué curioso nos resulta
que Bakunin, espíritu libertario par excellence prefigure sin embargo el
leninismo y el sueño revolucionario paneslavista de Stalin, con un fuerte poder
dictatorial al frente al que se subordinaría todo durante el tiempo de la
acción.
Llegamos al prototipo más acabado de revolucionario:
Necháiev o el nihilismo absoluto y sin fisuras. No es casual que su breviario
de acción (“El catecismo del revolucionario”) adoptase la forma de
prescripciones religiosas. No hemos abandonado el satanismo, la revuelta
–religiosa– contra el Reino de Dios. Necháiev, como el Satán de Vigny, como el
Lucifer romántico, siempre sedujo: desde su aparición en 1866 en los círculos
conspirativos revolucionarios hasta su muerte en enero de 1882. Sedujo a
estudiantes, revolucionarios emigrados, a sus propios carceleros, a los que
embarcó en una conspiración para asesinar al zar. Fue el modelo que inspiró
“Los endemoniados” de Dostoievski, en el que se anuncia una revolución como
nunca antes se había visto en la historia. Durante un tiempo representó todo lo
que Bakunin quiso y recomendó ser.
En adelante la política sería la religión. Abrazó la
influencia de los círculos conspirativos clandestinos de los estudiantes
socialistas y anarquistas, como la Joven Rusia y el Círculo Ishutin, con su
grupo llamado “Infierno”. Decidió crear una orden asesina para propagar la
Divinidad Negra, causa a la que todo se subordinaría. Cruel con los otros como
consigo mismo, tal como lo describió Bakunin, nos recuerda al personaje de
Chernishevsky, Pavel Rajmetev, que comía carne cruda y dormía sobre un lecho de
clavos, un modelo de ascesis que daría lugar al hombre nuevo revolucionario.
Una ascesis que pondría todo al servicio de la causa, y que Necháiev prescribe
así: “El revolucionario es un hombre condenado de antemano. No debe tener ni
relaciones pasionales, ni cosas ni seres amados. Todo ha de centrarse en una
sola pasión: la revolución”. Hombres sin nombre, la pasión revolucionaria
es una segunda naturaleza movida por un calculo frío. Pero al final está el
Amor entre los hombres frente al Cielo Enemigo. Quienes caen en nombre de la
justicia han de llamarse hermanos. Para Necháiev, movido por su jesuitismo, la
revolución está por encima de los camaradas (ahí su Sociedad del Hacha), un “capital
que podía gastarse” al servicio de la causa, instrumentalizando al hombre.
Ya que se trataba de salvar a los oprimidos, se los podía oprimir aún más. Eso
ganarían los oprimidos futuros. Había que aumentar el sufrimiento de las masas
para que estas estallaran en un movimiento de devastadora violencia contra el
orden de las cosas. A algunos les parecerá repugnante, pero Necháiev servía a
una causa, no a sí mismo. Al cabo de doce años, muere de escorbuto en una
mazmorra. Era el primer gran dios de la Revolución.
Esa revuelta sin límites, donde todo está permitido, se
vería paradójicamente matizada por el populismo ruso en torno a 1870, de
profunda raíz cívico-religiosa, de ahí su apelación a las “almas vivas”
para que educasen al pueblo. Nobles de cuna y buen corazón abandonaban sus
palacios, vestían los harapos y se dirigían al pueblo para predicar en su seno.
Claro que el pueblo callaba y en cuanto el santón se daba media vuelta lo
denunciaban a la policía. Y con ello se regresó al cinismo nihilista y la
ultraviolencia. De nuevo el proletariado de bachilleres se hallaba solo ante el
Absolutismo y la Okrana, abandonados por el pueblo. Pero estos rebeldes, que en
todo ven la lucha entre amos y esclavos, se entregan con furor a la
Organización de Combate del Partido Socialista Revolucionario. Solitarios y
desesperados, lo pagarían con sus vidas.
LA HISTORIA DECANTADA
“Dadme crack y sexo anal, coged el
único árbol que quede en pie y rellenad con él el agujero de vuestra cultura.
Devolvedme el muro de Berlín, devolvedme a Stalin y a San Pablo, porque he
visto el futuro, hermano, y es puro asesinato”.
The Future.
LEONARD COHEN
“No, majestad, no es una revuelta. Es una revolución”. El nihilismo del siglo XVIII acabó
en los disturbios de la Bastilla. Si el Absolutismo representaba a Dios en la
tierra, justo es decir que fue hermoso ver rodar la cabecita frívola de María
Antonieta en la guillotina, ante el jolgorio de los sansculottes, de los
deicidas, aquella misma cabecita que pidió “que les dieran rosquillas” a
los que demandaban pan. Saint Just y los jacobinos hicieron una religión de la
virtud. No hicieron una divinidad del hombre, sino del Pueblo, e instauraron la
religión de la Razón. Aunque se ha exagerado el jacobinismo de Lenin: aquellos
creían en la virtud, Lenin consagró el principio de la revolución y la toma de
poder por encima de todo “usar si es precios todas las estratagemas, la
astucia, los métodos ilegales”. Hizo marchar la teoría por delante de las
masas. Desterró la moral del pensamiento revolucionario. Y aún hoy fascina su
red de agentes, ese cuerpo casi nietzscheano de revolucionarios profesionales
en lucha contra la policía política.
 Se podrá objetar que todo movimiento
de rebeldía concluye por edificar sobre el cadáver de Dios otra iglesia, la de
la ascesis colectiva, la prisión de la virtud, una enorme colonia penitenciaria
de deberes colectivos que se precipita en pos de la conclusión de la historia y
su unidad universal. Es antes que nada un movimiento político. Quizá en el
trayecto que describe pierda su original vindicación del propio ser, del
individuo que clama contra la injusticia de la creación, del orden de las cosas
y hace de su egoísmo una llamada a la fraternidad de los hombres, para concluir
en el nihilismo del crimen político. Bien, pudiera ser.
Se podrá objetar que todo movimiento
de rebeldía concluye por edificar sobre el cadáver de Dios otra iglesia, la de
la ascesis colectiva, la prisión de la virtud, una enorme colonia penitenciaria
de deberes colectivos que se precipita en pos de la conclusión de la historia y
su unidad universal. Es antes que nada un movimiento político. Quizá en el
trayecto que describe pierda su original vindicación del propio ser, del
individuo que clama contra la injusticia de la creación, del orden de las cosas
y hace de su egoísmo una llamada a la fraternidad de los hombres, para concluir
en el nihilismo del crimen político. Bien, pudiera ser.
El comunismo en su desarrollo soviético fue quizá el último en
hacerse cargo de la vieja ambición metafísica que aquí hemos expuesto de
edificar, sobre la muerte de Dios, la Ciudad del Hombre, por fin enaltecido
hasta una categoría cuasi divina y superadora del nihilismo. Huxley ya señaló
que las pesadillas orwellianas se modularían en torno a un mundo donde el
condicionamiento de las voluntades y la hipnosis colectiva se mostrarían más
eficaces. Porque ¿de qué sirven las porras, la policía política, el gulag, las
hambrunas programadas? Todo ello ha demostrado ser ineficaz. Hoy ya no se nos
habla del hombre nuevo, no digamos ya del superhombre. Antes bien, se nos dice
que somos los últimos hombres, los felices asistentes al final de la historia,
que parece haber concluido en este resort huxleyano de dimensiones mundiales.
En adelante habrá que concluir que la especie, en su fracaso, no puede dar más
de sí. Al final va a llevar razón Cioran cuando amonestaba a Nietzsche por su
tontería en hablar del superhombre: conocía poco a la especie, según el rumano
(a quien por lo demás le hubiera venido bien algún chute de adenocromo). Hoy el
hombre ha devenido esa masa de carne tonta que se agita frente a la televisión
mural de Bradbury, que se recrea ante la contemplación de la mierda en sus
distintos formatos, que ha claudicado, en suma, hacinado en urbes insanas, conectado
a la Matriz de una virtualidad feliz, con una conciencia de libertad recusada a
cada momento: qué libertad puede decirse tal si no nos preserva del ruido y del
olor de los demás, amén de otras intrusiones. Quizá asistamos al final de la
rebeldía por estas latitudes. Desaparecida toda mística insurreccional por
modestas y bienintencionadas formas de participación a lo sumo reformistas y el
consenso (o el disenso integrado, no esencialmente peligroso a pesar de los
aspavientos y las pegatinas). La política declina, todo se rige por los
mercados y la actualizada banda de Mammón. Todos somos felices. Desaparecida la
revolución como esa tierra cruel que linda a uno y otro lado por hombres
enfrentados, donde uno u otro habrá de perecer, nos queda este amable bizantinismo,
debates de salón, querellas vagas entre apocalípticos redux e integrados
reloaded, en la apoplejía cerebral que precede al subcoma, sin disenso ni
dissenters. Del mismo modo que el anarquista francés Coeurderoy sólo tenía
esperanza en el diluvio humano y en el caos, uno ya no puede esperar más que
esto se pudra definitivamente y emerja algo mejor y más digno. Porque sí,
señores. Porque la orquesta toca en la cubierta, las damas bailan en sus
organzas, los camarotes son hermosos y la vajilla de plata, pero el capitán
mintió: el barco se hunde. Que ustedes lo disfruten.