LAS
PORTADAS DE MIS SUEÑOS
revisión de una trilogía de entregas aparecidas en DISCOBARSA entre fines del
99 y comienzos del 2000.
Cuán
carismática puede llegar a ser una foto como antesala al contenido de un
vinilo. Desde que tengo uso de pick/up, he ido colgándome emocionalmente de
unos cuantos nombres del pop/rock, no sólo a través de los tímpanos sino
también de las pupilas, al postrarme ante determinadas fotos de portada que
para mí adquirían un significado litúrgico. Y, como todo lo litúrgico,
concitaban (en distintas proporciones -dependiendo de cada icono fotografiado-)
sentimientos presuntamente encontrados (en realidad, inseparables y
complementarios): el deseo seráfico de estar con y la envidia luciferina
de ser como el icono en cuestión (no en vano se les llama «ídolos»).
Remontándome al 72 y avanzando en el tiempo, haré un repaso a las portadas que
más impacto me han causado y (desafiando la fecha de
caducidad que, en cambio, pudo con otras) me siguen causando.
T. REX «THE SLIDER»
(edición
española: Ariola Eurodisc,
1972 // foto portada: Ringo Starr)
Blanco y negro. Mucho grano. Pelambrera
rizada derramándose de un sombrero loco, loco, loco tal que el de «Alice in Wonderland» (Alice Constance Westmacott, mejor en esta ocasión que Alice Lydell, si nos atenemos al parecido de aquella con el
sujeto que nos ocupa -dar un repasillo a la galería de trofeos prepubescentes del amigo Dogson-).
Un rostro chupado apenas entrevisto. Palidez en contraste con unos labios finos
y muy rojos (muy negros). El ojo derecho cala la penumbra de las greñas y del
ala del sombrero y se clava en mi pasmo de quince años cumplidos. Tras del
busto divinamente andrógino, se sospecha algo así como un bosque (inglés, por
supuesto -que es mucho más bosque-). Y más dentro, la pupila ya deja paso al
tímpano para degustar cortes y cortes de confitura de naranja dulce y agria: la
dulzura de aquella voz que tanto me animó (¡yo podía cantar así sin esforzarme
demasiado!), la dulzura de aquellos textos surreales
y perversamente polimorfos (como escritos por el gato de Cheshire o por la
oruga emporrada: «Telegram Sam», «Main man», «Metal Guru», «Mystic Lady», «The ballrooms of Mars»...), la dulzura de los rasgueos de la acústica en
las baladas, la dulzura de los coros glamourosos;
pero también el agraz de los guitarrazos rock'n'rolleros
del propio Bolan y de la tralla percusiva
de Mickey Finn, el agraz de los gritos machos
en los instantes más duros. Si Alaska, de pequeñita, quería ser Ziggy Stardust, yo, a partir de
aquella mañana del 72 en el Rastro y durante mucho tiempo (hoy todavía, ¿por
qué no? -aunque ya sea imposible y hasta un poco esperpéntico el confesarlo
cuando mis años actuales superan los que tenía al morir el chico de la foto-),
suspiré (desde el deseo y la envidia) por Marc Bolan.

MARIA DEL MAR BONET «MARIA DEL MAR BONET» (Bocaccio Records-RCA, 1971 // foto portada: Toni Catany)
Mi primera imagen de la Bonet (como ya me
había ocurrido muy poco antes con Veronique Sanson) fue acústica y no visual: su versión del tema de
Bárbara «L'aigle noir»,
escuchada en Los 40 Principales con bastante frecuencia durante la primera
mitad del 72 y que considero una de las canciones más bellas que se han escrito
nunca. Después leí alguna referencia sobre el lp en
la revista «Mundo Joven» y lo pedí como regalo de mi santo creyendo que
incluiría la canción de marras. No fue así (pasada una década, Guimbarda/CFE
enmendaría el entuerto incluyéndola en la reedición) pero, en compensación,
descubrí de una sola tacada varios titulos que me
parecieron también (entonces y ahora) de las más bellas canciones que se han
escrito («No voldría res més
ara», «Mercé», «Ronda amb fantasmes» y, muy, muy,
muy especialmente, «Cançó per una bona mort»). Por supuesto, antes de que la aguja desvirgara
el vinilo, había quedado prendado de ese primer plano filtrado de plata (plano
ensombrerado otra vez -pero no con chistera como Bolan
sino con un rústico sombrero de paja que, dada la extrema cercanía del rostro
de la modelo al objetivo, sólo aparecía en fragmento-), de la hermosura agreste
y limpia de afeites de una mujer morena, con un punto de identitario
primitivismo en sus rasgos, con esas cejas gruesas y esa mirada definitiva que
le hacía a uno caer de culo. La vieja dicotomía (germánica pero también artaudiana) entre «Cultura» y «Civilización»
(a favor de la primera y que siempre he compartido) se ejemplificaba
esplendorosamente en aquella foto filtrada de plata.
De todas formas, el rostro de la Bonet (como
icono más cultural que civilizado) es un rostro difícil, profundamente
fotogénico pero sólo si el objetivo se hace cómplice: y nadie más cómplice en
este sentido que Toni Catany, como queda patente
también en el lp de 1970 que sacó Concentric,
en la hoja de textos del disco con portada de Joan Miró (su primer álbum para Ariola), en el single «Drama» o, por citar una
imagen más reciente (año 85), en la voluptuosísima
foto de contraportada de «Anells d'aigua».
Si como poeta María del Mar Bonet siempre
pisará firme (algunos de sus textos mantienen perfectamente el pulso con los de
los grandes nombres a los que gusta cantar: ahí las ya mentadas «Cançó per una bona mort», «No
voldría res més ara» y «Mercé» o títulos posteriores como «Dintre teu», «Petita estança», «Anells d'aigua», «Viure sense tu»...), como
autora de músicas (ya lo dije en su momento, en el artículo sobre Cecilia),
tras este álbum va perdiendo fuerza creativa. No obstante, sus discos nunca se
han resentido por ello al haberse rodeado una y otra vez de notables
arreglistas y compositores (Jacques Denjean, Hilario
Camacho, Lautaro Rosas, Gregorio Paniagua, Javier Mas, Manel
Camp, Jordi Sabatés o Lluis
Llach) que han sabido arropar sus fallas de creatividad (sin olvidar sus
fusiones con la música egipcia, magrebí, griega, sarda o brasileña).
La dimensión experimental y rigurosa del arte
de Mª del Mar Bonet la convierte en una figura más hacedora, vuelvo a insistir,
de cultura que de espectáculo (en el sentido pobre y sumamente condicionado que
a esta palabra da el show/business) y, por tanto,
hermana conceptual de otras (profundamente distintas en la forma, que no en la
esencia) como Nico, Patti
Smith o Enya.
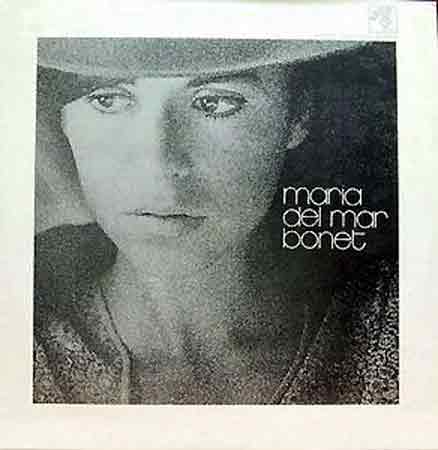
COCKNEY REBEL «THE
PSYCHOMODO» (edición española: EMI, 1974 // foto portada: Mick
Rock)
De la más insondable penumbra surgió, rodeado
por enigmáticos querubes (de los de Abajo -vamos, más cercanos a Maturin que a Murillo-), un rostro extraviado, maquillado
(la boca enorme, los labios brillando como dos filetes de hígado) y en la
barbilla una lágrima, con algo (¿con algo? -¡con
todo!-) de helenístico paroxismo en la expresión (esa vizquera
de estatuaria decadente, alejandrina...), entre dos manos extendidas más de
arcilla que de carne... Así se me apareció Steve Harley
una tarde del 75 en aquella tiendecita de discos de la calle Hortaleza (hoy, cómo no, transmutada en boutique de
parafernalia gay). En aquel momento no tenía ni la más repajolera idea de qué
palo tocaba ese señor pero, hiciese lo que hiciese, alguien capaz de
fotografiarse de tal guisa no podía defraudarme.
Y no me defraudó: aquel disco (como el
anterior -su debut- «The human
menagerie» y como otro posterior -«Love's a prima donna»-) son
piezas sagradas de mi discoteca. Títulos y títulos y títulos («Tumbling down», «Ritz»,
«Mr Soft», «Psychomodo», «Sebastian»,
«Bed in the corner», «My only vice»,
«Death trip», «Innocence and guilt», «Seeking a love»...) más míos que
cualquier otro título. Porque Harley, más que un
icono, que un objeto de envidia o deseo, es el espejo (corregido y aumentado
-más allá de las contingencias, inhibiciones y lastres que me han tocado en
¿suerte?-) de mi alma poprockera. La sensación que me
transmite Steve Harley no es ya que me guste o me
deje de gustar: es que soy yo (este mismo pálpito especular me ocurre en
el terreno cinematográfico con dos actores, Anthony Perkins
y Brad Dourif).
Steve Harley, el
Quasimodo más seductor que se puede concebir. La belleza convulsa de su voz ululante, de su cara en perpetua contorsión, de su pata
poliomielítica arrastrada por los escenarios, de sus textos atormentados y
vitriólicos (sobrecargados de referencias, insultantemente presuntuosos), de
sus músicas grandilocuentes o saltarinas... Reflejo glorioso de mi irreductible
presuntuosidad, de mi visión conservadora y pesimista del zoo humano, de mis
carencias físicas. Iván Zulueta, en su mítico film «Arrebato»,
utilizaría «Innocence and guilt»
como fondo para una escena especialmente intensa. Alan Parsons
convocaría a Harley como héroe trágico asimoviano en el corte más sugerente del álbum «I robot».
Y Andrew Lloyd Weber no podía sino pensar en él para dar voz a su «Phantom of the Opera»
(curiosamente -y para que se vea que la identificación con Harley
no es mera sugestión mía- Quico Rivas, allá por el 84, me propondría ese mismo
papel para su proyecto nonato «El Fantasma del Viaducto», en el que Kikí D'Akí habría encarnado a la
heroína y Santiago Auserón al guaperas). Harley fue siempre mi referente en escena durante mi época
(fugaz -del 77 al 83- pero intensa -más de 120 actuaciones-) de frecuentar el
directo: a él me confiaba cuando me agarraba compulsivamente al palo del micro
y dejaba que una de mis piernas temblequeara a su aire (nunca olvidaré lo único
medianamente parecido a un piropo que Nacho Canut me
ha dicho en su vida: tras acabar una actuación de Paraíso en el Martín, se me
acercó y me espetó «Jo, tío, parecías Steve Harley»).

PATTI SMITH «HORSES» (edición
española: Arista-EMI, 1976 // foto portada: Robert Mapplethorpe)
«Cuando creo me siento más como Cristo, Lucifer, un
marciano o un negro... ¿Macho o hembra?: no lo sé. Ni siquiera lo sé cuando
hago el amor. A veces soy un chico, a veces soy Jeanne Moreau.
No sé si en algún período de mi vida me gustaría ser una mujer sólo por el
gusto de ser una mujer. Creo que me gusta más ser una chica que un chico porque
las mujeres tenemos... creo que nuestros cerebros pueden hundirse más en el
espacio que los de los hombres. Como cuando se tiene un hijo... es como tener
un dolor que va más allá de cualquier cosa que jamás se me hubiera ocurrido. Y
cuando entré tan adentro en el reino del dolor, descubrí secciones de mi cerebro
en las que podía entrar y que podía notar. Sentía como si estuviera
descendiendo por las espirales de mi cerebro. Y creo que los hombres no están
hechos para eso. No están hechos para soportar tanto dolor como las mujeres
(...) Además las mujeres tenemos, o al menos yo los tengo, unos poderes de
masturbación ilimitados. Puedo masturbarme toda la noche. Y, después de las
primeras veces, que lo hago por placer, luego me meto en el reino de las
ilusiones. En lugar de pincharme con heroína, me masturbo... catorce veces, una
tras otra, porque vuelo de tal manera que comienzo a ver astronaves extrañas
aterrizando en las montañas de los aztecas, ese tipo de cosas de las que habla
William Borroughs. Veo cosas raras. Veo templos,
templos subterráneos, con las puertas que se abren, puerta que se abre tras
puerta que se abre tras puerta que se abre, y se ve al Faraón... el Faraón
envuelto en sus vendajes de oro. Así es como escribo buena parte de mi poesía.
Son cosas que veo cuando me masturbo.»
Esto decía Patti Smith
allá por el 77 en cierta entrevista que publicó la desaparecida revista «Salcomún». Un año antes su foto de «Horses» (blanco y negro, pelo de paje pasado por el
electroshock, cara de buitresa sabia y nunca cansada
de aprender, americana en bandolera, camisa blanca cubriendo la huesuda percha,
corbata desanudada cuyos extremos se perdían por dentro del pantalón, manos de
bruja haciendo un conato de abrazo a la altura del pecho -todo esto que, dicho
así, puede que no impresione demasiado-) me impactó con una fuerza y proporción
de narcisismo y lubricidad casi idénticas a cuando Bolan
me guiñó bajo su sombrero de copa en mis quince años cumplidos. Algo
completamente lógico, porque el ambiguo duendecillo británico y la ambigua
poetisa neoyorkina no eran sino caras opuestas de una misma moneda: nada que
ver y todo que ver.
Patti no se andaba por las ramas: tras saludarme desde la portada con esa
leve chulería de su rostro erguido de superviviente visionaria, lo primero que
soltaba en el vinilo era eso de «Jesús murió por los pecados de algunos pero
no por los míos» y, a partir de ahí, hacia arriba... Las imágenes líricas y
tremendas de «Birdland» (que siempre
revolotean por mi imaginación cuando veo «Vidas rebeldes» o «Esplendor
en la hierba» -pero también cuando veo... «Malas tierras» o «Kalifornia»-). El trote traumático e iniciador de «Land» (o cómo convertir toda pieza de rock'n'roll escrita antes en estampita de Primera
Comunión). La reivindicativa sensualidad de «Redondo Beach» (amoroso
tributo a su tocaya Hearst cuando por un momento
parecía que el mundo entero giraba al compás de la Revolución). La fuerza y
dignidad de «Kimberly» (para riot grrl la Patti, monas, y no las petardas trepadoras a lo Courtney Love -la Lucía Etxebarría del pop/rock USA-). El «s'acabao»
lapidario de «Elegy» cerrando el vinilo con
esta demoledora constatación «...es triste, un verdadero asco, que todos
nuestros amigos no estén hoy con nosotros».
Allá por el 89, en el rinconcito que Carlos Tena me
reservó dentro de su magazine «Adivina quién mueve esta noche» (Radio
5/RNE), hice mi primer homenaje público a la Patti: «Ella
hunde la pluma entre las piernas y, con tinta simpática, escribe una canción.
Ella muerde la lengua de la noche (oscuro cohombro goteante) y, retando a la
lluvia (sin paraguas ni trinchera), gritará su canción. Ella se ha hecho todo
encima, presa de una emoción incontinente, al sentirse penetrada por mil gentes
(hombres, mujeres y niños), que disfrutan escuchando la canción. La Conciencia
Universal es algo húmedo y tangible: las secas abstracciones ocultan siempre un
bluff.»
A lo que la homenajeada (templada en la faena, con
ese par de patafísicos ovarios que la caracterizan y
emulando a la Santa Teresa de Bernini) deja dicha la
última palabra: «Jodo a un santo que está hecho de agua. Cuando reaparecemos
los pájaros trinan.»
Nada que añadir.
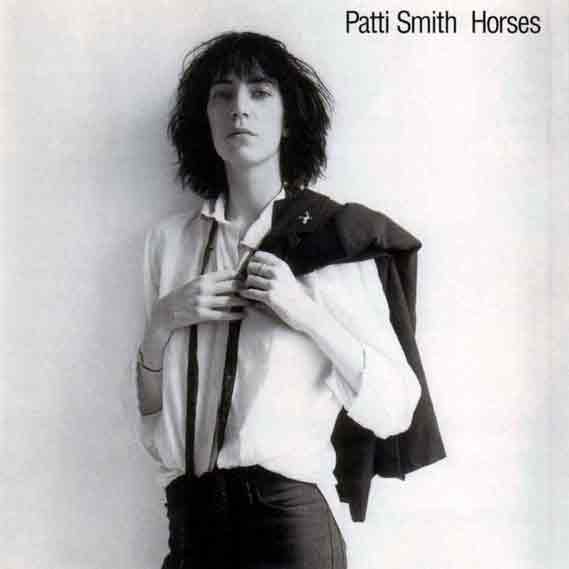
LAURA NYRO «ELI AND THE
THIRTEENTH CONFESSION» (edición española: CBS, 1974 // foto portada: Bob
Cato)
Mi primer conocimiento de Laura Nyro fue a través del grupo The
5th Dimension, para quienes había escrito éxitos como
«Wedding bell blues»,
«Stoned soul picnic»
o «Sweet blindness».
En el 76, en la plaza grande que hay al final de Ribera de Curtidores (junto a
la Ronda de Toledo), me topé con este disco. El primer plano de Laura en
escorzo, con la mirada baja, iluminado el rostro que rodea una oscuridad
impenetrable, con un aire muy a lo Virgen María de Pasolini,
me cautivó al instante.
En el interior, Laura y su piano, más las
orquestaciones de Charlie Calello, prodigando
versiones de autor de sus hits para The 5th Dimension (los ya citados «Stoned
soul picnic» y «Sweet
blindness»), lamentos raciales que van más allá
de la envoltura física («Poverty train», «Eli's comin»), vindicaciones de género inasequibles al
panfleto («Lonely women»,
«Woman's blues», «The
confession»), sencillas explosiones de amor («Emmie»)...
Debo confesar que durante unos cuantos años
mi atención por Laura Nyro se extravió. Sería en la
segunda mitad de los 90 cuando volví pupilas y tímpanos a Laura, al descubrir
otros discos («Gonna take
a miracle» de 1972, donde versionea
-con el trío Labelle haciendo coros- clásicos -cabe
suponer que fetiches musicales suyos- como «Spanish
Harlem», «Dancing in the
street», «You've really got a hold
on me» o el tema que da título al lp; o el doble en vivo «Live at the
Bottom Line» de 1989, con un interesante repaso a
su repertorio más versiones de autor del «Wedding
bell blues» y de «And when
I die» -que popularizaron los Blood, Sweat & Tears- así como
versiones de otra gente -caso del «Up on the roof» de Goffin & King o de «La la means
I love you»-) pero
sobre todo al asociar su música y su rostro nazareno con los paseos por Harlem
de Simone Weil durante su
breve estancia en Nueva York durante 1942 («Voy todos los domingos a una
iglesia baptista de Harlem donde, salvo yo, no hay un solo blanco. Tras dos
horas y media de servicio, una vez establecida ya la atmósfera conveniente, el
fervor religioso del pastor y de los fieles explota en bailes tipo charlestón,
gritos, cánticos espirituales. Vale la pena verlo. Es realmente algo
emocionante, de fe. De fe auténtica, creo» o este comentario de un
conocido, «Si se hubiera quedado en los Estados Unidos, probablemente se
hubiera hecho negra»).
Mi descubrimiento en profundidad de la
mística heterodoxia de la Weil realizado a partir de
verano del 98 (podéis calibrar el impacto que esta mujer ha dejado en mí
leyendo el férvido perfil biográfico que publiqué en «Mondo Brutto» -nº 17, primer trimestre '99-) se entremezclaba
espontáneamente con las canciones y el rostro de la Nyro
al leer reflexiones como las recogidas en «La gravedad y la gracia» o en
«Pensamientos desordenados», sin olvidar su obsesiva reivindicación de
Cam (el hijo de Noé del que según la Biblia desciende, como castigo, la raza
negra) en frases que, desde la perspectiva actual, uno se imagina perfectamente
encajadas entre los cortes de «Eli and the thirteenth confession»: «Cam
fue realmente maldecido, pero la maldición le es común con todas las cosas, con
todos los seres a los que un exceso de belleza y de pureza destina a la
desdicha».

BRYAN FERRY «THESE FOOLISH THINGS» (reedición
española: Polydor, 1981 // foto portada: Karl Stoecker)
Hasta el 83 en que, aprovechando los primeros
dineros procedentes de La Mode, me hice con los
trabajos que me faltaban de la saga Ferry, no pude
encararme tranquilamente con este disco (el cual ya había visto y escuchado de
pasada en otras casas -de Nacho Canut, de Antonio
Zancajo...-). Alguna que otra lengua trífida se pitorreó de la foto de portada
aduciendo que recordaba un anuncio de peluquería.
Hombre, sí, algo de eso hay, ¿para qué
negarlo? Pero esta proyección iconográfica de Bryan Ferry
como objeto fashion es perfectamente natural (valga
la paradoja) en quien fue discípulo del más importante nombre (Richard
Hamilton) del pop/art británico y enlaza en mi imaginario con esa sutil
ambigüedad de la virilidad glamourosa (que, si me
atrae, es precisamente por ese punto yin -básicamente expresado en la nostalgia
de lo que quizás no fue y en una lenta aceptación de la propia decadencia- que salpimenta una masculinidad madura pero no cerrada en sí
misma y cuyo opuesto conceptual sería la femme fatale con su punto yan -básicamente expresado en la expectativa y en una mal
disimulada ambición-). Aparte de Ferry, asocio esto
de la virilidad glamourosa con algún otro nombre del
mundo musical (John Cale, Georg Kajanus,
Bill Nelson, Bowie -a partir de «Station to station»-, los Kraftwerk -en sus títulos más poéticos, como «Hall of mirrors», «Showroom dummies» o «The model»-), cinematográfico (Burt
Lancaster -desde «El gatopardo» y destacando sus dos roles más ferryanos, en «Confidencias» y «Atlantic City»-, Christopher Plummer,
Michel Piccoli -¿es de recibo que tanto Piccoli, en «Tamaño natural», como Ferry, en «In every dream home a heartache», se
hayan enfrentado con ese símbolo clave de la virilidad glamourosa
en su faceta más patética que es la muñeca hinchable?-, Ugo
Tognazzi y Marcello Mastroianni -en determinadas ocasiones-, Jeremy Irons...) y literario
(Eugenio D'Ors -especialmente en «Sijé» y «Oceanografía
del tedio»-, César González Ruano...).
Asumiendo que ni por físico ni por
temperamento podría encajar plenamente en el troquel de Bryan Ferry, mis homenajes públicos (todos realizados con La Mode: «Aquella canción de Roxy»,
«El único juego en la ciudad», «Panorama», «En cualquier
fiesta»...) los desarrollé (en cuanto a interpretación vocal y gestual -en
algún caso, como «Aquella canción de Roxy»,
también en cuanto a la letra-) como un ejercicio de estilo sin las pretensiones
miméticas con que hubiese deseado abordar en mi adolescencia el personaje de Bolan ni con la certeza de identificación con que asumiría
a Steve Harley.
Ramón de España (la persona que, aparte de
mí, mejor ha entendido a Ferry por estos pagos)
señala con acierto (en su libro sobre Roxy Music -Ed. Júcar, 1982-) los
rasgos más característicos de «These foolish things»: «El
razonamiento de Ferry consistió en que si Crosby o Sinatra interpretaban sus canciones favoritas, las
de los compositores de su época, también él podía seleccionar y hacer revivir a
sus canciones queridas, las canciones de su tiempo. Tal cosa constituía un
homenaje y una oportunidad de extraer a su voz privilegiada los más ocultos
matices (...) Ferry recogió canciones de los Beatles,
de los Beach Boys, de los Rolling
Stones y de Bob Dylan
recreándolas convenientemente; también recopiló canciones de gente menos
conocida, canciones de amor feliz o amor frustrado; y retrocedió mucho más en
el tiempo para convertirse en un auténtico crooner interpretando un tema de los
años treinta, el que dio título a su primer disco en solitario, «These foolish things»
(...) En esos tres campos Ferry consiguió algo que es
imprescindible para todo crooner que se precie de serlo: la sinceridad. Una
sinceridad todo lo falsa que se quiera pero tremendamente convincente. Y es que
la habilidad del crooner radica en cantar historias ajenas dando la impresión
de que relata partes de su vida (...) Del mismo modo pudimos ponernos en el
papel tristón del Ferry de «Tracks
of my tears» (...) También pudimos compartir su
ilusión de hombre enamorado en «I love how you love
me» (...) Ferry sabe que no sólo es el hombre
quien tiene derecho a sufrir y se travestiza
convenientemente en teenager desconsolada para
narrarnos las desgracias de la novia de Johnny en «It's
my party» (...) Pero es en «These foolish things»
donde encontramos el más completo y perfecto corolario de sensaciones ferryanas. El podría haber escrito esta canción si no se le
hubieran adelantado los señores Maschwitz y Strachey en 1936. Y es que la canción reúne todo lo que le
gusta a nuestro hombre: la pasión, el amor, el humor, el cine, París... «These foolish things»
goza (ante litteram) del Casablanca look que tanto divierte a nuestro hombre.
Es, además, una pieza maestra para el repertorio de cualquier crooner por lo de
irónico que hay en su pasión, por lo peliculero del modo en que se exhiben los
sentimientos. Están en ella todos los ingredientes necesarios para conseguir
del oyente la sonrisa y la lágrima que se producen al unísono. Ferry, con su gran habilidad para las distancias, consigue
además crear una versión extrañamente amable (...) Ferry
pudo enfrentarse al tema con una cierta alegría, como si lo que cuenta hubiera
pasado hace mucho tiempo y la tristeza hubiera cedido su sitio a la más
agradable melancolía, al más inofensivo spleen».
Sólo añadiré que mi otra foto preferida de Ferry es la detonantemente desinhibida del primer álbum de Roxy y que, de sus canciones originales, mi ranking
sumarísimo lo constituyen «A song for Europe», «Avalon», «Sea breezes»,
«Love is the drug», «Psalm», «Triptych», «If there is
something» (¡pero la versión en directo del «Viva!»!),
«Spin me round», «Bitter Sweet» y «Bitters end». Ah, y que su versión de «Jealous
guy» me parece mucho más emocionante que la de Lennon.
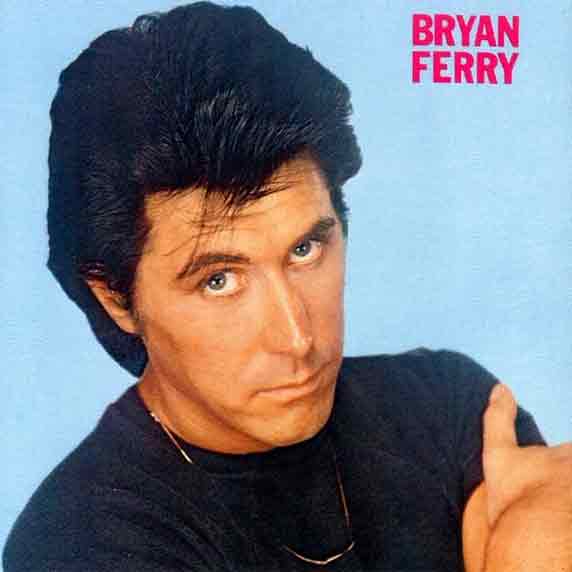
SIOUXIE AND THE BANSHEES «A
KISS IN THE DREAMHOUSE» (edición inglesa: Polydor,
1982 // foto portada: Michael Kostiff)
Cuando en el 85 decidí deshacerme de
inhibiciones y complejos por el atajo postmoderno (o sea, operándome la nariz),
mi canon era el perfil que mostraba la amiga Siouxie
en este disco de klimtiana carpeta. Pensaba decirle
al cirujano cuando me preguntase en qué había pensado: «Esto, justo esto».
Al final me dio corte enseñarle la foto de Siouxie
(última venganza de las inhibiciones y complejos por pretender el divorcio) y,
aunque traté de explicárselo verbalmente, no debió enterarse de mucho y me
enjaretó la nariz stándar (al menos, no me desnarigó
como a las hermanas Duval y me consuelo con poder
pasar por un primo hermano enfermizo de Connie Sellecca
-que tampoco está mal, digo yo-).
Aunque el contenido de este álbum me subyuga
bastante (así, «Cascade», «She's a carnival», «Circle» o «Melt!»), he
de precisar que mi disco totémico de Siouxie es el «Kaleidoscope» (con pesadillas tan apetitosas como «Happy house», «Lunar camel», «Christine»...). Otros trabajos de la Siouxie madura que esponjan mi espíritu y confirman mi
intuición primera (cuando oí «Hong-Kong garden»)
de que la chica, pese a compartir aún por aquella época (al menos, en su imagen
pública) el tufo descerebrado de Vicious y Rotten, iba a ir a más, pero que mucho más (porque su alma
anidaba mejor en las latitudes lunares de diosas como Nico
o Patti Smith que de los pedorros demagogos del 77)
son el lp de versiones «Through
the looking glass» (donde tiene el exquisito gusto de acordarse de Kraftwerk -«Hall of mirrors»-,
Roxy Music -«Sea breezes»-, Sparks -«This town ain't
big enough for the both
of us»-, John Cale -«Gun»-
o Jim Morrison -«You're lost, little
girl»-) o el quasi
climatérico «Superstition» (donde los
espectros de Patti Smith y de Bowie acompañan su
estilo vocal).
Que ella diga la última palabra (tan suya y
tan mía): «I close my eyes
but I can't sleep: the thin
membrane can't veil the branded
picture of you».

ENYA «WATERMARK» (WEA, 1989 // foto
portada: David Hiscock)
«Uno tras otro, el alma, sentada junto a la
ventana, relató los sueños. Contó de tropicales selvas vistas por desdichados
hombres que no pueden salir de Londres, ni nunca podrán; selvas que hacía de
súbito maravillosas el canto de un ave de paso que cruza volando hacia
desconocidos lugares y cantando un canto desconocido. Vio a los viejos bailando
ligeramente al son de los pífanos de los elfos hermosas danzas con vírgenes
quiméricas, toda la noche, sobre montañas imaginarias, a la luz de la luna; oía
a lo lejos la música de rutilantes primaveras; vio la hermosura de las yemas
del manzano caídas acaso hacía treinta años; oyó viejas voces, viejas lágrimas
tornaban brillando; la Leyenda sentábase encapotada y
coronada sobre las lomas del Sur, y el alma la conoció». Leamos a Lord Dunsany y amemos a Enya.
Sumerjámonos en el inconsciente céltico y amemos a Enya.
Recuperemos la Irlanda profunda, más allá de corsés políticos o geográficos,
que retrataron el poeta Yeats y el cineasta Ford y amemos a Enya.
Paladeemos su nombre de bautismo, Eithne Ni Bhraonain, y amemos a Enya.
Desde mi primer encuentro con ella (en un
video de «Orinoco flow» emitido por «Metrópolis»
y, de manera más oblicua, a través de una serie documental sobre América Latina
que usó como sintonía su «Cursum perticio» y también a través de cierto film, dirigido y
protagonizado por Steve Martin, «L.A. Story»,
donde los fondos de Enya parecían emanar de las
sonrosadas mejillas de Victoria Tennant -la
maravillosa actriz inglesa con mirada de Janet Leigh-)
caí rendido a sus plantas. Enseguida me hice con el «Watermark»
y con la b.s.o. de «The celts»: el flechazo visual y acústico fue similar al
que en su momento me había producido Mª del Mar Bonet con su álbum de Bocaccio (¿cómo se podía ser tan guapa y cantar tan bien y
hacer tan buenas canciones y todo en lengua vernácula, empapada de arcaísmo y
memoria?). Su fantasma de druidesa me ayudó, en la recta final de elaboración
de mi novela «La canción del amor», a construir el personaje de la bruja
escocesa Eleanor Mackendrick
y a recrear la atmósfera umbría de las Highlands cuna
de Nessie.
Daré algunos datos sobre la biografía de Enya, para quienes sólo la consideran una creadora de
ambientes musicales, sin presencia terrena. Nace y se cría en el noroeste de
Irlanda (pueblecito de Gweedore, en el Condado de
Donegal). Por sus venas corre sangre española de los marinos supervivientes de
la desarbolada Armada Invencible (sangre que tiñe de azabache los cabellos de
muchos naturales de esa zona del Eire). Junto a sus padres
y sus ocho hermanos participa en un grupo de música tradicional muy galardonado
en la isla. Desde muy niña, a través de las canciones populares y los himnos
religiosos, se acostumbra al bilingüismo gaélico-inglés así como al
conocimiento del latín. Y, al tiempo, va puliendo sus talentos como intérprete
y compositora en duros estudios de Conservatorio y como integrante del grupo Clannad, también de base folk, que continuó uniendo en los
escenarios a diversos miembros de la familia. En el 82 decide volar en
solitario para perfeccionar sus conocimientos y dedicarse de lleno a la
composición. A mediados de la década, comienza a dar cauce público a sus
composiciones, bien en bandas sonoras (el film «The
prince frog» o la serie
de tv «The celts»)
bien en canciones (recogidas en discos como «Watermark»
y «shepherd moons»).
Su tarro de esencias como compositora y teclista es tan denso que trasciende
inmediatamente toda etiqueta: palabras como pop, new age
o folk la definen muy parcialmente y a ello contribuye la lírica mágica de Roma
Ryan, su letrista, llena de imágenes poéticas
insumisas a toda coyuntura temporal, fuertemente identificada con las
intuiciones melódicas de Enya («Esperaré las
señales de vuelta y encontraré el camino. Esperaré el tiempo de regresar y
encontraré el camino que me devuelva a casa») y con sus recuerdos («Creo
que mis abuelos son los que tienen más poder sobre mí, aunque estén muertos y
pertenezcan al pasado. En «Smaointe», la
última canción de «Shepherd moons»,
cuento cómo una ola gigante se llevó por delante la pequeña iglesia en la que
estaban enterrados, en la playa de Maragallen. Cada
vez que paseo por esa playa siento que me acompañan y mi cabeza se llena de
recuerdos de la niñez»).

DUFFO «DUFFO» (reedición:
Accord, 1981 // foto portada: Bob Carlos Clarke)
Es muy difícil describir con palabras las
imágenes (portada y contraportada) de este álbum: lo haría mucho mejor Allegra Geller en uno de sus
juegos de realidad virtual o Artaud si a su Teatro de
la Crueldad le hubiese añadido un poco de glam-rock o
la teratológica chica del anuncio (que no cabe duda que alguna vez fue novia de
Duffo en una dimensión paralela -y juntos
protagonizaron «No somos ni Romeo ni Julieta» pero en vez de a las
órdenes de Alfonso Paso, dirigidos por Cronenberg y
Lynch al alimón-).
Pienso en la frasecita follamentes
de Eusebio Poncela en «Martín (Hache)», que me viene a cuento por uno de
los cortes más emblemáticos y enigmáticos del disco se titula «Déjame joder
tu mente» (así, en castellano -¡pero el disco es edición inglesa y la letra
está cantada en inglés y se reduce a repetir de principio a fin «Let me fuck your
mind» con algún eventual y entrecortado «oh, please» para dar mayor énfasis a la demanda!-).
Bizarro, teratológico, freak, genial (la
palabra más repetida en el lp por obra y gracia del
autobombo compulsivo de Duffo -que llega al extremo
de incluir un tema titulado «Duffo (I'm a genius)» donde suelta
la mayor chulería egocéntrica que nadie ha pronunciado jamás en el mundo del
pop/rock: «maybe God's a
genius too»-, autobombo
que me lleva a sospechar -amén de por ciertos rasgos de similitud física y
creativa- una influencia poderosa del egomaníaco del rock'n'roll por antonomasia, Kim Fowley
-influencia, todo sea dicho, respetabilísima y que denota en Duffo un gusto very, very nice-). Además de los
dos cortes mencionados, este singularísimo trabajo se orna con temas como «Give me back me brain», «Tower of madness» (que,
escuchados mientras se lee a Artaud, provocan un
agudo desasosiego), «Rise in your
Levis» (sobre el siempre crucial asunto de la eyaculatio precox), «Duff record», «Duff odissey» (más agua al molino del ego)...
En el 82 Luis Marquina (batería a la sazón de
La Mode) me enseñó el segundo lp
de Duffo, «Bob the birdman», editado aquí en el 81 por Discophon
(detalle bizarro si recordamos que esta compañía, dirigida por Lauren Postigo,
contaba entre sus platos fuertes a Fernando Esteso,
Lolita Sevilla, El Príncipe Gitano y La Camboria, y
que lo más cercano al rock que tuvo fue a Bruno Lomas -pero en su época más kistch, cuando versioneaba cosas
de Eurovisión y de los primeros Abba-). Como nadie me ha hablado nunca de ese lp (ni han aparecido reseñas ni se ha comentado por las
emisoras), acabé por creer que era una tirada especial de un solo ejemplar para
Luis Marquina (o bien que éste me había dado un tripi
y mostrado un disco virtual). Finalmente, en el saldo de turno, me lo encontré
y pude paladearlo con tranquilidad. Aquí el homúnculo de antaño se ha vuelto
todo un galán, con una imagen mucho más pintona (un poco a lo Kenneth Branagh -bueno, un Branagh
entreverado de Baudelaire-), y los nuevos temas, aunque persisten en lo grotesque et arabesque
(«Elephant man», «Crazee man», «Slave of Marakeesh», «Daddy is a mushroom»...), melódicamente
abandonan la contundencia rockanrolera por una
elegancia oscura y enfilan incluso en algunos textos por la senda (como diría
el Bolan terminal) de dandy
en el submundo (ahí «Le poseur», «Mirror man», «Bob the birdman», «New York is the moon»
o su versión tecno del «Walk on
the wild side»).


Esta
última parte, la dedicaré a las portadas conceptuales. Esto es, aquellas en las
que no aparece el artista (o, si aparece, lo hace sumamente estilizado
en una ilustración). El sentimiento, en este caso, cambia: de la envidia de ser
como, del deseo de estar con o de la identificación de creerse uno
esa figura que aparece en la portada, se pasa al anhelo de participación, de estar
en. El ídolo, el icono, ahora es un entorno, un ambiente, una época.
PINK FLOYD «ATOM HEART MOTHER» (edición
española: Harvest-EMI, 1970 // foto portada: Hipgnosis)
Música ambiental, música atmosférica por
antonomasia. Antes de la Nueva Era, del minimalismo. Lo que luego nos traerían Glass, Mertens o Nyman, quince años antes lo ofrecían Waters
y sus muchachos en bandas sonoras como «More» y «Zabriskie
Point» o en entregas tan inquietantes y disolutorias
del ego como «Meddle» o como la que nos ocupa.
Vacas. Campiña inglesa. Cielo inglés. Todos
los atavismos psicológicos, nuestra conciencia cortical más primitiva se
despierta ante los hocicos húmedos, las miradas atentas e indiferentes a un
tiempo, las ubres llenas. Uno redescubre el significado original de lo
placentero (que viene de placenta). Uno gira y gira en la tibieza de un paisaje
grato hasta dejar de ser uno y ser esa brizna de hierba que asoma del morro de
una de las reses de la contraportada. Y, dentro, más vacas. Sesteando.
«If», «Fat
old sun»... Misterio y
relax. «Summer '68», o el desayuno psicodélico
de Alan Parsons... Cuando nuestra realidad se virtualiza en momentos más grandes que la vida: por
entonces, Allegra Geller
comenzaba a plantearse su primer gateo. Y la suite que da titulo
al disco, perfecto fondo para Greenaway antes de Greenaway. O para hojear un libro con paisajes de Turner.

RICHARD COCCIANTE «CONCERTO
PER MARGHERITA» (edición española: RCA, 1977 // ilustración portada:
«Les Satyriennes» de B. Grisel)
El otro Quasimodo. Sin el glamour
ni el ego carismático, seductor, de Harley. Solamente
una puerta (Dyango sería la versión española y más
tópica) al romanticismo vivido como ambiente, como estilo, como performance de
quien lo oye, como galería de masoquismos, de suspiros, de nostalgias demasiado
histriónicas para sedimentarse en algo personal (suicidarse cada día -con
neurasténica contumacia y un puñal de pega- por desdenes imaginarios de quien,
en realidad, ni sabe que uno existe: porque, a diferencia del Psychomodo, Cocciante no
es humano, es una criatura de guiñol, un títere de retablillo que mima aquello
que, en otro plano más intransferible y realista, sólo podemos digerir en muy
contadas ocasiones sin rayarnos -pienso en historias, éstas no cantables, como «El
Rey Pescador», como «Besos de mariposa», como «La vida soñada de
los ángeles»-).
Y, de nuevo, hojear reproducciones de cuadros
(simbolistas esta vez, con un punto kistch -como la
sílfide de la portada, que nos trae a la memoria a una Patty
Pravo a caballo entre la porcelana de Lladró y un sueño húmedo del Sar Peladan-), poemas modernistas
(pero de poetas hoy considerados menores -Nervo,
Villaespesa, Alonso Quesada-), olisquear las hojas secas atrapadas en un
libro (o creer que las olisqueamos). Y los fondos planeadores de Vangelis envolviendo los aullidos del cabezón doliente, del
payaso triste que se saca padrastros sin cesar del corazón con las uñas del
recuerdo («Perchè Margherita
è dolce, perchè Margherita é vera, perchè Margherita ama e lo fa una notte intera...»).

MANHATTAN TRANSFER «MANHATTAN TRANSFER» (edición
española: Atlantic-Hispavox, 1975 // ilustración
portada: Fred Eric Spione)
Mia Farrow
ante la pantalla en «La rosa púrpura del Cairo». Jack Nicholson seducido por los fantasmas del gran salón de
baile en «El resplandor». Sam Waterston
pendiente de las luces y sonidos de su vecino en «El gran Gastby».
Todos somos niños en una calle nevada con la
nariz pegada al escaparate. Un escaparate iluminado y lleno de gente que,
carente de sustancia individual, nos atrae como elementos de un decorado que
nos euforiza (como Tiffany's
atraía a Holly Golightly).
Gente burbujeante, gente untada en canapés como huevas de beluga,
gente que destella como carbunclos, gente que siempre habla por teléfonos
blancos, gente que siempre cae de pie, gente cuya raíz visual más pura la dio Busby Berkeley en sus caleidoscópicas paradas. Gente que
nunca pierde la sonrisa y, si la pierde, llora «blue
champagne» y nosotros nos bebemos su llanto con un chasquido de
satisfacción.
Los garabatos estilizados nos saludan desde
la portada en estudiadas poses y elegantísimos vestidos. En la contraportada,
atravesando la tinta china, una foto patinada con Tim Hauser
(el maduro libidinoso), Janis Siegel
(la judía exhuberante), Alan Paul (el chico taxi
-bailarín de tango o just a gigoló-) y
Laurel Massé (la jovencita larguirucha con sueños de star): roles esquemáticos que nos sirven como plataforma
para recrear un mundo en el que, según Gene Kelly, «siempre hace buen
tiempo»

BEACH BOYS «L.A. ALBUM» (edición
española: Caribu Records-Epic,
1979 // ilustraciones carpeta: varias firmas)
Una colección de postales, cada una con el
título de una canción, decoran el trabajo más bello y redondo de toda la
carrera de Los Chicos de la Playa. Una selección de motivos: kistch («Good timin'» -zarabanda del sábado noche con esos perros de
cuerpo y vestimenta humana que decoran las casas de la Norteamérica cutre:
¿recordáis los detalles de atrezzo doméstico de la
serie «Roseanne»?-, «Baby
Blue» -rubia neumática con bronceado veneciano: de Venice,
California, se entiende-, «Angel, come home»
-querubín con gafas de sol al mando de una barquita motora: postal perfecta
para regalar cualquier Valentine's day-, «Here comes the night» -otra rubia de
alborotada pelambre agitando la osamenta en un parque junto al mar en tanto el
sol se pone: ilustración idónea para la recreación disco de un clásico
del grupo en el 67-...), cartoonescos («Goin' South!» -un frailecillo, primo hermano de
aquellos cuervos de los dibujos animados, emigra a México con la maleta, la
tabla de surf, la loción bronceadora y el sombrero de Speedy
Gonsales-), fotorrealistas
(«Shortenin' bread» -collage fotográfico una
vez más a la vera de las olas-, «Lady» -escena aerográfica
de tocador con una dama arreglándose una carrera en la media-), exóticos («Sumahama» -momento japonés que por los bafles se
traduce en uno de los cortes más bellos del disco-), eróticos («Love surrounds me» -desierto
de psicalípticas dunas con un fálico cactus en el
centro: en el envés de vinilo de la postal, el motivo más tórrido del
álbum-)...
La Norteamérica mítica a la que siempre han
cantado los Beach Boys pero recogiendo (con suma
sutileza, subliminalmente) todo el peso amargo de una década traumática para
los USA. Las arrugas, las barrigas deformadas por la cerveza, las resacas de
ácido (incluida la más terrible de todas: el juicio a aquellos tipos, Bobby Beausoleil y Charles Manson, a
los que los Wilson y los Love dieron albergue en
alguna que otra ocasión durante el verano del amor)... Esa grimosa
sensación de crepúsculo sobre el paraíso que nos roza la espalda cuando la tv
nos muestra en alguna sobremesa dominical a la despanzurrada Sharon Tate aún vivita y coleando en «No hagan olas»;
sensación que da a la frase «aquí viene la noche» un significado muy
distinto del pretendido por sus creadores.


ROMANTICA BANDA LOCAL «MEMBRILLO» (CFE-Zafiro,
1980 // ilustraciones carpeta: César Bobis)
Collage de motivos sacados del cajón:
recortables, un billete de Metro, estampitas sagradas, bustos añejos de damas ochocentistas (como los usados en sus creaciones más
inquietantes por Max Ernst o por el Chumy Chúmez de «La Codorniz») pero asediados por
enormes moscardas, viñetas de comic lichtensteianas,
dibujos anatómicos de un torso abierto en canal, etiquetas de tarrito de
especias, envoltorios de caramelos y, como piece
de resistence, ese sabor tan demodé (como el Vitacal, como el pan con aceite) del pedazo de membrillo
sobre la blanca rebanada...
Y, dentro (por el calor), el género
(fino, de lo mejor) vivido previamente en paseos por Malasaña, Antón Martín,
Chueca o Lavapiés (hablo de ese mágico primer lustro postfranquista, cuando
dichos barrios tenían un aroma contracultural y revulsivo -sin el tufo
caritativo, lobbysta y eunucoide
de hogaño-): «Los borrachos son gente inquebrantable», «Merlín», «Lo
primero en caer», «El trigo crece al sol», «Julia»...
Pero hoy todo eso es humo. Humo y un par de
discos (éste y el lp anterior -que supuso el debut de
la RBL con aquello tan viperino de «El loco más loco está dispuesto a
negociar los pormenores de su libertad»-). Como se ve, el combo, lúcido, ya
se olía en qué iba a acabar el bulle bulle radical y
bohemio; también cuando cantaba (en el «Membrillo», precisamente) líneas
como las siguientes: «Lo primero en caer fue la palabra "Dios". Lo
segundo en caer fue la palabra "Amor". Le siguieron después
"Pueblo" y "Libertad". A ver si dejáis en paz la única
palabra en la que creo esta semana...».

IT'S A BEAUTIFUL DAY «IT'S
A BEAUTIFUL DAY» (edición española: CBS, 1970 // ilustración
portada: Globe Propaganda)
Bajo un cielo azul salpicado por algunas
nubes medio deshilachadas, la muchacha (vestida como las provincianas de
comienzos del siglo recién pasado -uno se acuerda, por ejemplo, del «Our town» de Thornton Wilder-) se despereza y
aspira el aire de las cumbres. La ambigüedad temporal de la ilustración (¿es un
cromo antiguo o un montaje retro de aquellos que tanto privaron en el mundillo
hippie y contestatario cuando Kesey y sus pillastres
correteaban por los bosques californianos, cuando Mailer vivía la peripecia
pentagonal que daría pie a «Los ejércitos de la noche», cuando Cliff
Robertson ponía caras a lo Lina Morgan en la versión cinematográfica de «Flores
para Algernon»?), el singular y optimista nombre
de la banda, la mezcla de mística y oscuridad que nos aguarda en el corazón de
los surcos («White bird», «Bulgaria», «Bombay
calling», «Girl with no eyes», «Hot summer day»...), todo nos
arroja, como en un túnel del tiempo, a una época en la cual los contornos de la
realidad y de las gentes (buenas, malas, nunca regulares) que vivían esa
realidad eran mucho más nítidos, sin la actual e incómoda sospecha de creciente
virtualidad, del desvaimiento propio de las
xerocopias de xerocopias de xerocopias de xer... («...siempre
vuelven, sí, pero en clave de farsa», musita en la lejanía el barbudo de Treveris con su pétrea faz de «Zardoz»).
