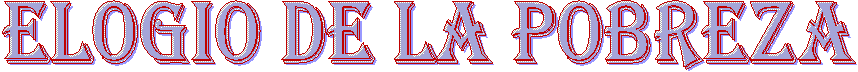
Una reseña jonda de “Historia social del
flamenco” de Alfredo Grimaldos (Ed. Península).
por Dildo de Congost
“Voy a cantar con
los pobres, allá lejos, a la orilla del río, donde no nos oigan los ricos,
porque si nos oyen querrán comprar nuestro canto / para después
vendérnoslo a nosotros mismos / y hacer
el negocio del siglo”.
Jaime Jaramillo
Escobar
Sobre el valor de
la pobreza, el dolor, la rabia y la tradición tiene mucho que decir el cantaor chiclanita Rancapino. Con cierta
sorna, suele achacar su proverbial ronquera a haber pasado media vida descalzo
y, como buen maestro, supo exprimir sus penurias hasta hacer estallar el quejío, ese grito
desgarrado y primordial que rompe la barrera del tiempo. Esa misma barrera que
Alfredo Grimaldos atraviesa al galope en “Historia
social del flamenco”: arranca en el siglo XV, con la llegada de los gitanos a
tierras andaluzas, y termina en el XXI, con las edulcoradas pachanguitas de
José Mercé y demás flamencoides
degenerados. Entremedias, el autor desgrana las mil y una noches de patriarcas
gitanos y flamencos con solera. Grandezas y, sobre todo, miserias
protagonizadas por titanes como Miguel Molina, Tío Luis de la Juliana, Corruco
de Algeciras o el Chato de las Ventas.
Si algo queda
claro en estas 320 páginas es que el flamenco es una secuela lírica del hambre.
Y que, como dice el escritor Paco Espínola, “en
Andalucía confluyen la desesperación filosófica del Islam, la desesperación
religiosa del hebreo y la desesperación social del gitano”. A menudo, éste
último era víctima de las más flagrantes injusticias, denunciadas sin tapujos
por fandangueros como el vagabundo Bizco Amate: “Me lo cogen y me lo prenden al que roba pa
sus niños. Y al que roba muchos miles no lo encuentran ni los duendes ni
tampoco los civiles”.
Los gitanos podían
estar en la trena o en la mina, pero
llevaban la libertad en las venas. Y sus gargantas rompían cadenas con
canciones forjadas y transmitidas por agüelos, pares y
tíos. O por payos cabales como Caballero Bonald. Suya es una soleá de alto voltaje lírico escupida
por Manuel Soto Sordera que dice: “Qué pobre es la casa aonde
vivo yo, el suelo es de tierra y un montón de paja y dormimos tós”. Así malvivieron monstruos como Rafael El Carabinero, el tío Borrico o Tía Añica La Piriñaca. Como recuerda ésta, “antes, los gitanos de Jerez trabajaban en el campo. Iban segando o
cogiendo aceitunas y, a la vez, cantaban. Puros, sin ser profesionales”. La
misma pureza atesoraban los vecinos de Triana, que vomitaron por soleaes en patios
y tabernas, despreciando la calderilla de los señoritos. Cuenta la leyenda que
Antonio El Arenero, cuando fueron a ofrecerle que cantara para el alcalde, le
soltó al correveidile: “Si el alcalde
quiere escuchar cante que se compre un grillo”.
Hasta mediados del
siglo XX, el flamenco estuvo circunscrito a herméticas celebraciones gitanas.
Fue entonces cuando se puso de moda y la necesidad obligó a muchos a vender la
garganta en las ventas por unas perras chicas.
Luego llegaron los
festivales y los tablaos. Y Madrid se convirtió en Meca de cantaores, tocaores y bailaores brillantes. Actuaban por dinero, pero
sin escatimar duende. Y, por amor al arte o al billete, la fiesta seguía hasta
la madrugá.
El flamenco aún era un arte de extremos. En uno, rebeldes con causa como El
Cabrero, cantaor anarquista que vivía en el monte. En otro, misántropos de la
talla de Miguel Agujetas, quien, pese a todo, era dueño de un cante de pureza
casi prehistórica. Tal vez, el secreto estaba en su analfabetismo. Porque “el flamenco se canta con faltas de
ortografía” (Rancapino dixit). Y así lo hacían, por aquel entonces, Bambino,
Bernarda de Utrera, Fosforito... y hasta Camarón, cuya voz de oro trajo la
innovación y el parné. “Maldito sea el dinero y el hombre que lo
inventó”, que diría El Carbonillero. Porque el
Rey del Cante llegó a cobrar tres millones de pesetas por gala, llevando el
flamenco a los teatros, mas su apoteosis sería letal
en todos los sentidos. Juan Moneo El Torta cree que “Camarón hizo daño al flamenco, por los que lo han seguido. Lo suyo,
sí, pero abrió un camino que no vale. Empezó muy puro y lo tiraron por el
barranco”. El mestizaje corroyó al flamenco como el cáncer hizo con los
pulmones del gitano rubio. Y hasta los vástagos de clanes milenarios como Habichuela
o Sordera vendieron su cante al público, quedándose dormidos en los laureles y
en los hoteles de cinco estrellas.
Hoy, el cantaor
cabal es una especie en vías de extinción. Y el flamenco, un producto musical
más, tan encasillado, masivo y mortecino como el rock. Para resucitarlo, será
necesario un nuevo mesías, con el carisma de un Camarón y la sabiduría de un
Antonio Mairena, que recupere, ordene y reconstruya los cantes viejos. Un
puente entre pasado y futuro que viva de espaldas al Dios Metal. Porque ya lo
dijo Ezra Pound: “Tradición no significa ataduras que nos
liguen al pasado: es algo bello que conservamos y que se mantiene inmune al
circuito dinero-mercancía-dinero".
