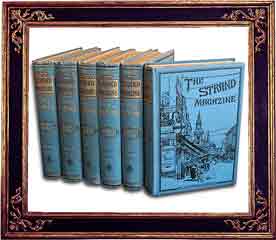Las no aventuras de Mycroft Holmes
Una tarde con el hermano listo
a la remembranza, Mameluco
Morales, baronet de York Ham
A
Laura, señora de Fairyfax, ser de luz entre tinieblas.
Los
adoquines mojados confieren a los pasos de nuestro hombre un repiqueteo chapoteante; no llega de ser un andantino pluvioso, sino más bien un largo maestoso hídrico. De ojos grises, como el cielo upon-the-Thames,
escrutantes, observa inquisitivo los pequeños
detalles de la gente que pasa. Una vez llegado al Club, sentado en un butacón y
leído los diarios y algunos expedientes de los rutinarios asuntos secretos que
se trae entre manos, se recrea montando historias sobre sus observaciones…
Ese
muchacho, cojo por una coz de caballo, que por lo que
se ve trabaja de panadero, llevaba prisa, una prisa exagerada, de jadeo
delirante -se decía para sí- para no tener que entrar en su actividad hasta las
tres o las cuatro de la madrugada. La cara desencajada y el lívido color de su
faz le confieren un extraño aspecto entre figura de cera y santo de catedral
católica. Le temblaba ligeramente la mano izquierda, aún siendo zurdo. ¿Posible
asesinato? Pensará sobre ello el resto de la tarde.
El
señor, alto, algo entrado en carnes, de señorial porte, frente despejada y
frondosas cejas de búho, garabatea en su bitácora las conclusiones a las que
llega. Por divertimento y necesidad. El que está sentado a su lado, un joven de
afilado bigote ríe, de una forma casi imperceptible, de algo que sale en
primera plana del periódico de la tarde. Supone Mycroft
que es por el último escándalo ocurrido en la alta sociedad; Sir James de Kightshare se casó en segundas nupcias con su ama de llaves
-a la que triplica en edad- con el consiguiente enfado de su hijo único, Rudolf, héroe de las guerras contra el zulú y jugador
empedernido, que se las prometía muy felices para quedarse con el dinero del
viejo hacendado para hacer frente a una deuda contraída con ciertos señores del
Este de Europa –esto último no lo pone en el vespertino, claro, es un dato top secret del servicio
de inteligencia-. Estos chismes hacen reír tanto a la chusma como a los
señores, al igual que los malos casamientos enrasan a los hombres de toda
clase. La sorna vertebradora de la sociedad. No cree
conveniente informar de estas risas. Bien es verdad que como cofundador del
Club tiene un peso importante, pero no le molesta la risa en demasía y decide
no ha de tomar cartas en el asunto –por esta vez-. La tarde londinense transcurre
pausada, al ritmo de un reloj diseñado para no perturbar la paz del lugar. Sólo
hace un pequeño zumbido en los cuartos, y las horas suenan sólo con un toque a
una minúscula campaña, que de puro agudo molesta más a los perros que a los somnolientos
emuladores del cínico de Sinope. Nuestro amigo había
quedado, por la noche, con un funcionario del Foreing Office en “

Mycroft añoraba a su hermano en las
tardes aburridas en el Club, como Sherlock se sumía
en la depresión opiácea cuando nada lo estimulaba, o Watson
D.M. se sumergía en sus matrimonios cuando el
enamoramiento cruzaba la raya del amor. ¡Ah, la indolencia! Como un Auguste Dupin cualquiera –al que Sherlock detestaba por su capacidad de fabulación sin
pruebas fehacientes-, el orondo fundador del Diogenes
Club apenas si tenía energía para investigar las cosas in situ, y prefería las estancias silenciosas que el barullo
mundanal para elucubrar sus certeras conclusiones. En el Gobierno tenía un
conjunto de lacayos y correveidiles que ejecutaban sus órdenes en asuntos de
estado, pero en el día a día, en la prosaica y sórdida vida del lumpen de la City, se quedaba con
las ganas de saber si lo que pensaba era efectivamente concordante con la
realidad. Más metódico que su hermano, al no tener un temperamento visceral ni tan
amante del peligro, sólo necesitaba su mente y alguna nota en el cuaderno. Sus
cuitas resultaban del todo infructuosas, claro. Algunas veces sabía
positivamente que iba a ocurrir algo trágico, pero nunca reunió las ganas
suficientes para actuar si no era por medio de S.H.
Tan sólo en casos donde la seguridad del reino estaba en peligro reclutaba al
detective consultor a cuanta de las arcas de la Reina Victoria (que éste
declinaba cobrar, seamos justos). También cuando ocurrió lo de Sherrinford, el tercer hermano Holmes.
Si
los servicios secretos ingleses hubieran tenido de jefe al chestertoniano
Sunday -El hombre que fue jueves-, sin duda,
el superior de Domingo sería Mycroft.
Microft no era de correr aventuras entre masas
enfurecidas ni ir carleando por la
ciudad, perseguido por Gabriel Syme, el amigo Thursday, la punta de lanza de lo que se vendría a
denominar “la policía culta” en
contra de ideas ateas, nihilistas y anarquistas. En contraposición de G.K., donde la maldad es un totum
revolutum ideológico, los malos que viven el mundo de
Mycroft se mueven por la codicia, el dinero, los
celos o la simple condición de malhechor. Es la ciencia contra la
intelectualidad. Los métodos hipotéticos-deductivos utilizados por los
personajes de Conan Doyle son
lo más cercano a esa rama de la criminología que ha sido la investigación de la
escena del crimen, pero sin ordenadores tipo HAL9000 en habitaciones en
penumbra, que no necesitan de ratón. Mycroft poca
oportunidad tuvo de tantear las gotas de sangre gelatinosa, los miembros
entumecidos por la fría mano de
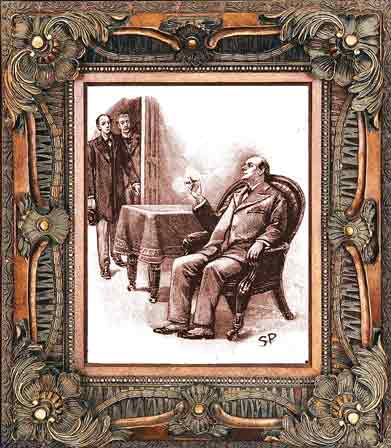
En
un pasaje de El Intérprete Griego, primera aventura del Canon en la que aparece
Mycroft, Sherlock da a
conocer a su fiel Watson la existencia de su hermano:
“He dicho que es superior a mí en
observación y deducción. Si el arte del detective comenzara y terminara en el
razonamiento desde una butaca, mi hermano sería el mayor criminólogo que jamás
haya existido. Pero no tiene ambición ni energía”.
En
Los planos del Bruce Partington
es el propio Mycroft quien acude raudo a Baker Street, para sorpresa de
los descuidados inquilinos. El detective explica al doctor las actividades
nebulosas de su hermano mayor:
“Es preciso ser discreto cuando uno habla de
los altos asuntos del Estado. Acierta usted con lo que está bajo el Gobierno
británico. También acertaría en cierto sentido si dijese que, de cuando en
cuando, el Gobierno británico es él” <…> “La especialidad de Mycroft es saberlo todo”.
Saberlo
todo. Eso hubiese alegrado a Mycroft sobremanera.
Saberlo todo. Sólo sabía todo a unos niveles que el común de los mortales nunca
soñarían con aspirar, pero que a él, al siempre
afable, correcto y simpático hombre de Estado en la sombra, le sabía a poco.
Nunca pudo superar la pereza que le impedía conocer lo que enturbiaba su mente.
« ¿Qué habría hecho el panadero?». Suponía que era panadero porque tenía el
pelo harinoso e iba con el hatillo típico de los trabajadores de obradores que
había visto antes en la huelga de los panaderos. Conocía perfectamente el informe
Tremenheere, sobre las Quejas de los oficiales panaderos. Marx había
hecho alusión a ese informe en el discurso de inauguración de
Ж:-:Ж:-:Ж
Post Script
Mycroft
llegaría a redactar de su puño y letra la postrera aventura de su hermano Sherlock, El Último
Saludo, que se desarrolla en Agosto del 14. Como representante de una
nación fuerte vio, antes que nadie, el peligro que se cernía sobre Europa. Pone
en boca del detective la siguiente frase, la última de todo el Canon, en un diálogo
memorable con el Doctor Watson:
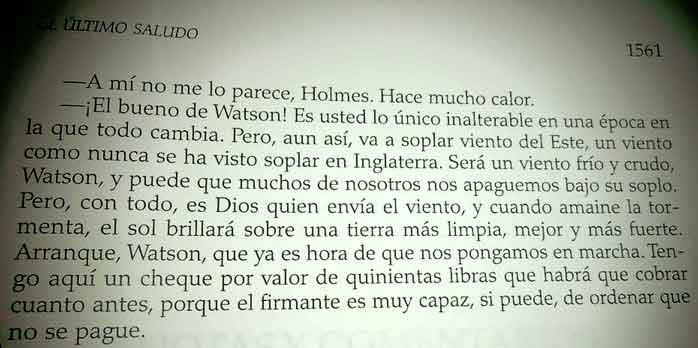
Terminado el 12 de Febrero de 2012,
165º
aniversario del nacimiento de Mycroft.