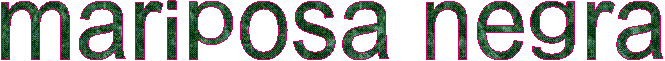
-La última palabra, la última suerte, la última muerte, la última
solución.
-Sí. Algo así.
Limpias las hojas
de la piscina. El cielo, plateado, vientre de un gran pez. El césped, todavía
húmedo de la reciente lluvia. Llevas con indolencia la camisa y la corbata que
tanto te subyugaron en aquella foto de Mapplethorpe. Tus manos finas se
encallecen contra el mango de madera.
Has adelgazado
tanto... Sin embargo, te sientes mucho mejor desde aquella mañana que te
despertaste y el espejo te dio una sorpresa digna de Virginia Woolf. Una
mariposa negra (crisálida poco antes) volaba en derredor.
Pasas lista a tus
debilidades pretéritas. A tu vida como oruga. A lo pródiga que fue la gente
contigo: en putadas, redondas, acabadas, pulidas como joyas. Pero tan cicatera
en gestos empáticos...: siempre grises, descoloridos, deslavazados, sin asomo
de riesgo ni de entrega. Siempre te vieron como una patata caliente en la que
no valía la pena invertir, sin red, ni capital ni afecto ni principios... La
gente contigo siempre nadó (poco) y (sobre todo) guardó la ropa.
Ahora es
diferente. Trina te legó la casa grande y el jardín secreto. Y una pequeña
fortuna con la que jugar el Gran Juego (ella siempre te hablaba del Gran Juego,
algo que le había enseñado una hermosa bruja escocesa y que apenas un puñado de
escogidos en todo el planeta saben interpretar). Tu
melena corta y fosca se agita al compás de tu risa sobre un cuello de ave
zancuda. Repasas los labios tintos de caoba con tu lengua filosa, reptiliana.
Una rana muerta
aparece entre las hojas recogidas. Su tripa hinchada te hace pensar en la
pechuga de Trina... Aquel absurdo anuncio de travesuras sexuales en el «Parejas
& Contactos», mira tú qué bien, se convirtió en un empleo fijo, con cama y
comida. La cosa acabó por funcionar al permitirte cumplir tu sueño frustrado de
adolescencia (cuando, viendo por enésima vez «Atlantic city», te derretías de
envidia y deseo por el personaje de Burt Lancaster; si no ibas a ser nada en la
vida, como te machacaba tu familia, te gustaría no serlo así, impecable en tu
pequeñez impostora de anónimo truhán con aire de algo más): bibelot de viejas
ricas, aunque ya oteando tu próstata el climaterio y abandonando el plural por
una sola vieja, no ostentosamente millonaria, pero con lo suficiente para tu
gusto (la casa, el jardín...).

Reviviste, atenuado, el enterrado infierno de la infancia:
juguete involuntario para la autora de tus días (expresión tan ominosa si la
entendemos como ironía freudiana...), zarandeado entre la sobreprotección y la
tortura, propiedad («es mío: yo lo he parido») a la que acunar o
machacar al socaire del cambiante humor, de aquella montaña rusa
maníacodepresiva. Por eso, al apuntar tu sexualidad un poco más allá de la
perversión polimorfa, hubieses querido continuar el juego del bibelot, pero
esta vez controlando tú la situación. Las riendas del pánico y los besos, en
tus manos.
Tardarías treinta años en realizar tu sueño. Trina te preparaba
congrio, sopa de arroz con codillo, ragout... Todos los sabores que dieron un
poco de brillo a tus primeros años y que, después, no volverían por un largo
paréntesis. Y te obligaba a sumergirte en sus carnes ajadas, proceso que tú
vivías (a medida que la rutina horizontal fue restando goce mórbido al acto) en
un estado semiausente, con la atención puesta en los infinitos recovecos de la
casa (pasadizos, buhardillas, mansardas, sótanos, cobertizos, cuartos cerrados
durante lustros, suelos crujientes de madera, esquinas donde azorinianas
arañitas hacían su voraz carrera...). La piel manchada de Trina (pecas de
juventud oceladas por la edad) se fundía con las imposibles formas que la
humedad imprimía en las paredes.
Tu plan inicial, cuando contestaste el anuncio, había sido
disfrutar de bastante tiempo para ti, para escribir, entre revolcón y revolcón,
sin el agobio de los alquileres, las habitaciones diminutas, las expectativas
de trabajo siempre escamoteadas, las presiones de un entorno que pretendía
emascular una por una todas tus aristas... Trina, que parecía muy orgullosa de
mantener a un artista fracasado, no defraudó tus expectativas. «Los artistas
fracasados sois los más hijos de puta: recuerda la Historia...», te repetía
siempre con venenosa ternura. Ella también había fracasado.

Salvo por su oportuna boda y rápida viudez con el original
propietario de la casa y bienes que hoy habían acabado por corresponderte, su
historia hubiese devenido prácticamente idéntica a la de cierta canción maldita
de José Mª Guzmán («soñaba con hacer teatro y no encontró ni siquiera un
papel»). Estaba llena de odio y de deseos de revancha pero se sabía
impotente, por sí misma, para darse una satisfacción. Sin embargo, sí podía
proyectarse en la mala leche de otra criatura más joven y con más posibilidades
de realizarse. Te buscó rápidamente la medida.
De alguna manera, te amaba. Amaba tu oscuridad, modelada día a
día en una vida difícil, rica sólo en frustraciones, hecha de la materia de la
que se hacen los malos sueños celinianos, como podía amar un espejo mágico. La
ex-cabaretera de escaso background cultural, al escucharte o al leer las planas
vomitadas por la impresora, se sentía como la Reina de «Blancanieves». Muchas
veces, ni siquiera tenías que tocarla: se apañaba sola, oyéndote teclear en el
ordenador o saboreando con una copa de absenta el poso de tus anécdotas, como
la ocasión (tú tendrías doce años, aunque, por lo enclenque, aparentabas menos)
en que la autora de tus días te ató a una silla con los pulpos de la baca del
coche y, tras media hora de terror psicológico («¿no te gustan las películas de
miedo?: pues toma miedo») se limitó a darte una bofetada. «¡He
encontrado el hijo de puta perfecto, el auténtico Angel Negro del Apocalipsis!»,
gritaba Trina... y, acto seguido, se corría sola, mientras tú trasteabas en el
desván.
-Señorita, hoy no hay nada para usted.
El cartero
mofletudo no reparó en tu metamorfosis. Es algo que no te acabas de explicar...
En el buzón, junto a la verja, sustituyendo al de la antigua propietaria («Trina
Ortiz de Guevara») un nombre («Unfaith Blackwood») que hasta hace
poco ni soñabas podría corresponderte. Recuerdas tu vida anterior pero cada día
que pasa te resulta más difícil retener cómo te llamabas antes de conocer a
Trina: ella, por cierto, nunca te llamó por tu nombre sino con apelativos acres
como «hijo de puta», «artista» o, si se sentía particularmente
amable, «Beltenebros».
-Yo te regalaré la última risa... Pero debes aplicarte a ello.
Trina te habló
con frecuencia de su finado esposo, Luis Carlos Guevara, un señorito tarambana
y enfermizo, descendiente de antiquísima familia de nigromantes. Su hermano
mayor, Mateo, vivía en Escocia y, con su compañera Eleanor, dirigía una comunidad
esotérica. Luis Carlos, tras una vida disipada intentando con pequeños y
banales placeres huir de su destino y de sus múltiples y variados talentos
(lógico fruto de una sangre que, desde el medievo, aportaba con generosidad
guerreros, diplomáticos, historiadores, metafísicos, místicos heterodoxos,
brujos de toda laya), había terminado haciendo añicos su ya frágil salud física
y psíquica por un uso kamikaze de licores de altísima graduación y polvos de
bajísima pureza, y, sabedor de su cercana muerte, casó con una sosias de Lola
Espejo Oscuro, no por amor ni deseo (que ninguna de tales cosas le había
inspirado jamás mujer alguna) sino por la conveniencia de contar con una
enfermera de noche que se ocupase de él en el sprint final a la nada (la nada
no existe salvo para quienes se la ganan a pulso).
En ese tiempo de
convivencia, Luis Carlos había regresado a una segunda infancia, rememorando
las incipientes iniciaciones que su hermano Mateo y su padre le habían
procurado inculcar. Los patinados libros, los matraces y redomas, los arcanos
jeroglíficos en las paredes de las habitaciones menos transitadas, todo fue
examinado de nuevo en compañía de su flamante esposa, a quien ya que, por
razones de imposibilidad física y de carácter, no podía dejar un heredero,
deseaba al menos legar un status de «Guevara honoraria».
Así, Trina,
durante el año y medio que pasaron juntos en la casa grande, se había ido
impregnando de conocimientos que muy pocos mortales se hallan capacitados para
disfrutar. Finalmente, una noche de abril (ya saben, ese mes tan nazi y
walpúrgico), Luis Carlos no pudo remontar otro cocktail más de ajenjo y jaco y,
con la grimosa sonrisa de un Rigaut o un Crevel, hizo mutis sin mediar la
treintena.

Con su ausencia, la viuda, a la sazón todavía en posesión de
algún resto de lozanía, se hundió en la más absoluta decrepitud, sola en aquel
caserón. Le había cogido gusto a su rol de enfermera de noche de una vida
desahuciada.
Pasados unos años de misantropía forzosa viviendo su particular
gotic movie en la casa grande (años atemperados solamente con un par de viajes
a lugares iniciáticos señalados por su difunto esposo: un balneario en la
Provenza y un instituto científico junto al lago Ness), no se le ocurrió otra
cosa que anunciarse en las columnas de contactos buscando alguien que supliese
al desaparecido (añadiendo un poco de sexo al lote, a poder ser). Hasta tu
llegada, habían pasado previamente por su cama unos ocho frikis y frikesas
entre los diecisiete y los cuarenta y cinco años de solera reservada: algunos
habían muerto en sus brazos, otros habían escapado con dinero o alhajas, nadie
había conseguido superar el listón mínimo (de motivación o de carisma) para
compartir su saber oculto. Hasta tu llegada.
-Me gustan tus manos.
Era una frase ya
manida. Desde la autora de tus días a Trina, pasando por las fugaces aventuras
de tu ralo currículum sentimental, las manos habían sido tu principal activo de
seducción. Más de una vez, viajando en transporte público, al agarrarte a la
barra con ese ademán especial (como si sostuvieses el asta de una bandera),
habías sorprendido a alguien, no importa su sexo, observando con fascinación tu
mano, de contextura longilínea y venas prominentes, sólo mellada en la punta
del pulgar por tu manía compulsiva de arrancarte padrastros.
Ahora, tras el
vuelo de la mariposa negra junto al espejo, tus manos han ganado en encanto y
misterio. La fragilidad engañosa, la palidez huraña de todo end of the saga
(Trina asociaba tus manos a las del difunto Guevara), las llamas vivas que
emanan de tus muñecas hoy marcan todo tu físico. Parafraseando, con un toque a
lo Luis Marsans, aquel slogan publicitario, «toda tú eres una mano».

Tus manos y tus ojos recorrían el cuerpo de Trina
(incansablemente en los primeros tiempos, de modo más espaciado a medida que tu
libido fue se trasladando de la carne vetusta a la no menos añosa piedra y
maderamen del inmenso caserón). Su residual orgullo de vedette se esponjaba
ante tu expresión de voyeur y sus roncos gemidos agradecían las caricias de tus
dedos, traviesos penes tentaculares que emergían de los océanos de libido
oliendo a almizcle y a cantiles cubiertos de bálanos.
Pero no quería ser testigo de tu inevitable pérdida de interés
por ella en el aspecto físico. No le merecía la pena vivir sin el goce carnal y
era perfectamente consciente de que la casa grande iba agigantándose más y más
como su rival.
-Mátame amándome y tus sueños se cumplirán.
Y así lo hiciste.
Tu mano diestra (con la que eras incapaz de escribir pero que te resultaba
imprescindible en menesteres eróticos) penetró más a fondo que nunca
(recordabas, al hacerlo, una bizarra escena de Apollinaire). Agarraste masas de
tejido globuloso y consistencia fecal. Trina gritaba, como recuperando la muy
lejanísima tesitura de su desvirgamiento, entre el placer y el dolor. Tiraste
hacia afuera de lo que habías asido.
-Mírame a los ojos. Quiero que mi muerte quede reflejada en los
tuyos cuando llegue el momento.
El último grito.
No viste nada porque, estallando en su paroxismo de amor y muerte, Trina
reventó con los ojos fuertemente cerrados. Mierda y mondongos en tus manos,
como había descrito Apollinaire. Y la culminación, en muy breve tiempo, del
training mágiko en que aquella mujer, ahora cadáver hediondo, te había
instruido durante meses. En algún lugar de la casa, una crisálida a punto de
abrirse.
-Sí, algo así.
(ilustraciones: variaciones ciberpriónicas sobre obras de
Dorothea Tanning y Leonora Carrington)
