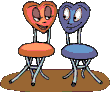
MANITAS
Beatriz Alonso Aranzábal
Al devolverle el cambio, notó que se había demorado unas milésimas en su mano, y esa ligera presión la acompañó un buen trecho. Qué tontería. Qué extraño.
Al día siguiente, volvió a ese estanco y al pagar… zas, de nuevo, el roce. Pero esta vez lo miró a los ojos, que la miraban fijamente. Salió rápida del establecimiento. Era joven. Atractivo. Qué extraño. Qué placer.
¿Por qué se habría fijado en una madre extenuada sin tiempo para peluquerías? Empezó a ir todos los días a por tabaco. De pronto, a sus casi 40 años, ya no se veía tan mal. Cada mañana se maquillaba con esmero para pedir una cajetilla, y lo que se terciara. Qué placer. Qué feliz.
Él seguía sosteniendo brevemente su mano mientras le daba la vuelta, porque ella nunca llevaba la cantidad exacta. En la primera calada siempre exhalaba un montón de fantasías. Qué feliz, qué emoción.
Algo había entre ellos.
Una tarde, en la que los niños estaban de fiesta, se arregló como nunca y le dijo a su marido que iba a por tabaco. Qué emoción. Qué vergüenza.
Entró justo cuando el joven estaba acariciando la mano de otra mujer. Qué vergüenza, qué idiota.
Algo había para todas.