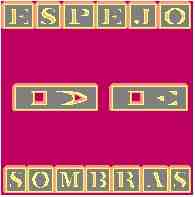
|
«Las chicas buenas van al
cielo, las malas a todas partes» (graffiti visto en el
pasillo de una Facultad) |
|
«Por
Halloween Wolverina decidió disfrazarse de humana.» (basado en
un haiku de Tim Burton) |
|
«La inocencia del sabio y
la inocencia del animal acallaron su conciencia.» (Gustav Meyrink) |
|
I El bolígrafo
entre los dientes. Los ojos se arrojaron hace ya un rato por la ventana hasta
el vecino seto, en cuya maleza encharcada descubriste poco antes de Pascua
una planta entomófaga. Escribes en el aire poemas de tres, cuatro versos que
nunca yacerán en un papel, en consonancia con la reciente lectura de esa
novela, algunas de cuyas frases -caso de «Todos sabemos que el mundo está
vacío y que lo importante, lo único, es tratar de mantener el orden en dicha
vacuidad» o también «Un puñado de ciegos nos dice lo que tenemos que
hacer, y hace trizas nuestras ilimitadas facultades»- han hecho piercing
en lo más hondo de tu ánimo. La profesora
habla y habla a parsecs de distancia. En tanto, qué delicia embriagarse con
el propio aliento -miel y cacao, pasas y leche, fresas, y las brisas
lacustres y almizcladas de un sexo a medio desperezar-, tan atrayente como el
aroma que la planta tragona despide para embolicar a las moscardas. Tus
mullidas cejas, tu melena tupida se funden con la mechada madera del pupitre.
Los haikai continúan brillando desde el fondo de tu mente hasta difuminarse
sobre la línea del crepúsculo. Distancia, soledad, soberanía constituyen la
materia de su acritud. Te
humedeces, sólo por un instante, los labios manchados de azul. El bolígrafo
golpea leve el libro abierto. La profesora escribe algo en el encerado -tus
ojos regresan del seto y se topan con su reflejo en el cristal de la ventana:
piedras de obsidiana, pequeñas, de malicioso brillo, inscritas en un rostro
ancho, anguloso sin llegar a la dureza-. Presúmete
deseada por todas las edades, por todos los sexos. No porque el físico encaje
en ningún aburrido canon de belleza sino por la agudeza transgresora de tu
imaginación. Por esa aura reptiliana de aguafiestas en el Paraíso. Precoz,
procaz, niña, virgen: ¿sinónimos, antónimos? No obstante,
muéstrate inaccesible a esa sospecha de deseo en los prójimos: la marea de
tus más íntimos humores atiende a la presencia de otra luna. -...esta
jovencita que no se entera de nada... Eeeh, sí, tú. Despertando de la iluminación. La
profesora -¿temerosa, celosa de tu inteligencia no troquelable? - procura
ridiculizar cualquier atisbo mutante. Los otros alumnos corean en silencio la
reprimenda. El aula hierve de despecho ante tu innata hosquedad de gran
mustélido -no por casualidad te ganaste el apodo de «wolverina» aunque
no gastes garras de adamantium- con los ojos puestos sobre un manjar lejano
todavía -¿en tiempo, en espacio?-.
-Belén
Mazas, «la única profe que no necesita apodo, porque ya lo lleva
incorporado como apellido»: acabo de leerlo en la puerta de uno de los
retretes... -Pasando... La gracieta reduce a Belén a un tópico
estrogenado y machorro, con voz de Otelo en Harlem y problemas de hirsutismo.
Tú, sin embargo, la calaste más allá del chiste y de la muralla fibrosa.
Supiste desde el principio que, detrás de tan espartano panorama, se acuna la
más pura, la más grácil expresión de femineidad que pisa el colegio: una
femineidad herida, desgarrada, violentada, superviviente -pequeñas marcas de
quemaduras, cortes, algún mordisco que ni el tiempo ni los rayos UVA logran
enterrar-. Una femineidad que recorres morosamente con los dedos de tus
labios, apoyadas ambas contra el plinto en un rincón del gimnasio. Sólo tú
tradujiste con meridiana claridad el tremendo empellón contra las espalderas
que le dio Belén al saco de arena cuando la torpona albondiguilla de Toñina
apareció por enésima vez con más hematomas de los admitidos por la ley de la
gravedad. Sólo tú te explicaste los ojos brillantes como charcos y el temblor
del párpado izquierdo y los mamporros al espejo de las duchas cuando acabó la
clase. Sólo tú sabías que el gimnasio entero era para Belén, en esos
momentos, un padre, un hermano -¿los suyos, los de Toñina?- a quienes
machacar. -Dejé de
meterme química al poco de conocerte. Ya no quiero ser un armario de tres
cuerpos -pero ¿lo quise alguna vez en serio?-. Me rompió tanto los esquemas
tu manera de verme... -... Belén te atrae por su fragilidad, tan
precariamente disimulada -todavía te da la risa cuando evocas la cara que
puso al espetarle: «No importa lo que hagas, no importa lo que digas, no
importa lo que te metas: en una relación de pareja tú siempre serás la dama»-.
En realidad, arrojadas al retrete las lentes sucias del tópico no se la ve
tan mazacota como dicen; ni mucho menos hirsuta -el vello de brazos y
mejillas, suave como plumón y, pese a su negrura, apenas destaca contra el
ocre UVA de la piel-. La asocias con La
casualidad había de uniros la mañana en que, sin querer, te escuchó
defenderla con poético brío durante el consabido juego floral de «buscarle
clónicos a -¿Cómo
pudiste calarme así? -Elemental... Yo a ti, sin embargo, no te
decía nada. -¿Qué quieres?... No te gustaba la
gimnasia. Siempre que podías me endilgabas la dispensa médica. Te limitabas a
mirar como guaseándote de todo, con esa sonrisa truhanesca y facinerosa -ahí
sentada, en ese banco, con los álbumes de «Modesty Blaise» que hojeabas
cuando te cansabas de mirar-...
En aspa sobre la cama, recorres las
paredes de tu cuarto. La brujita Siouxie, desde el compact, invoca alive
a nuestra madre Eva -incluida su cara oscura-. Rodeando el equipo de música
cuelgan imágenes presuntamente inconexas: la silueta de Brando semioculto en
el corazón de las tinieblas camboyanas; la sonrisa alcohólica y barbuda de
Morrison apiñado entre motoristas; la ironía glacial de Eastwood en «Infierno
de cobardes»; y, superpuesto, en un fotograma recortado como un camafeo, el
busto descubierto de la chica alegre Judy Zephir rasgando el humo del
saloon y ofreciendo el esbelto cuello a la sed jamás ahíta de una platinada
Barbara Steele híbrido inefable entre ominosa madame -Jo Van Fleet,
Barbara Stanwyck- y vampírica Ligeia recalentada al grill de la lubricidad
kistch de Corman -los pastiches spaguettianos de Vince Gelly devanan siempre
una tupida y excelente madeja de guiños e influencias-; a lo que añadir la
instantánea de una teenager moscovita de cresta carmesí que, con el Kremlin
al fondo, mira a la cámara como las panteras en los zoos mientras muestra los
badges -el iroqués justiciero de «Taxi Driver» y Juliette Lewis castigando a
un personal pre/post/apocalíptico en «Días extraños»- prendidos a sus pezones
-el texto que acompaña la foto explica su costumbre de clavar cascos rotos de
coke en los genitales de sus clientes, hábito que la llevó a acabar
eventrada y colgada de una farola, es de suponer que a manos de algún
proxeneta descontento-...
-Un 17 de
abril las campiñas cayeron sobre las ciudades. Los niños, desde la jungla,
gritamos «puta» a la madre urbanita, frívola, irresponsable, que se
había creído Marilyn entre los usacos de ocupación. El Líder sin Rostro nos
animaba desde el corazón de las tinieblas. Desde el Alamut húmedo, feraz y
oscuro de Angkor-Vat: desde Bebes las palabras de Belén con expresión
entre asombrada y devota. Nunca te acostumbrarás a su singular currículum:
con su doctorado en Filosofía -en un cajón del garage desde que, llegada la
hora de ganarse los curruscos, sólo pudo encontrar una plaza como monitora de
educación física en el colegio del cual su amor de entonces era directora:
ocho años han pasado...- y con su estereoscópica avidez de herejías
intelectuales, resulta tu mejor estímulo a la hora de plasmar sobre el papel
esos foscos planetas que bullen por tu cabeza. -El
Flautista exterminó a las ratas y los niños le seguimos. Nadie pudo
conjurarlo, parodiarlo, ridiculizarlo: porque nuestro Líder no tenía rostro.
O, mejor, tenía mil rostros: en esa única foto de un oriental sonriente,
anodino -rostro de turista, de estudiante, de profesor, de inmigrante entre
millones de monos amarillos-. El Rostro ignoto de Dios: del Dios
vengador que, periódicamente, gusta de anegar ciudades enteras con aguas
salobres. La tibieza del apartamento de Belén,
placenta de paredes albaricoque y lujuriante frondosidad de trepadoras -entre
las que juguetea al escondite la cotorrita esmeralda y a las que ha de
añadirse la flor tragona que, antes de ser purgada por el jardinero del
colegio, rescataste como regalo para quien mejor la sabría apreciar-, con el
rubor del crepúsculo parece adecuarse a su discurso. -Nuestra
Revolución llevó a un punto extremo las contradicciones de pasadas
insurgencias. La ideología se convirtió en mitología, la razón en instinto,
el materialismo dialéctico en muda e inexorable espiritualidad -sólo
inteligible desde la jungla-. Las construcciones de acero y cristal de
Occidente se cubrieron de lianas y epifitas hasta disolverse bajo densas
nubes del monzón. Más Sandahl Bergman que nunca, una Belén
atomatada por los últimos rayos que los bloques de enfrente escamotean se
ovilla contra el puff y, en tanto lee de memoria, mira más allá de ti, más
allá de lo que hay tras de ti, quizás recreando las incómodas obsesiones que
vertió en la tesis de su doctorado -obsesiones que, precisamente, motivaron
el presente texto, publicado en cierta revista hoy desaparecida por su
extrema incorrección-, quizás conjurando las palabras de aquel
atocinado catedrático -desde su primer choque dialéctico, provocado por la
opinión insultante que le merecían «las maniáticas de la musculación»
y la contundente alusión a «los obesos de cuerpo y espíritu» recibida
como réplica, le había expresado una especial inquina, como demostró el mote «Mazinger
-Hoy somos
el Mal Absoluto. Hasta Hitler encoge a nuestro lado. Los niños de la jungla,
lanzados a las ciudades por el Líder sin Rostro, solamente podemos habitar en
las memorias bienpensantes como criaturas de una maldad onírica, pura magia
negra, preternatural, lovecraftiana. Los niños de la jungla, con su pistola,
su pala, su bolsa de plástico, sonrientes junto a pilas de cráneos: las
buenas gentes ululan su escándalo. Los niños como nosotros, oliváceos, de
ojos rasgados, indios orientales u occidentales, no deben comportarse así:
deben, por el contrario, cumplir su rol de víctimas para justificar la
existencia del humanitarismo occidental y de los documentalistas de tv. Deben
ser porculizados por los turistas en Bangkok, o abiertos en canal por los
traficantes de órganos en Medellín, o reptar suplicantes por las cloacas
mendigando de vez en cuando un mendrugo. Es obsceno que los niños sonrían
junto a pilas de cráneos. No hay obscenidad mayor -¿no la hay?-. Belén llora con el rostro apretado y los
ojos casi a punto de flotar por la habitación como pequeños sputniks: no,
señor catedrático, no hace falta vivir en latitudes exóticas para cumplir
el rol sacrificial que exigen las buenas conciencias amigas de la bondad
y recelosas de la justicia. Porque la justicia -sin simulacros, sin paripés,
sin consensos- es siempre filosa, dura, sin airbag, como una cuchilla
que cae de lo alto. -Nuestra
Revolución hizo de la necesidad virtud -con un impulso primitivo, atávico,
casi prehistórico-. Si un día llega el Armageddon, nosotros ya habremos
sentado precedente de supervivencia. Más allá de morales acomodaticias
propias de la opulencia -pletóricas de derechos y alérgicas a todo
sacrificio-, más allá de brillantes teorías aprendidas en asépticas
universidades -aquí no se lee mucho: todo se disuelve con la humedad-. La cotorrita se te ha subido al hombro y
juguetea con tu oreja. La fragancia de las trepadoras amenaza difuminar la
realidad urbana del cuarto. Belén te mira con una dulzura y una fuerza y una
complicidad tal que, de pronto, entiendes -en las tripas, que es donde mejor
se entienden las cosas- con toda su enjundia aquello del «grupo en fusión»
que decía Sartre. -Somos un
exceso. Por supuesto: las situaciones límite siempre alumbran excesos. No hay
pensamiento débil en el corazón de las tinieblas. Las lianas, las
epifitas, las cadavéricas orquídeas cubren las salas de debates. La soberbia
de un Niemeyer se oxida monzón a monzón. No somos buenos. Somos los enemigos
del pueblo. Tras nosotros,
El glotón,
apenas dejando de ser cachorro, mira desde el fondo de su jaula a la pareja
de mujeres que le sonríen a través de los barrotes. Detrás, otras figuras
verticales deambulan lentamente. Algunas otean y gritan y arrojan mendrugos y
chucherías al foso de los osos polares, justo enfrente. El
glotón fulmina a las figuras verticales con su mirada enmascarada y les
muestra los colmillos en un rictus de integridad. Su instinto ya no caza para
sobrevivir: le echan con un gancho largo trozos de carne muerta y su apetito
come por él. El amago de una mueca feroz se refleja congelado en las
cabecitas que cuelgan de algunas gordas hembras verticales: cabecitas de
visones y armiños -sus primos menores- que ya no rapiñan roedores por la
montaña, que se limitan a rodear con su pellejo los inexistentes cuellos de
las gordas... El
glotón gruñe lastimeramente en un tris de melancolía. Unicamente el olor de
la pareja de mujeres, distinto a los demás efluvios verticales por su
ausencia de miedo, calma su terrible frustración. La más joven, casi una
niña, se agazapa muy pegada a los barrotes y llama quedamente al preso, que
se acerca feliz y moja el travieso rostro con sus lametones. El
cuidador la reprende. Entre hosco y paternal: es peligroso arrimarse tanto a
un bicho así, aunque sea tan joven. El también tiene una hija y no le
gustaría verla tan cerca de... -Conocemos
a su hija -¿una chica gordita, algo torpe, a juzgar por los cardenales?-... La mirada de
la mujer le aprieta la entrepierna como un guantelete de hierro -esa mirada
no depara fútiles querellas por malos tratos ni interminables procesos en los
que el juez siempre tenderá a justificar al padre ni tampoco inoperantes y
bizarras denuncias en un talk show: hay algo más drástico en esa mirada...-.
De improviso, esos ojos han conseguido nublar la habitualmente jovial rutina
del zoo -¿y la gente, qué se ha hecho de la gente?-. El cuidador jadea y
gruñe de temor y de rabia frente a una amenaza que no puede concretar pero
que sabe real. La muchacha y el glotón también lo miran de reojo y parecen
cuchichear entre sí. Como si se rieran. -¿Estás
sorda? Te he dicho que no te acerq... El cuidador,
fuera de sus casillas, empuja bruscamente a la muchacha con un brazo mientras
intenta aporrear con el otro en el hocico al glotón. Este, retirándose un
segundo, se dispone a encontrarse con un buen bocado palpitante en la
crispada extremidad que atraviesa a duras penas las rejas. El hedor a
estúpida confianza del torturador de cachorros se transforma en estimulante
fragancia a miedo cuando las poderosísimas mandíbulas se hunden en la textura
mantecosa, seccionan los tejidos, la tibia sangre remojando la vianda, y un
chillido de rata hipertrófica -nada digno en un hombre tan hosco y paternal-
se eleva sin eco hasta el cielo nublado. El
glotón da cuenta del inesperado manjar y las dos mujeres arrastran el cuerpo
inconsciente lejos de la jaula. La más fuerte precipita el fardo al foso de
los osos polares, que no tardarán en congratularse también con la imprevista
variación de su dieta... Cuando
vuelven al lado del glotón, éste arranca los últimos jirones de carne y va
apilando los huesos contra los barrotes. Su mirada enmascarada observa a sus
amigas frotar con arena los restos de sangre y recoger los huesos, que arrojarán
un instante después al foso de enfrente, donde los osos están disfrutando de
una magnífica cuchipanda. |




