
INTROITUS AFORISTICUS
Dadá decreta la muerte de
las energías creadoras tomando como pretexto la consumación de una catástrofe. Dalí
resucita esas energías y con ellas tiñe lienzos con que torear futuras
catástrofes. El acabará llamando a esto «fenixología». Supongo que la cosa
guarda relación con algo que nos sucede tanto a Dalí como a este vuestro
webmeister: compartimos el sino de que, cuando el entorno madura en amenazas y
catástrofes, nuestra fortuna individual también madura y aflora.
Lo que Dalí supone frente a Dadá lo supone, en la música pop/rock española reciente, Charlie Mysterio frente a Poch. Y no es casual que Charlie se sienta en profunda empatía con Dalí, como se podrá comprobar unas líneas más abajo.
Dadá liquidó por derribo
(«derribo», expresión tan grata a Poch y sus seguidores) la presunción
kaiseriana entre los escombros de la guerra. La presunción aznariana es hoy
liquidada por ZP, nuestro gobernante más dadá, surgido
de los escombros del 11M. ¿Para cuándo nuestro gobernante más Dalí?
(pregunta retórica: podemos esperar sentados)
Sólo ha existido un líder político
en los tiempos modernos que guarde trazas dalinianas, incluida la presencia a
su lado de una mujer fuerte: Mao Tse Tung. Dalí lo admitió por partida
cuádruple: 1º) haciendo suyas las consideraciones de Curzio Malaparte sobre
Hitler, el antidaliniano que amaba a Dalí (Malaparte acabaría sus días
reconociendo en el maoísmo la consumación de sus intuiciones políticas); 2º)
ilustrando los poemas de Mao en 1967; 3º) presentando en pleno mayo del 68 su
opúsculo «MA REVOLUTION CULTURELLE» (y desvelando así la verdadera raíz del
inconformismo juvenil de los 60/70 –cuya última vuelta de tuerca fue la
fascinación de Foucault, megapope definitivo del 68 francés, por el maoísmo
hipercondensado de Pol Pot-); y 4º) diseñando el fotomontaje de Mao y Marilyn
Monroe, única manifestación plástica que se hace eco de la política nixoniana
de acercamiento a China (fue la portada del maxisingle de LA MODE lanzado a
finales del 83 –en el reverso iba una foto de infancia del Dalí nipón, Yukio
Mishima-).

Toda mi vida ha estado
marcada de manera un tanto oblicua por Salvador Dalí (no lo sentía como un
modelo ni como un horizonte –como puedo sentir a Jünger, a Kurtz o a Lecter-;
su superioridad frente a mí no era sino la superioridad relativa de un reflejo triunfador
de mí mismo, un destino que tal vez, en circunstancias más felices, hubiese
podido disfrutar –yo no he aprendido de Dalí, más allá de cuestiones meramente
técnicas, porque Dalí, en Lo Trascendente, repetía intuiciones que yo ya había
tenido por mi cuenta, sólo que en el contexto nietzscheano del solitario
aullador-). En cuestiones de sexualidad hablamos no pocos idiomas comunes (el
placer de la mirada, el autoerotismo, la ambivalencia, momentos escatológicos y
canibalísticos –esa espléndida utopía de la torre de reciclaje alimenticio, que
pone en evidencia, con su apícola inocencia, el obsceno fariseísmo de las ONGs,
su antípoda-, o el convencimiento de que el punto G –la estación de Perpiñán de
lo erógeno- se halla sito más hacia el sieso que hacia el vórtice, sin olvidar
la necesidad de unir mística a la sexualidad para que el goce sea mayor –ígneo
y piadoso trance cledalista frente a la rutina lumpenputanesca que hoy se nos
impone: mi canción «UNIDAD DE DESTINO» y mi parafilia por Simone Weil tienen
que ver con esto-). Plásticamente siempre he girado en torno a fetiches y
convergencias dalinianas (fotorrealismo –uno de los acontecimientos mayúsculos
de los 80 para mi apetito visual fue el descubrimiento del realismo fotográfico
USA a través de cierto libro de Peter Sager y cierta exposición en La Caixa,
cuyo impacto condicionó incluso mi narrativa de entonces, como puede
comprobarse, sobre todo, en mi radionovela «RELATO SECRETO» o en textos para el
periódico «ABC»-, modernismo –de Gaudí a Gotham-, prerrafaelismo –pintura
puramente cledalista, en olor de santidad pelirroja-, simbolismo –de Odilon
Redon a Edward Gorey-, novecentismo y pintura filosófica –la plástica de los
pesimistas heroicos-, surrealismo magrittiano –junto con Dalí mi otro pintor
más interesante, al que veo como un sugerente cruce entre Cirlot y Foucault,
con las trazas de su quasi homónimo y paisano el comisario Maigret-, renacentismo
-otro de mis ángeles custodios de siempre, Leonardo, antecedente conceptual de
Dalí en cuanto sujeto multidisciplinar y lleno de ambigüedades-, bizarreries
medievales -El Bosco, Arcimboldo-, cubismo figurativo –Tamara de Lempicka,
cuyos cuadros acabarían convirtiéndose en personajes de la única novela
daliniana, «HIDDEN FACES»-). Y comparto con Dalí el interés por la psicología
no como método de curación (esto es, de reinserción en la mediocridad
establecida –ordinary people: ultracuerpos surgidos de vainas en forma de
diván-) sino como herramienta para reafirmar y mejor entender la propia
condición anómala (Dalí exprimió a Freud hasta la última gota y, tras la
performance kistch de los fotogramas para el film «SPELLBOUND», dedicó su
atención –como Leonardo en su recta final- a la naturaleza desbocada,
impersonal, demiúrgica, desvelada por los quanta neoalquímicos y la asunción
atómica, pura, apocalípticamente libre de molestas interrupciones humanas; yo
he seguido una vía parecida desde aquel atracón adolescente de obras de Freud
hasta mi visión, en el nuevo milenio, de Lecter –consumidor de consumidores-
como uno de los rostros de Dios –a partir de la lectura de «HANNIBAL»-, pasando
entre medias por mi interés compulsivo por el autismo a comienzos de los 80 y
mis lecturas de Foucault y Deleuze/Guattari a fines del pasado siglo). Otra
característica que me une a Dalí es el irrefrenable impulso de ambos por
interesarnos en todo aquello que el consenso social califica de «intolerable»
y «monstruoso».

Ayn Rand y Dalí. Sólo ellos me han mostrado el capitalismo grato, antihumanista,
empeñado en la selección y la calidad que cada existencia halla sólo por sí
misma (sin atajos plebeyos que, al cabo, siempre resultan timos de la estampita
–y patrimonio exclusivo del lumpen: es decir, de lo más alejado de la selección
y la calidad-), obra bien hecha de la democracia como fluida circulación de las
élites (tan fluida como la miel humana que Dalí nos propone en su utópica torre
gastrointestinal), y ajeno a los chantajes (esa buena conciencia como
patrimonio a exhibir, esa bondad por decreto que nos depara el Gran Hermano
Emasculador, ese sistema con rostro humano que busca la lobotomía de los
contrarios mejor que su exterminio –cuando la paz de los cementerios siempre
estará más libre de culpa que la de los pabellones de reposo-), uniendo (contra
el centro corrupto y mendaz, sumidero de todas las ineptitudes y escapismos
–mentiras piadosas, políticamente correctas, rezumando insalubres miasmas de buen
rollito-) extremos templados en el acero de la integridad (la sinceridad
apasionada del discurso randiano tiene el mismo significado, desde su
superconsciente objetivismo romántico, que el automatismo implacable de las
visiones dalinianas desde el subconsciente paranoico crítico: la incapacidad
para traicionar los propios impulsos, la tesonera defensa del honor –es decir,
de la identidad-), contradicciones complementarias (la mujer dura que consuma
su narrativa filosófica a partir de los efluvios proporcionados por sus blandos
amantes masculinos, el hombre blando que consuma su narrativa plástica a partir
del blindaje que le proporciona su Gradiva judeorusa, judeorusa y ávida de
dólares lo mismo que Ayn Rand -y así el círculo se cierra como la banda de
Moebius que es el signo del dólar elevado a la enésima dimensión: nada de
papel, metal precioso y, cuanto más pesado, mejor-; el yan de la voluntad
constructivista randiana –no por casualidad sus manifestaciones
artísticas más valoradas fueron la arquitectura y el cine, manifestaciones
ambas que Dalí también llegó a considerar superiores a la pintura, como puede
comprobarse por sus fijaciones últimas con la estereoscopia y la holografía, o
sus obsesivas copias de Miguel Angel tras la muerte de Gala- se entrelaza con
el yin del creacionismo daliniano –su facilidad de idiot savant
sublimada por su perversidad polimorfa y su insaciable apetito de curiosidades
trascendentes-).

Ayn Rand y Dalí, glosadores
de la técnica, de las artes aplicadas, de la voluntad de conquista (de lo
natural, de lo irracional), paradigmas del individualismo colonizador de nuevos
territorios en este y en otros mundos. Ateos integrales (esto es, devotos de la
bomba atómica y de su cólera veterotestamentaria –no por casualidad Israel es
hoy el mayor arsenal planetario de armamento nuclear- que pulverizó en
trillones de partículas la imbécil seguridad utópica de la inercia ilustrada
para volver la ciencia a su matrix original –esto es, sacra, plena de misterios
con los que convivir desde una perspectiva grave y heroica-). Yo entiendo ese
furor cosmotrónico y corpuscular si lo asocio con la enorme sensación de
bienestar que siempre me traen los fotogramas de Charlton Heston patrullando, tras
el holocausto nuclear, la metrópolis desierta para acabar en su casa dialogando
con un busto romano. Sólo desde el más riguroso ultramaterialismo se puede
hallar verdadera, sociopáticamente, a Dios: no como licencia retórica, como
fórmula algebraica, como arrebato histérico o como promiscuidad filantrópica
(la Humanidad como cuarto oscuro que adornaba las erecciones del inmundo
Walt Whitman) sino como Suprema Concreción, como algo más material que la
materia (tal como el propio Dalí confió a Louis Pauwels en «LAS PASIONES SEGUN
DALI»). La self-made woman Ayn Rand
construye a Dios desde su voluntad en la carne bigger than life de sus
héroes (ateísmo = egoteísmo). El idiot savant Dalí crea a Dios desde su
delirio hiperlúcido sistematizando su propia busca de la síntesis entre
perfección técnica y aristocracia espiritual (ateísmo = busca de la piedra
filosofal).
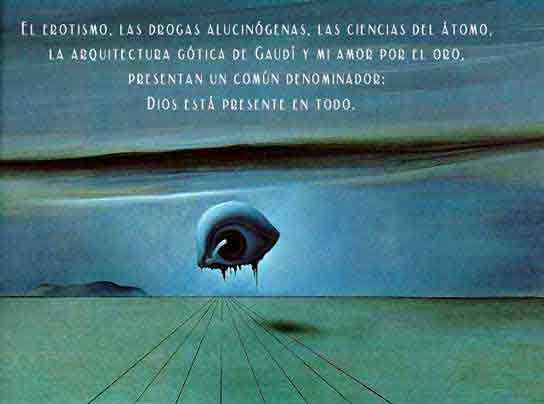
Ahora, a través de la
revelación suprema que ha supuesto para mi la exposición «DALI Y LOS MEDIA»
(saboreada aún mejor en la segunda visita y no digamos ya con la lectura del
catálogo, donde pude comprobar con gozo, entre otras cosas, la enorme filigrana
de relaciones entre los símbolos y objetos surrealistas del mago de Cadaqués y
la saga lecteriana –el taxi lluvioso, la polilla de la muerte, la danza
narcisista de Jame Gumm ocultando su sexo entre las piernas, el cuadro de
William Blake devenido oblea conjuratoria para la angustia de Francis
Dollarhyde...-, amén de la relectura de textos como la «VIDA SECRETA» o el
«DIARIO DE UN GENIO» más el descubrimiento de otros capitales como las ya
mentadas «HIDDEN FACES» (tan llena de evocaciones a mi narrativa de los 90 - «LA CANCION DEL AMOR»,
algunos cuentos aparecidos en «EL CORAZON DEL BOSQUE» o en esta web, dentro de la
subsección gothámica-) o «LAS PASIONES SEGÚN DALI», el Divino gana a mis ojos (por
supuesto, gracias a la energía que le da Gala Gradiva –porque antes y después
de Gala no hay consumación daliniana, sólo prólogo y epílogo a la opera omnia
del realismo capitalista, imperialista, ultrarracionalista, réplica sintética,
por estar todos en uno, del realismo socialista staliniano, donde la plástica
falló en genialidad en provecho de la tarea tríplice del padrecito
demiurgo/siderurgo de pueblos en su titánica fragua, del superobrero
animoso e incansable, del genetista deslumbrado por la hiperrealidad de un
entorno en permanente desarrollo-).
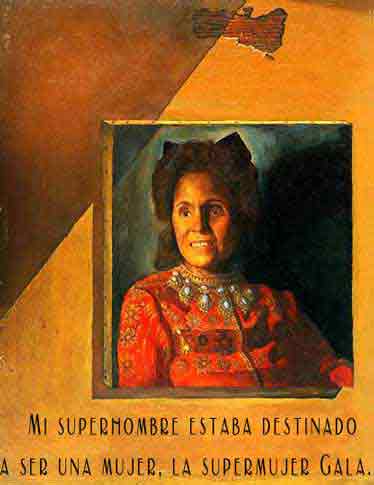
Dalí y Photoshop. Dalí
pintaba a mano lo que Photoshop nos permite desarrollar a golpe de ratón y teclas.
Pero es la misma lujuria para quienes nos sumergimos en la vorágine gelatinosa
de colores y volúmenes, de transparencias y concreciones de lo abstracto. Y la
irritación que produce en algunos el diseño de LINEA DE SOMBRA (páginas, por
ejemplo, como ésta –que a
su innegable encanto ingenuo y emocionalidad plástica añade el valor impagable
de provocar amagos de apoplejía entre las gentes que no me soportan-) es la
misma irritación que sienten ante los cuadros de Dalí.
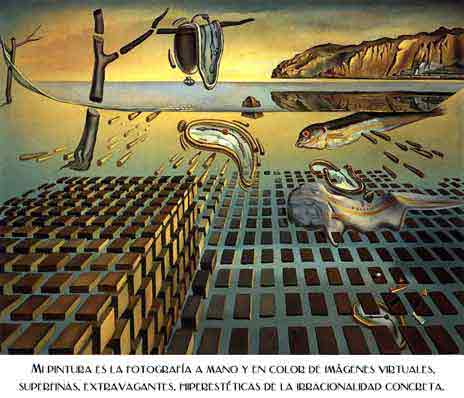
Dalí y los programas de
tratamiento de texto. Desde que tengo uso de ordenador, al haberme liberado de
la tiranía de la máquina de escribir y del bolígrafo (con ese montón de papeles
que repetir si uno deseaba variar una palabra, una frase), trabajo mis escritos
como Dalí sus cuadros, pulo una y otra vez, borro, añado, redistribuyo
oraciones en una mezcla totalizadora de escritura y diseño, vigilo
redundancias, proyecto mi mente en la pantalla con una instantaneidad como
nunca había podido antes, mimo las construcciones con el vértigo del
temperamento visceralmente metódico, puntillista y puntilloso. Y colecciono
fuentes, cientos de fuentes, cuanto más anacrónicas mejor.

Cuando leo a Dalí en sus
escritos autobiográficos me siento estimulado, como en una Disneylandia
metafísica. Lo mismo que cuando leo a Ayn Rand. O cuando sigo las peripecias de
Lecter. El mundo occidental, para mí, sólo tiene sentido ser vivido, desde una
sensibilidad superior a la media y en una perspectiva relacionada con la
plenitud, como lo muestran estos tres ejemplos. Porque sólo concibo la plenitud
de la energía y de la selección.

ASÍ ME HICE DALINIANO
por Dildo de Congost
“¿Pero a quién quiere que le rece, so reaccionario
ateo? Le rezo a Yo, a Yo y a Yo: que no sólo es el tema de mi octavo
largometraje, ¡sino Dios!” (Fernando Arrabal)
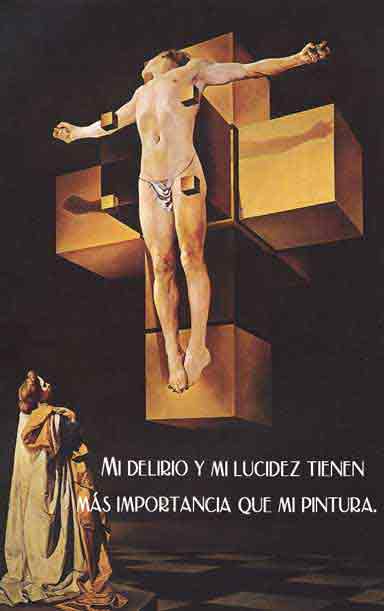 Fue
en la habitación donde, de niño y adolescente, servidor dormía cuando
pernoctaba en casa de su abuelita paterna, doña Concepción Santana, señorona
burguesa de permanente impecable y perfecta pedicura. En aquel cuarto había
vivido, durante 17 primaveras, el menor de los cuatro hermanos de mi padre, que
nació invertido porque, tras un póquer de varones, su madre esperaba una niña
con tanto empeño que hizo mutar a su propio feto, dando a luz a un bebé
mondrigón. No era un cuarto grande, y esto lo convertía en un lugar
especialmente acogedor para mi, que era un ser pequeño. Esto y el hecho de que,
naturalmente, yo estaba en Babia y ni se me pasaba por la cabeza que mi tío
fuera de la acera de enfrente. Más bien lo veía como una suerte de dandy
bohemio y excéntrico, cosa que le daba todavía más encanto a sus antiguos
aposentos. No sabía aún que, entre aquellas cuatro paredes, rellenas con
estanterías, libros, cuadros, sillas, una mesa y un par de camas, mi tío había
rumiado su desviación sexual. No sospechaba que, en la cama donde dormía mi aún
virginal cuerpecillo, el hermano de mi padre se hacía pajones castellanos
pensando en actores de moda mientras su novia postiza soñaba con sus besos. No
imaginaba que de aquel armario había sacado sus trapos para hacer las maletas
y, borracho de almodovarismo, escaparse a Madrid para ser actor, travesti y,
finalmente, maquillador. Pues, como era tonto y pequeñito y no sabía tocar el
pito, allí, en aquel cuarto lleno de magia que era para mi la antítesis del
cuarto de servicio (donde había un abominable óleo de unas viejas jugando a las
cartas) tuve mi primer encuentro inconsciente con Salvador Dalí, a través de
uno de sus mejores cuadros: el “Corpus Hypercubicus” (1954), una crucifixión
que, sin duda, hizo más por mi espíritu que toda una década de colegio opusino.
Ignorando la esencia rosa que había impregnado aquella estancia, haciendo ojos ciegos
al retrato a lápiz de mi tío y a otros marcos que adornaban las paredes, para
mí sólo existía aquel cuadro que colgaba majestuosamente sobre la cabecera de
las camas gemelas. En él, un Cristo de musculosa, casi cimmérica, anatomía
levitaba en el espacio sideral, inexplicablemente sujeto a la nada por las
fuerzas magnéticas de cuatro cubos de madera que flotaban simétricos frente a
él, formando un cuadrado perfecto. A sus pies, una Gala vestida con sayos
murillescos admiraba la belleza del Cristo mazacote. Una viril belleza que,
aunque yo aún no lo sospechara, a
Fue
en la habitación donde, de niño y adolescente, servidor dormía cuando
pernoctaba en casa de su abuelita paterna, doña Concepción Santana, señorona
burguesa de permanente impecable y perfecta pedicura. En aquel cuarto había
vivido, durante 17 primaveras, el menor de los cuatro hermanos de mi padre, que
nació invertido porque, tras un póquer de varones, su madre esperaba una niña
con tanto empeño que hizo mutar a su propio feto, dando a luz a un bebé
mondrigón. No era un cuarto grande, y esto lo convertía en un lugar
especialmente acogedor para mi, que era un ser pequeño. Esto y el hecho de que,
naturalmente, yo estaba en Babia y ni se me pasaba por la cabeza que mi tío
fuera de la acera de enfrente. Más bien lo veía como una suerte de dandy
bohemio y excéntrico, cosa que le daba todavía más encanto a sus antiguos
aposentos. No sabía aún que, entre aquellas cuatro paredes, rellenas con
estanterías, libros, cuadros, sillas, una mesa y un par de camas, mi tío había
rumiado su desviación sexual. No sospechaba que, en la cama donde dormía mi aún
virginal cuerpecillo, el hermano de mi padre se hacía pajones castellanos
pensando en actores de moda mientras su novia postiza soñaba con sus besos. No
imaginaba que de aquel armario había sacado sus trapos para hacer las maletas
y, borracho de almodovarismo, escaparse a Madrid para ser actor, travesti y,
finalmente, maquillador. Pues, como era tonto y pequeñito y no sabía tocar el
pito, allí, en aquel cuarto lleno de magia que era para mi la antítesis del
cuarto de servicio (donde había un abominable óleo de unas viejas jugando a las
cartas) tuve mi primer encuentro inconsciente con Salvador Dalí, a través de
uno de sus mejores cuadros: el “Corpus Hypercubicus” (1954), una crucifixión
que, sin duda, hizo más por mi espíritu que toda una década de colegio opusino.
Ignorando la esencia rosa que había impregnado aquella estancia, haciendo ojos ciegos
al retrato a lápiz de mi tío y a otros marcos que adornaban las paredes, para
mí sólo existía aquel cuadro que colgaba majestuosamente sobre la cabecera de
las camas gemelas. En él, un Cristo de musculosa, casi cimmérica, anatomía
levitaba en el espacio sideral, inexplicablemente sujeto a la nada por las
fuerzas magnéticas de cuatro cubos de madera que flotaban simétricos frente a
él, formando un cuadrado perfecto. A sus pies, una Gala vestida con sayos
murillescos admiraba la belleza del Cristo mazacote. Una viril belleza que,
aunque yo aún no lo sospechara, a  buen
seguro había decidido a mi tío a adquirir esta obra, para disfrazar de
espiritualidad su homofilia nata, consciente de que un poster de “Playgirl” con
un señor en pelotas despertaría las iras de su severo y solemne progenitor (es
decir, mi abuelo Pepe). Pero para mi el cuadro era un constante motivo de
fascinación y especulación fantacientífica: ¿Dónde estaba flotando aquel
extraño Hijo de Dios? ¿Por qué su figura estaba desplazada hacia un lado, como
si alguien quisiera que su sombra apareciera pegada a la Cruz? ¿Por qué la
Santa Cruz estaba formada por seis cubos de madera y no por dos tablones o
palitroques cruzados, como las demás? ¿Por qué Jesusito no era un saco de piel,
fibra y huesos, como aquel que estaba en los crucifijos que había en mi colegio
encima del encerado? ¿Por qué había torcido la cara, para ocultarla a los ojos
del atónito espectador? ¿En qué clase de Calvario, de suelo como un tablero de
ajedrez y fondo onírico, se desarrollaba la escena? ¿Y la famosa corona de
espinas... dónde había ido a parar? Así, el Cristo patético, débil, delgaducho,
sangrante de otras pinturas fue, día a día, palideciendo ante la poderosa
apariencia del Mesías daliniano, que el propio artista (que no tenía abuela)
describió como “un sensacional cuadro, un Cristo explosivo, nuclear e
hipercúbico, un trabajo metafísico”. Ahí, en aquel inquietante Gólgota de
la duermevela, se fundía mi por aquel entonces ferviente cristianismo de raíces
opusinas con mi desquiciada obsesión por los tebeos de la Marvel (que, si bien
yo todavía no lo sospechaba, equivalían al gusto daliniano por juntar ciencia y
espíritu: no en vano este cuadro es matemática pura, santa geometría). A mis
ojos infantiles, aquel Cristo sólo podía levitar gracias a superpoderes y,
enlazando mi educación religiosa con mi alma mutante (más unida a la Patrulla X
o, mejor, a La Hermandad de Mutantes Diabólicos que a mis familiares y amigos
de carne y hueso) era más fácil creer en Dios, o sea, en Mí. Hoy, cuando
revisito ese cuadro, vuelvo a sentir la magia, el tiempo que se detiene, el
punto de fuga, la pausa... el arrebato. Es un estado que no me provocan otras
obras místicas de Dalí. Ni “La última cena”, ni “La meditación sobre el arpa”,
ni “Reminiscencia arqueológica del ángelus de Millet”, ni “Galatea de las
esferas”, ni siquiera “El Cristo de San Juan de la Cruz”. Es algo que sólo
siento con este Cristo y con ciertos álbumes de cromos o historietas devoradas
en mi primera infancia. Dalí dijo en una ocasión, tal vez sin saber que estaba
pronunciando una certera profecía que “los cómics serán el arte del siglo
XXI”. Y yo digo ahora que los cuadros de Dalí siempre han sido para mí
viñetas gigantes de un gran tebeo que mi media neurona trata de recomponer y
que sólo constituyen la diminuta punta de ese enorme iceberg que es la
desaforada obra y vida de Eugenio Salvador. Un cerebro catalufo dementemente
privilegiado, obsesionado con la imagen exacta (tanto en lírica como en
pintura), el amor perfecto (expresado como canibalismo o coprofagia), el éxito
y el dinero (que el artista veía como pura metafísica) o la guerra y el lujo (“esa
pasión rodeada solamente por una aridez oxidada”: cómo me gusta ésta
frase); fecundado por Nietzsche, Wagner, Péret o Lautréamont, entre muchos
otros, Dalí supo transformar todo lo que pasaba ante sus bigotes en una
brillante y caótica y cuerda locura. Y hoy más que nunca, en pleno centenario
daliniano, el legado del genio de Figueras (no sólo su poesía, su prosa, su
teatro, su pintura o su cine, sino también su imagen y su personalidad) se me
revela cada vez más como un todo coherente y fascinante que debo ir
descubriendo y degustando con paladar de gourmet cubista. De esto, creo yo, no
cabe ya ninguna duda a nadie que tenga dos dedos de frente. Incluso Rafa, el
maestro zen, mencionó en una ocasión (sin que yo le dijera nada) los Cristos
dalinianos y afirmó que, a pesar de todo su personaje y su pantomima, Dalí, de
alguna manera, “vio algo” y estuvo cerca de la Verdad cuando pintó esos
buen
seguro había decidido a mi tío a adquirir esta obra, para disfrazar de
espiritualidad su homofilia nata, consciente de que un poster de “Playgirl” con
un señor en pelotas despertaría las iras de su severo y solemne progenitor (es
decir, mi abuelo Pepe). Pero para mi el cuadro era un constante motivo de
fascinación y especulación fantacientífica: ¿Dónde estaba flotando aquel
extraño Hijo de Dios? ¿Por qué su figura estaba desplazada hacia un lado, como
si alguien quisiera que su sombra apareciera pegada a la Cruz? ¿Por qué la
Santa Cruz estaba formada por seis cubos de madera y no por dos tablones o
palitroques cruzados, como las demás? ¿Por qué Jesusito no era un saco de piel,
fibra y huesos, como aquel que estaba en los crucifijos que había en mi colegio
encima del encerado? ¿Por qué había torcido la cara, para ocultarla a los ojos
del atónito espectador? ¿En qué clase de Calvario, de suelo como un tablero de
ajedrez y fondo onírico, se desarrollaba la escena? ¿Y la famosa corona de
espinas... dónde había ido a parar? Así, el Cristo patético, débil, delgaducho,
sangrante de otras pinturas fue, día a día, palideciendo ante la poderosa
apariencia del Mesías daliniano, que el propio artista (que no tenía abuela)
describió como “un sensacional cuadro, un Cristo explosivo, nuclear e
hipercúbico, un trabajo metafísico”. Ahí, en aquel inquietante Gólgota de
la duermevela, se fundía mi por aquel entonces ferviente cristianismo de raíces
opusinas con mi desquiciada obsesión por los tebeos de la Marvel (que, si bien
yo todavía no lo sospechaba, equivalían al gusto daliniano por juntar ciencia y
espíritu: no en vano este cuadro es matemática pura, santa geometría). A mis
ojos infantiles, aquel Cristo sólo podía levitar gracias a superpoderes y,
enlazando mi educación religiosa con mi alma mutante (más unida a la Patrulla X
o, mejor, a La Hermandad de Mutantes Diabólicos que a mis familiares y amigos
de carne y hueso) era más fácil creer en Dios, o sea, en Mí. Hoy, cuando
revisito ese cuadro, vuelvo a sentir la magia, el tiempo que se detiene, el
punto de fuga, la pausa... el arrebato. Es un estado que no me provocan otras
obras místicas de Dalí. Ni “La última cena”, ni “La meditación sobre el arpa”,
ni “Reminiscencia arqueológica del ángelus de Millet”, ni “Galatea de las
esferas”, ni siquiera “El Cristo de San Juan de la Cruz”. Es algo que sólo
siento con este Cristo y con ciertos álbumes de cromos o historietas devoradas
en mi primera infancia. Dalí dijo en una ocasión, tal vez sin saber que estaba
pronunciando una certera profecía que “los cómics serán el arte del siglo
XXI”. Y yo digo ahora que los cuadros de Dalí siempre han sido para mí
viñetas gigantes de un gran tebeo que mi media neurona trata de recomponer y
que sólo constituyen la diminuta punta de ese enorme iceberg que es la
desaforada obra y vida de Eugenio Salvador. Un cerebro catalufo dementemente
privilegiado, obsesionado con la imagen exacta (tanto en lírica como en
pintura), el amor perfecto (expresado como canibalismo o coprofagia), el éxito
y el dinero (que el artista veía como pura metafísica) o la guerra y el lujo (“esa
pasión rodeada solamente por una aridez oxidada”: cómo me gusta ésta
frase); fecundado por Nietzsche, Wagner, Péret o Lautréamont, entre muchos
otros, Dalí supo transformar todo lo que pasaba ante sus bigotes en una
brillante y caótica y cuerda locura. Y hoy más que nunca, en pleno centenario
daliniano, el legado del genio de Figueras (no sólo su poesía, su prosa, su
teatro, su pintura o su cine, sino también su imagen y su personalidad) se me
revela cada vez más como un todo coherente y fascinante que debo ir
descubriendo y degustando con paladar de gourmet cubista. De esto, creo yo, no
cabe ya ninguna duda a nadie que tenga dos dedos de frente. Incluso Rafa, el
maestro zen, mencionó en una ocasión (sin que yo le dijera nada) los Cristos
dalinianos y afirmó que, a pesar de todo su personaje y su pantomima, Dalí, de
alguna manera, “vio algo” y estuvo cerca de la Verdad cuando pintó esos 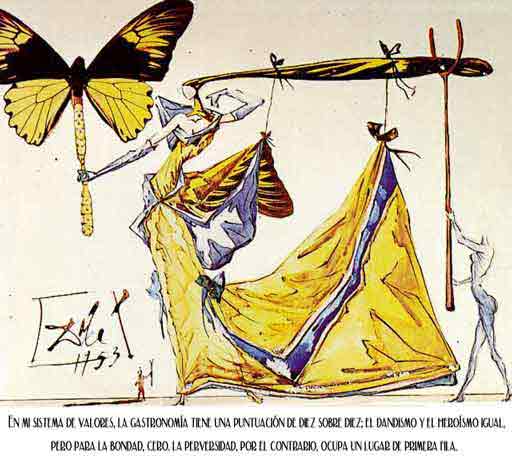 cuadros.
Y yo, que aunque no conozco ni la mitad del trabajo daliniano aún no he
encontrado ninguna obra suya que no me cause una honda impresión, voy más
lejos: creo que Eugenio fue un ser que vivió en perpetuo estado de iluminación.
Pero mucho me temo que ni su valoración ni, mucho menos, la mía serían tenidas
en cuenta por los críticos de arte progres que descalifican en sus libros y
tesinas la obra de Dalí, por tirria a su vida loca, a sus pintas, a sus
delirios y al moco duro y punzante con el que comparó la Guerra Civil Española.
Y es que, como me dijo muy recientemente una de mis ex novias, que se está
doctorando en Historia del Arte y que (como todas mis ex novias) es más lista
que yo: “no se puede frivolizar así con una guerra que causó tanto dolor”.
En fin, que les den por el culo. A mi ex, a mi tío el gay y a los críticos, que
no a Dalí, que por lo visto no dejó que Lorca lo sodomizara por miedo al dolor
de esfínter. Y, ahora que ya sabéis cómo me hice daliniano, también vosotros
podéis iros a tomar por el ano. Chanflis.
cuadros.
Y yo, que aunque no conozco ni la mitad del trabajo daliniano aún no he
encontrado ninguna obra suya que no me cause una honda impresión, voy más
lejos: creo que Eugenio fue un ser que vivió en perpetuo estado de iluminación.
Pero mucho me temo que ni su valoración ni, mucho menos, la mía serían tenidas
en cuenta por los críticos de arte progres que descalifican en sus libros y
tesinas la obra de Dalí, por tirria a su vida loca, a sus pintas, a sus
delirios y al moco duro y punzante con el que comparó la Guerra Civil Española.
Y es que, como me dijo muy recientemente una de mis ex novias, que se está
doctorando en Historia del Arte y que (como todas mis ex novias) es más lista
que yo: “no se puede frivolizar así con una guerra que causó tanto dolor”.
En fin, que les den por el culo. A mi ex, a mi tío el gay y a los críticos, que
no a Dalí, que por lo visto no dejó que Lorca lo sodomizara por miedo al dolor
de esfínter. Y, ahora que ya sabéis cómo me hice daliniano, también vosotros
podéis iros a tomar por el ano. Chanflis.
*e-mail instantáneo: dildodecongost@hotmail.com

DALI
THE MISTYRIOUS
por Charlie M. (valga la
flinflunflancia)
Cualquier año es bueno para
celebrar a Dalí.
El centenario de su nacimiento
es una excusa burda, una trampa para atraer a las masas, esas que se mueven
como borregos de un sitio a otro sin más objetivo que cumplir con las
recomendaciones de los media y cuyo interés en profundizar o reflexionar es
igual a cero.
En Portugal tuve la suerte de
contemplar el fenómeno desde fuera.
Allí me di cuenta que Dalí es
una genialidad única, rara avis cien por cien española y es bueno analizar el
fenómeno en la distancia y conocer la opinión de los que no lo sienten como
algo suyo pero se encuentran atraídos por la extraña magia de este quiromante
mental, buceador de la psique, hilandero de sueños, paisajista de los abismos
de la lógica y máximo entertainer.

Resulta muy sencillo criticar
a Dalí. Forma parte de la incomprensión popular: es mejor rechazarle antes que
hacer el ejercicio de comprender el sentido de su obra y su persona.
Los necios siempre encuentran
material para denostarle; cualquier detalle de su compleja personalidad, su
disparatado discurso o sus polémicas obras es excusa para arremeter contra el
hombre de Figueras.
Si en su época ya lo hicieron
los surrealistas -su círculo íntimo de amistades y colaboradores-¿cómo no lo va
a hacer hoy cualquier idiota mediático?

Sinceramente siempre he
preferido a la gente que celebra a Salvador Dalí.
Inspirados en su figura en el
rock hay compositores que han dado sobradas muestras de respirar y transpirar
el aire daliniano y así podemos disfrutar de ricos homenajes por músicos de
gran altura (Brian Eno, Captain Beefheart...) aunque también horrores
olvidables que demuestran que de donde no hay no se puede sacar (Mecano).
Los pintores mediocres
españoles -esos que aspiran a cotizar como Tapies o Barceló y dedican sus
energías a copiar cualquier cosa a partir del expresionismo abstracto con la
más absoluta falta de ideas- afirman muy convencidos que Dalí no es un buen
pintor.
Los más benévolos dicen a su
favor que al menos fue un diestro dibujante.
Yo digo que Dalí como pintor
está a la altura de Magritte, De Chirico o Picabia y a estos nunca se les
cuestiona.
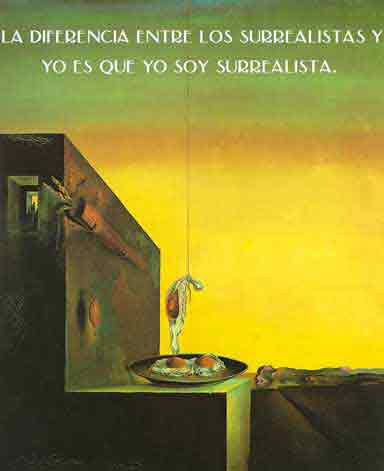
Dalí pinta en una época de
crisis del arte figurativo.
Sus escenografías ácidas,
lugares y tiempos imposibles, relaciones imprevistas, humor freudiano,
temáticas insólitas, revisiones del arte clásico, juegos de materia y todo
aquello que contienen sus cuadros son de una fuerza visual y un significado que
a día de hoy me continúa asombrando sobremanera.

Para mí es un genio de los
fondos enigmáticos, los ambientes extrasensoriales, las situaciones
profundamente oníricas, las atmósferas envolventes, los horizontes abiertos,
las ideas abisales, el estudio geométrico, la metafísica y los nuevos valores
estéticos.
Se le puede discutir un
limitado uso del color (podría haber desarrollado más su cromatismo, es cierto)
y una tendencia constante al recargamiento, la exageración y lo hiperbólico.
Pero en Picasso no encontramos
nunca paisajes mágicos o elaboradísimos escenarios: es el maestro de la figura.
Dalí es el maestro de lo
imaginable.

Cada artista tiene sus logros
y en contrapartida sus carencias.
Lo triste es que la pintura
sólo representa una porción de vida en Salvador. Sus divinas aportaciones al
desequilibrado siglo XX son muchísimo mayores.
Este y otros temas serán tratados
en próximas reflexiones pero también quiero recordar que donde Dalí brilla como
nadie es en la propia comprensión de arte.
Antes que pintor, cineasta,
diletante, escritor, inventor, millonario, actor, malabarista del discurso o
coleccionista de extravaganzas fue simplemente un amante del arte y de la
belleza.
Existe una carrera paralela a
su dilatada producción y esa es la de crítico de arte repleta de importantes
hallazgos.
Nadie se paró a diseccionar a
Vermeer hasta que Dalí lo puso a merced de su prodigiosa inteligencia.
Nadie sospechó jamás que
Millet, Velázquez, la Casa de las Conchas de Salamanca, El Greco, Rafael,
Fidias, Villa Madama...

PARRAFOS COMO LOS SIGUIENTES EXPLICAN EL PROFUNDO RESPETO
QUE NUESTRO MAESTRO ZEN, RAFA C., SIENTE POR DALI:
«...La gloria militar es la más alta y la más sonora:
las alas más grandes crecen en los cadáveres y en las ruinas. Cuando sueño con
la gloria, me veo habiendo devorado territorios, habiendo conquistado un
imperio, desfilando bajo arcos de triunfo, oigo las trompetas de plata, hago un
discurso, levanto los brazos, con las axilas humeantes. Desgraciadamente, no
puedo hacer más que soñar. El fango del pacifismo se expande por todo el mundo,
las Unesco y las Onu proliferan, la calma espectral de las larvas anestesia a
las almas. Y, sin embargo, sigo deseando ardientemente una guerra de la
magnitud de un cataclismo, porque entonces se haría realidad mi sentimiento
trágico de la vida y mi concepción heroica del hombre. Lo que mejor me iría
sería una guerra moderna: ultra-rápida, colosalmente destructora y
transformadora, de una ferocidad inusitada. ¡Una gran aniquilación de las
pasiones blandas, de las apatías, las tonterías, de los sentimientos
fermentados, de los pensamientos purulentos, una limpieza apocalíptica de
humanidad podrida, y una enorme fábrica de ángeles! ¡La lejía de los dioses! ¡Y
el brusco, el formidable aumento de consciencia! Actualmente, la ventaja de una
guerra total sería que la gente contaría con una buena información. Poblaciones
enteras conocerían la fatalidad de su muerte cercana, esperarían el sacrificio
con los ojos abiertos, avisados segundo a segundo de la llegada del rayo
fulminante, y en vez de morir sin haber vivido nunca, al morir vivirían un
minuto de verdad. ¡Qué aumento de los poderes humanos! Sólo una guerra como
ésta puede hacer converger todas las potencialidades. Nunca se habla de cuánto
enriquecimiento del saber y del poder aporta la guerra, qué fabulosos progresos
engendra. Con una guerra como la que he descrito, daríamos un paso de gigante,
ganaríamos mil años. Y finalmente, de la revuelta masa humana resultante
saldrían monstruos, seres diferentes, mutantes; las energías de la vida se
manifestarían de modo paroxítico para lo peor inesperado y para lo mejor
inconcebible. La gloria es a la crueldad lo que la rosa es al rosal, y los
verdaderos maestros son los grandes crueles. Para desencadenar semejante guerra
necesitaríamos a unos señores de la guerra imparciales. Lo que quiero decir es
que deberían ser unos hombres que no trabajasen ni para el bien ni para el mal,
sino para el conocimiento, para aumentar el psiquismo humano con esta explosión
de sufrimiento, de placer y de angustia. Hitler tal vez desvariaba, pero
perseguía objetivos concretos, como la hegemonía alemana o la victoria de una
raza. Aún no sabemos cómo serán los Superiores. No serán humanitarios, sino
superhumanitarios; no lucharán por el progreso, sino por la transmutación, y
buscarán el máximo rendimiento por medio del máximo conflicto. Nos enseñarán lo
que es la guerra en los tiempos modernos. No podremos ver aparecer el oro sin
una gran guerra, un fuego intenso. Somos seres secos, cerrados, estrechos. Sólo
podemos conseguir la vida, o mejor dicho, la supervivencia, mediante la violación,
el desgarro, el crujido, el desangramiento.

»Como tengo el don de poderme expresar con la pintura,
pinto. Pero soy en primer lugar un hombre que tiene una visión del mundo y una cosmogonía,
y estoy habitado por un genio capaz de vislumbrar la estructura absoluta. Si
tuviera lugar una guerra catastrófico-salvadora, yo sería uno de los únicos
capaces de revelar el sentido del conflicto, la dirección vertical de ese
apocalipsis. Gracias a mí, cuando su piel chisporrotee y sus ojos empiecen a
fundirse, los hombres entenderán que así es como florece la flor de fuego del
Conocimiento. Yo les explicaré la formidable grandeza de este cambio, de esta
colosal inversión de los signos. Existen sacramentos más allá del bien y del
mal, pero nosotros habitamos en las zonas inferiores, las de la moral. No
comprendemos cómo juegan las fuerzas por encima de nosotros. Es evidente que no
puede haber un Gran Bien sin un Gran Mal, o mejor dicho, un Bien absoluto sin
una contestación absoluta del Bien. Y parece lógico que, con el frotamiento
intenso de estas antinomias, se produzca un calor tan intenso que aparezca una
luz deslumbrante. A menudo pienso en el doble misterio de los juicios de Juana
de Arco y de Gilles de Rais, compañeros de armas, almas complementarias. El
mariscal alquimista, fascinado por el oro, el sexo, la muerte y la gloria,
trató con el Diablo, de Príncipe a Príncipe, le convocó en su castillo para
firmar un pacto, con la condición de poder salvar su alma. Violó y degolló a
ciento cuarenta niños y niñas; y, sin embargo, no solamente murió perdonado y
con la excomunión anulada, sino también salvado, seguro de dirigirse hacia «el
gran júbilo del paraíso». Mientras se dirigía a la hoguera, incluso los
padres de sus víctimas le lloraban, conmovidos por la grandeza del
arrepentimiento y por el resplandor de ese santo al revés. Confesó tantos
horrores, “suficientes para matar a diez mil hombres”, que el obispo
Malestroit tuvo que tapar con su manto el rostro del crucifijo del altar. La
multitud cayó de rodillas, rezando por él y por sí misma, por las profundidades
y las cumbres de la tragedia mística, que siempre es una tragedia del
sacrificio. Llegada la noche anterior a su suplicio, el sargento murió en paz,
como si estuviera en una cuna flotando sobre este río de plegarias. ¿Hace falta
que os diga que el sacerdote y el más sabio de la singular legión del mariscal,
el misterioso Prelati, a pesar de sus abrumadoras confesiones, acabaría salvando
la vida y convirtiéndose en el alquimista personal de René d’Anjou? En este
caso, como siempre, la última palabra la tuvo la alquimia.
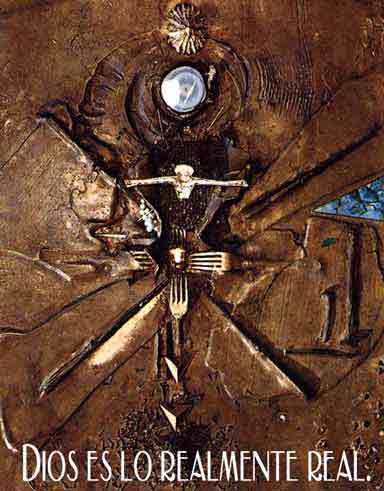
»Alrededor del héroe, todo se convierte en tragedia, y
por eso cuando apelo al heroísmo apelo a la guerra, no para conseguir el
desorden y la muerte, sino para alcanzar un orden superior que se manifieste en
todo estadoparoxístico de la vida. Asimismo, Nietzsche no afirmaba que Dios
hubiera muerto porque él había renunciado a buscarle, porque se sintiera
incapaz de creer en Dios, sino todo lo contrario, porque lo buscaba de la única
manera legítima, es decir, mediante la locura. Después de decir lo que he dicho
sobre un más allá del bien y del mal, seguramente veréis en mí una influencia
de Nietzsche. Ahora bien, mi admiración por el Loco es moderada. A mi parecer,
Nietzsche cometió dos errores imperdonables. Uno, volverse loco. El otro,
acabar bañándose en un sentimentalismo que le condujo a preferir Bizet en vez
de Wagner. Nietzsche era grande, pero no monumental. Como yo, experimentó el
vértigo por las alturas y deseó el cataclismo regenerador por amor a lo que es,
en el hombre, más que el hombre. Pero para que este amor crezca necesita un
aire tan vivo, tan seco, que no podría habitar la región húmeda de los sentimientos.
La crueldad es la rectitud del amor.»
(fragmento de «LAS PASIONES SEGÚN DALI»)
