
fotografías originales:
Alvaro Castro

COMEBACK
Empecemos
por el final. Volver a España tras un viaje por el extranjero siempre es un shock.
Bajas del avión, ves la caspa ya desde la sala de recogida de equipajes y oyes
a la gente gritar y ves la basura por las calles y lo gris de las
construcciones y te sientes como una mosca que, tras ser sacada de su plasta de
mierda y llevada a una habitación fría pero armoniosa, minimalista pero zen,
vuelve a ser depositada en su trozo de caca, que según va pasando el tiempo,
está más podrida y huele peor. He aquí la distancia entre Tokio y Madrid. Entre
el cielo y el infierno. Entre las calles limpias, inmaculadas, llenas de
edificios imponentes, pantallas de video con anuncios y gente silenciosa
colmada de vida interior y exterior caminando con elegancia o en bicicleta, a
las rúes de caca, al tráfico atroz, calles grises y estrechas, decadencia por todas
partes, inmigración de quinta categoría portadora de inmundicia y enfermedades
(dicen que vuelve el sarampión) mezclada con una suciedad generalizada de
cuerpos, almas y mobiliario urbano. Del día a la noche. De la luz a la
oscuridad. Aunque no soy nada platónico, esto me recuerda al viejo mito de la
caverna. España es una cueva o, peor aún, una alcantarilla. Y nosotros somos
ratas a las que ya no nos importa que vengan otras ratas más inmundas a
mordernos. Frente a eso, la limpia frialdad, el quirúrgico capitalismo de los
nipones, representa el futuro. Nuestra "tolerancia"
norteafricana, nuestra decadencia europea, nuestra mediocridad española es el
pasado. Al llegar aquí desde Japón, el contraste es tan insoportable para mí
que siento dolor físico. Ruido, risas, gritos, voces, cacareos, pitidos de
claxon, estupidez generalizada, antiestética total. Como diría Rambo, esto es
un infierno. Y como diría un gallego japonófilo residente en Madrid: de Tokio
al cielo.

AEROPLANO
Flashback.
Así empezó todo. Volamos en un Boeing 746 de British Airways, en Club World,
junto a una docena de privilegiados. Londres-Tokio. Tanto yo como Alvaro, mi
acompañante, disponemos de un asiento transformable en cama dotado de la más
moderna tecnología. No estoy situado cerca de la ventanilla, pero el espacio es
grande y puedo acercarme cuando quiera
a mirar por una de ellas. Si me aburro, dispongo de mi propia pantalla
digital con videojuegos y películas a la carta (algunas de las cuales, como una
mierda pseudofeministoide de Susan Sarandon y Goldie Hawn, todavía no han sido
estrenadas en la gran pantalla), amén de diferentes cadenas de TV (como la
deliciosa Cartoon Network) y un canal dedicado a informarnos, mediante
diagramas, gráficos y mapas, de la trayectoria que recorre nuestro avión y de
que todo va bien y es superseguro. Todos estos mapas y todas las instrucciones
de seguridad y todo el confort y todo el bla bla bla en inglés y japonés no son
más que velos para alejar de nuestra cabeza la verdad: la muerte impregna los
aviones y menor fallo técnico o humano puede ser fatal y convertirnos a todos
en cenizas. Es verdad que hay pocos accidentes aeronáuticos. Pero también es
cierto que es muy difícil (por no decir imposible) sobrevivir a un accidente
aéreo. Paso la mayor parte de las 12 horas que dura el viaje hablando con
Alvaro, comiendo (nos sirven japanese food a la carta, cortesía de uno de los
mejores restaurantes del mundo), jugando al Tetris y a un juego muy retro (de
un minero que tiene que coger moneditas y escapar de unos bichos) y, por
supuesto, meditando. También paseo por el avión y subo al piso de arriba a
picar chocolatinas. No duermo. Es la primera vez que viajo al país de Takeshi
Kitano, de Yukio Mishima, de Osamu Tezuka, de Akira Toriyama, del budismo zen y
de las dulces geishas. Sólo un par de viajeros orientales y la sonriente y
joven azafata japonesa (las demás son rancias y gaseables británicas de mediana
edad con cara de cazapedófilos; primas hermanas de la Dama de Hierro) sirven de
aperitivo a lo que voy a vivir en los próximos días. Tras muchas horas de
avión, con el sentido del espacio y del tiempo completamente alterados,
selecciono "Blade Runner" en mi pequeña pantalla y vuelvo a verla por
enésima vez. Me gusta más que nunca y lo que siente Harrison Ford caminando
bajo la lluvia entre millones de personas, bajo la pantalla de video por la que
asoma una sonriente nipona vestida a la manera tradicional, es otro preludio de
mi futuro próximo, sólo que en limpio. Al parecer, me comenta mi compañero de
viaje, que es un touriste de luxe que viaja y escribe sobre viajes en cabeceras
tan cool como Wallpaper, la ciudad que se parece a la de Blade Runner no es
Tokio, sino Sao Paolo (Brasil). Tokio, como estoy a punto de comprobar, es más
limpio, más zen, menos dirty, más hi-tech. En fin, que Tokio es tan futurista
que no hay manera de recrearlo en ninguna peli de imagen real. Sólo se parece
al Metropolis de Tezuka y, tras una bomba nuclear, sólo podría parecerse al
Neotokio de Otomo o a la ciudad en ruinas de Dragon Head. Y es que sólo los
nipones, pienso yo después, son capaces de representar y reflejar sus propias
megalópolis. Porque sólo ellos entienden la magia que las envuelve.

QUIERO VIVIR EN ESTE
AEROPUERTO
Nada más entrar en la sala de recogida
de equipajes del aeropuerto de Tokio (que se llama Narita, porque está en esa
localidad del mismo nombre cercana a Tokio, que vive de su agricultura y es
célebre por el filme "Tora-san"), siento que estoy en Japón. Reina el
orden, el minimalismo y un relativo silencio que no dejará de gritar durante
toda mi estancia. Esto es discreto y grandioso. La muchacha de ojos
extremadamente rasgados (casi invisibles) que sella mi pasaporte lo hace con
una rapidez y una eficacia insólitas, casi inhumanas. Seguro que es la mejor en
su trabajo aunque (como solía decir Wolverine-Lobezno, canadiense iniciado en
los misterios orientales por Mariko, su novia japonesa) su trabajo no sea muy
agradable. Me da pena tener que dejar ya el aeropuerto. En él todo es cálido y
agradable. Aunque estamos en uno de los países más capitalistas del mundo, aquí
no ocurre como en Londres o en Madrid, que te ves agobiado por cientos de
mensajes publicitarios y tiendas de todo tipo nada más bajar del avión. Aquí
todo es tan discreto y sutil y tan lleno de lleno de gracia como imaginaba. El
autobús que nos traslada al hotel también es muy silencioso: hay mayoría de
nipones y, cuando en otros países se pondrían a mirar hacia el exterior y a
hablar a gritos, aquí miran hacia dentro y hablan en susurros. Pienso en los
monjes zen (con su intenso laconismo) y en que, cuando vuelva a España, me va a
ser más difícil todavía soportar los alaridos y el murmullo de las gentes en
los transportes públicos.

BALLARD DESAYUNA CON KING EN EL
JARDIN DE TÉ
En el corazón de la metrópolis se encuentra nuestro
hotel, Le Meridien Pacific Tokyo. Por fuera, es un bloque de hormigón gris
plagado de ventanitas negras. Recuerda bastante a los edificios que dibuja Miguelangel
Martín o, mejor, a ciertas descripciones de Ballard (como "La isla de
cemento" o "El rascacielos"). Ahora compruebo que a J.G. le
afectó pasar parte de su infancia en un campo de concentración japonés todavía
más de lo que pensaba. (Y ello me confirma, una vez más, que ni los campos de
concentración ni el dolor ni las experiencias fuertes son prescindibles. No hay
bien ni mal -que por bien no venga- y lo que no nos mata nos hace más fuertes y
no debemos perseguir lo cómodo, fácil o agradable, sino lo que es preciso y el
destino obliga a desear). Por dentro, como el Hotel Overlook: Espacios enormes,
desmesurados, casi siempre vacíos o sólo transitados por una agridulce señorita
de la limpieza nipona que me sonríe y me hace reverencias. El silencio no es
sepulcral, sino que habla por los codos, susurrándome frases llenas de sentido
y armonía. Es una sensación muy extraña, estar en un entorno físico que
recuerda al Overlook, pero con una sensación que, lejos de ser inquietante, me
llena de paz. Este agradable estado psíquico se intensifica al salir al jardín
que se esconde en el corazón del Hotel, que parece una nueva versión de un
viejo grabado nipón: una cascada cae sobre un estanque en el que meditan peces
de colores iluminados. Hay linternas de piedra y extrañas rocas. La vegetación
se compone de árboles de té que parecen recortados por Eduardo Manostijeras,
cerezos, pinos enanos, enebros y céspedes aterciopelados. Aunque las mesas
rompen un poco el hechizo y están llenas de gente (occidental y oriental;
turistas o no) todos hablan en susurros y nadie vulnera el voto de perfección
sobrenatural que domina el jardín. Subo a la habitación 2703 (o sea, la 03 en
el piso 27). La velocidad del ascensor me tapona los oídos y altera el curso de
mi sangre. Llego a mi habitación y vuelve a invadirme el vértigo. La vista, que
sería letal para un ojo progre, me maravilla. Desde aquí domino el gran país:
luces, hormigón, tecnología punta, cúpulas, chimeneas altísimas que me
recuerdan a Puentes de García Rodríguez, edificios que parecen platillos
volantes, enormes e inmaculadas explanadas de cemento cuyo objeto escapa a mi
comprensión occidental... Arbolitos chinos y construcciones semi-tradicionales
conviven con maquinaria industrial de alta tecnología y titanes de cristal y
hormigón. Podría estar viendo el futuro de Nueva York, si no fuera porque algo
cubre la ciudad como un manto de oro que no se puede ver pero que, por eso
mismo, es inmortal e indestructible. En la mesilla hay un Nuevo Testamento y un
manual de budismo zen, ambos en inglés y japonés. Recuerdo la estrategia de lo
invisible de la que me hablaba Dragó y que hace latir el corazón nipón bajo
estas fachadas de aspecto casi yanqui. Aquí, aunque todos los días haya
pequeños Hiroshimas y Nagasakis culturales, aquí, donde los McDonalds venden
hamburguesas pero también comida tradicional japonesa, el etnocidio nunca
llegará a consumarse.

¡HEY,
QUE EL PODER DE SHIN CHAN NO TIENE FRONTERAS!
Si Shin Chan tiene un éxito increíble en España y es
considerado por Asociaciones por los Derechos del Niño y Partidos Políticos
como una amenaza para las (a los ojos de los perversos demócratas) frágiles
mentes de los infantes de nuestro país, en Japón es casi uno más. Me explico:
el creador de este entrañable personaje, Yoshito Usui, es rico y famoso gracias
a la popularidad de sus mangas, animes y merchandising, pero no más que otros.
Aquí los autores de manga tienen estatus de estrellas de cine. Usui es uno más
y, mientras en España sus muñecos están hasta en la sopa, allí en Japón cuesta
a veces encontrar merchandising suyo, que se ahoga en un mar de cientos de
miles de muñecos de decenas y decenas de series, películas, webs o mangas. Días
después, mi amiga Michiko me explicaría todo: en Japón Shin Chan es una serie
para niños y a ella le sorprende que a mi me guste tanto y, mucho más, que a
los políticos y defensores del menor les parezca algo que puede pervertir a los
niños. "¿Qué cosas tan oscuras tienen esos señores en la cabeza para
pensar así?", se pregunta y me pregunta Michiko. Montañas y montañas
de basura escondidas en su armario, le respondo y me respondo yo. Todavía hoy
sigo disfrutando como un occidental perplejo con las aventuras del niño más
descarado y divertido del Japón. ¿Por qué? Por su inocencia y su sinceridad,
porque es el único personaje de tebeo traducido al castellano que se atreve a
todo: a preguntarles a las chicas si llevan braguitas sexis... y también a
decir que el rey va desnudo (memorable ese capítulo en el que el bueno de
Shinosuke pone en evidencia ante las cámaras de televisión la hipocresía de los
políticos de su país; los políticos son un fraude aquí, en Japón o en Cuba,
pero al menos los nipones saben hacerse el seppuku profesional a tiempo). Esa
inocencia y esa falta de mentira y de suciedad en el alma es tan habitual en
Japón y tan rara en España, que no es raro que Shinosuke sea uno más en su país
y un verdadero héroe en el nuestro. Me llevaré, de vuelta a las Españas, tres
recuerdos de Shin Chan: un llaverito de este loco bajito vestido con traje de
avispa (un disfraz muy común entre los pequeños nipones), un manga original a
todo color y una foto junto a un cartel callejero de una de sus películas para
cine.

EL PAIS DEL SOL CATÓDICO
Una de mis
principales ocupaciones en la habitación del hotel, amén de escribir y mirar
perplejo por el ventanal, es ver la tele. En España suelo escribir con la tele
puesta, aunque a veces me veo obligado a bajarle el volumen porque me distrae.
Aquí, sin embargo, la tengo a todo volumen, ahora mismo, mientras escribo esto
en una libreta de Muji (cadena de tiendas nipona que vende todo tipo de objetos
de sencillo pero impecable diseño, desde lápices de colores hasta trajes).
Escribir con la tele nipona de fondo es toda una experiencia. Como no entiendo
ni una palabra de lo que dicen, no perturban mis pensamientos y el dulce pero
implacable acento nipón me acompaña con su delicioso, delirante y delicado
tono. De nuevo, me siento extranjero seducido. Mejor que en casa. Mejor que
muerto.
Aquí, el
hotel pone a mi disposición 21 canales de aquí y allá con nombres como NHKG,
CNN, NHKE, NTV, BBC, TBS, CX, ANB, TX, BS-1, BS-2, TVK, CTC, S-1 ó S-2. Aunque
en el mando a distancia están numerados del 1 al 21, se saltan varios números
(7, 9, 13, 15...). En el ascensor ocurre lo mismo, que se saltan pisos como el
28. No sé si serán canales malditos o habitaciones-fantasma o será una cuestión
de supersticiones. La tele nipona es un delirio: documentales desquiciados,
fútbol (lo descubrieron con el mundial y, por desgracia, les encanta), cuentos
de sombras chinescas sobre locomotoras vivientes que son perseguidas por hordas
enloquecidas, jóvenes de look postmoderno y occidentalizado comiendo con
palillos y bebiendo sake en silencio, una serie de samurais que es como el
"Curro Jiménez" nipón, teletiendas demenciales, billar zen en plano
cenital, miles de programas culinarios (aquí les gusta la comida más que el
sexo y Arguiñano sería norma y no excepción), teatro tradicional, programas de
informática avanzadísima, informativos de atrezzo minimal, programas de aerobic
en los que chicos y chicas bailan sobre una pantalla... Los programas
infantiles merecen un punto y aparte.
La programación infantil es casi la parte más
bizarra de la tele nipona. En NHKE, una niñita nipona de unos 10 años juega con
un perro gigante de peluche con voz de hembra (una suerte de Espinete nipón con
una Emma cohen de allí en su interior), juntos hacen cosas con plastilina:
moldean figuras y las colocan sobre un papel pintado a cuadrículas negras con
carboncillo. Luego levantan las figuras y se ríen porque el carboncillo ha
manchado de negro las figuritas de plastilina. De pronto, entran en escena
otros personajes (ahora de dibujos animados) y bailan, saltan y ríen con ellos
llenos de felicidad. Luego parecen unos 15 niños disfrazados de avispas o
escarabajos de colorines (como Shin Chan) y juegan con el perro y la niña sobre
un decorado multicolor, mientras dicen cosas que no comprendo.
También ponen series occidentales, mayormente de los 70 y de los 80. Los Angeles de Charlie se me antojan más sexys que nunca dobladas por japonesas. Los Thunderbirds me parecen tan aburridos y grotescos como siempre. Kung Fu y su espiritualidad fast food me parecen más ridículos todavía en el país del zen. Y Dallas (que reponen en inglés) me vuelve a enganchar como siempre: adoro esta serie, tal vez porque de pequeñito mis padres me prohibieron verla y yo me vi obligado a seguirla, entre emocionado y frustrado, a través de los comentarios de mis amiguitos.

CERCA DE SHIBUYA
Caminamos hacia la estación de metro en Shibuya,
cuando vemos una multitud que, a pesar de la fina lluvia ácida que no deja de
caer, se amontona alrededor de un pequeño edificio, que está junto a un enorme
rascacielos iluminado. Movido por la curiosidad de ver qué es lo que mueve
masas en Japón, me acerco y veo que están retirando un cadáver que saltó desde
el rascacielos y murió sobre el tejado de la construcción más pequeña. Dos
hombres que deben de ser el equivalente nipón a los bomberos, suben por una
escalera hasta la azotea donde yace el cuerpo y lo retiran con una camilla.
Mientras tanto, otros cinco hombres sujetan una enorme mampara para proteger el
honor del cuerpo muerto de las miradas extrañas. Y es que hacen falta más
hombres para proteger un alma que para acarrerar un cuerpo. En primera fila,
dos hermosas adolescentes con traje de colegialas se ríen. En sus risas hay
emoción y crueldad, pero también una gran inocencia y naturalidad ante la proximidad
de la muerte. Mi acompañante quiere que nos vayamos: teme que los carteristas
hagan su agosto con nosotros. Y yo pienso que aquí en este país no debe de
existir ese tipo de delincuencia menor, aunque luego me acuerdo de una historia
de Black Jack sobre un carterista y le hago caso a mi amigo y nos vamos hacia
el silencioso metro. Mientras, mi esperanza de comprender oriente vuelve a
morir bajo la lluvia radioactiva.

MIS DULCES GEISHAS
Para la mirada
del visitante occidental, uno de los mayores misterios del Japón es el eterno e
indescifrable encanto de sus mujeres. A mí NO siempre me han vuelto loco las
japonesas. Hace unos años, la japonesa no dejaba de ser una etnia exótica no
especialmente morbosa a mis ojos. Pero no estuve realmente obsesionado con la
mujer japonesa hasta hace relativamente poco, cuando me enamoré perdidamente
del alma nipona. Admiro y respeto todo lo que tiene que ver con Japón, pero no
puedo ver en el hombre japonés atractivo físico alguno, ni siquiera en
samurais, actores de cine o maestros zen. Sin embargo, la mera proximidad de
una hembra japonesa hace que estallen todos mis sentidos: La vista (por su
delicioso color; aunque algunas son efectivamente amarillas, mis favoritas son
las que poseen pieles blancas como la luna, y no lo digo como marisoliano
recurso lírico, me refiero a esas pieles adolescentes blanquísimas pero que,
como el satélite de la tierra, tienen vetas sonrosadas. También masturban mi
mirada sus preciosos ojitos rasgados que velan y congelan la mirada, sus
diminutos y encantadores pies y sus delicados y pequeños pechos, amén de su
sofisticada forma de vestir: ya no se trata de que sean más o menos modernas,
sino que van pulcras y arregladas minuciosamente, como auténticas geishas del
nuevo milenio); el oído (por sus muchas veces agudos pero muy musicales timbres
de voz que modulan magistralmente la belleza femenina de la lengua japonesa,
por sus silencios llenos de significado, porque como gatitas iluminadas no
hacen ruido al andar ni aunque lleven tacones de aguja, por los grititos y
suspiros que emiten cuando hacen el amor), el olfato (cuando conocí a la novia
de Dragó o a otras japonesas fuera de Japón, achaqué su dulce y erotizante olor
a la individualidad de la propia chica o a las buenas artes de ciertos
diseñadores de perfumes, pero el estado de perpetuo celo o excitación que viví
en Tokio me llevó a la conclusión de que estas chicas niponas huelen diferente,
huelen mejor, más dulce e intensamente que la inmensa mayoría de las
occidentales. Esto no es una impresión subjetiva, es un hecho derivado de que,
en general, la mujer nipona aunque es
muy aseada, no usa perfume y huele a ella misma: en un país como este, amante
de la verdad, ponerse perfume y ocultar el olor propio se considera una falta
de respeto y sinceridad. Consecuencia: En el metro, mi pituitaria sufría un
perpetuo estado de clímax e incluso llegué a experimentar espontáneos orgasmos
nasales, a pesar de que el olor de las niponas no es especialmente fuerte,
debido a su sangre pura y a su sanísima gastronomía, en la que las toxinas
carnívoras no abundan, precisamente), el gusto (como su olor, el sabor de la
piel, de la saliva y del flujo vaginal nipones son almibarados manjares de
dioses), el tacto (aunque ninguna raza del planeta está libre de la lacra de
las afecciones cutáneas --pude ver más de una y más de dos japonesas con el
rostro convertido en pizza por una invasión de enormes espinillas-- por regla
general, las japonesas --y los japoneses-- envejecen mucho más lentamente que
otros pueblos y es fácil encontrarse con treintañeras que poseen cutis tan
suaves como la seda y tan tiernos como el culo de las preadolescentes
occidentales). Y, además de los sentidos, está el espíritu. Como mens bella in
corpore bello y la cara es espejo del alma, las japonesas no llevan a mujeres
fatales debajo de esa fachada, sino que poseen corazones puros e inocentes,
guardan la ingenuidad de una niña hasta la muerte, tienen la capacidad de
sumisión de una esclava romana (pero siendo siempre esclavas que no sólo
escogen a su amo, sino que están orgullosas de servirle) pero todo ello con una
forma de ver el amor y una gélida dureza e imperturbabilidad propia de su
cultura no judeocristiana. Propia de un pueblo que calla y medita. Mi amiga
Michiko, una hermosa profesora, intérprete y traductora de español que vive en
la ciudad de Osaka donde escribe su primera novela, me comentaba hace poco que
tiene muy claras las fronteras entre amor y sexo, entre romance y matrimonio y
que, no sólo no le da ningún cargo de conciencia liarse con hombres casados o
echar un polvo cuando le entran ganas, sino que el hombre con el que finalmente
se case tendrá plenas libertades para ser infiel, siempre y cuando la respete
como esposa y sepa distinguirla de sus efímeros líos. Michiko se muestra
atónita ante la actitud celosa de un español con el que estuvo ennoviada una
temporada: "si incluso él y sus padres me espiaban los e-mails y los
mensajes en el teléfono móvil. Creo que no se fiaban de mí porque soy japonesa
y porque tengo un millón de amigos". He aquí otra muestra del abismo
sociocultural que existe entre la mujer oriental y la occidental. Así las
cosas, y teniendo en cuenta la situación por estos parajes, ¿quién no desearía
a una esposa nipona? Si no en cuerpo, por lo menos en alma.

TOY STORY
Para alguien como yo, retardado emocional que
prefiere los personajes de tebeo y anime a la mayoría de las personas de carne y
hueso, Japón es un paraíso terrenal. Aquí usan los muñequitos de manga para
casi cualquier cosa. Por la calle, la mayoría de los carteles o spots
electrónicos contienen dibujos manga, las tiendas de moda los usan... no es
algo sólo para niños. Tal vez tenga algo que ver con el espíritu inocente,
puro, infantil de todos los nipones. En un programa del canal NHKG veo a una
mujer explicándole a otra cómo fregar los platos a través de dibujos manga. Hay
decenas de spots publicitarios que tiran de muñecos a lo Ultraman y cartoons en
lugar de seres humanos. Y en la redacción de GQ y Vogue Nippon, que visitamos
un día, las mesas de los trabajadores (que están separadas por paneles para que
no se distraigan los unos con los otros y se dediquen sólo a trabajar) están
todas plagadas de muñequitos manga. En el metro, los ejecutivos, estudiantes o
amas de casa, los japonesitos medios, prefieren la lectura de mangas a el
consumo de prensa deportiva (aunque más de uno también lee publicaciones
especializadas en fútbol o en sumo, que es allí el deporte rey). Pero, por
encima de todo, aquí reinan la fantasía y la maravilla. Incluso en los momentos
más sórdidos, cuando paseo por Shibuya de noche y me ofrecen drogas sintéticas
o sexo de pago, la pureza espiritual, la limpieza étnica, llenan de magia las
situaciones. Como dijo el Profesor a Kypling, "el chino es un viejo
cuando es joven; pero el japonés es un niño toda la vida".

FORMAS DE VIDA
Mucho me
sorprende pasear por la calle y ver cómo los japoneses imitan hasta la
caricatura el american way of life. Veo mujeres vestidas como damas de la
Quinta Avenida, hombres que de no ser por sus ojos rasgados podrían ser
oficinistas de Wall Street o teenagers que parecen sacados de un video clip de
Eminem. Sin embargo, por ejemplo, llama la atención el hecho de que casi nadie
habla el idioma del Imperio Yanqui. Cuando me he visto obligado a preguntar una
dirección de una tienda de mangas, un taller de diseñadores o un museo, el
japonés o la japonesa me respondían con mímica, sin comprender, pero su
cortesía les obligaba a ayudar al extranjero y, entonces, optaban por
conducirme personalmente hasta el lugar que yo quería visitar. Yo los seguía
fascinado y silencioso. Al llegar, me sonreían, se despedían con una reverencia
y se retiraban. En general, el japonés sólo habla su idioma, incluso en
restaurantes de lujo o ciudades universitarias o distritos fashion. Cada
japonés interpreta su papel con suma perfección. En una callejuela cerca de
Harajuku conocí a una diseñadora de joyas que tenía una pequeña tienda-museo
donde exponía sus creaciones como si viviera en el corazón de Milán. Poco más
allá, una tienda de discos oldies en vinilo (ya sabes, blues rural, hillbilly,
country and all this kind of shit) es regentada por un clon nipón de Robert
Crumb que, en tributo a mi occidentalidad, pincha una canción de blues marciano
en inglés que compara a los japoneses con simios. En la calle de los
diseñadores alternativos, un chico bastante fumado (la tienda huele a marihuana
y él se ríe por todo) con melenas, piercings, sudadera Adidas negra y
pantalones de camuflaje, elogia mis bambas Vans en un tosco inglés-japonés y me
vende una chupa americana Carhart de segunda mano, mientras suenan Ministry. En
una tiendecita de un centro comercial, un joven nipón ha recreado un trozo de
la vieja Europa que se encuentra en los tebeos de Tintín, en las películas de
Jean Paul Belmondo, en viejos números de Vogue o en los anuncios de Martini.
Vende todo tipo de merchandising relacionado con la era dorada de la Dolce Vita
europea. Poco más allá, hay otro que va de Beatnik, con su boina y todo, y
vende tebeos arties, merchandising de grupos terroristas, revolucionarios
occidentales que ya no existen o libros raros de nipones que imitan de Kerouac.
Te guste lo que te guste, busques lo que busques, aquí lo encontrarás ampliado
y remasterizado por la impronta nipona.

CHIKATETSU
El metro
de Tokio es espectacular. Tanto el interior como el exterior de los vagones
están sobrecargados con publicidad y anuncios de todo tipo, de un diseño
impecable. (Aquí hasta los carteles de contactos que las prostitutas dejan en
las cabinas telefónicas tienen una bonita solución gráfica). También hay
decenas de pantallitas de video de todos los tamaños, que nos enseñan desde
video-clips hasta cómo ceder el asiento a los mayores o a las embarazadas (esto
lo hacen con funny animals de animación tridimensional). Aunque estamos en una
megalópolis como Tokio, en el vagón somos rara avis: aquí apenas hay
inmigrantes y el poco turismo que hay es de lujo y pasa desapercibido. Se ven
escasos occidentales o gentes de etnias diferentes a la nipona. Japón es de los
japoneses y el recuerdo del metro de Madrid, lleno de pedigüeños infectos y
gente desagradable y maloliente me resulta ahora intolerable. El ambiente en el
metro de Tokio es todo lo contrario: tranquilo, limpio y relajado hasta en la
hora más punta. Hay servicios muy cuidados y tiendas de todo tipo en la inmensa
mayoría de las estaciones. Los japoneses aprovechan los trayectos en metro para
escuchar música en reproductores de MP3 de última generación, ver televisión,
jugar a videojuegos en sus teléfonos móviles, leer mangas o dormir (como
duermen a intervalos, la cabezada del metro es para muchos japoneses el único
momento de sueño en muchas horas a la redonda). Aunque un mapa de metro japonés
pueda parecer engorroso (y de hecho lo sea), no resulta demasiado difícil aquí
hacer trasbordos y llegar al destino deseado. Hay un pequeño problema: existen
muy pocos carteles y mapas de metro en inglés (la mayoría están en caracteres
nipones), con lo cual hay que estar muy atento para ir en la dirección
correcta, en el vagón correcto y en la línea correcta. Enemigo del despilfarro,
el japonés hace que pagues sólo el trayecto que recorres, ni más ni menos. Por
eso hay diferentes precios para cada billete.
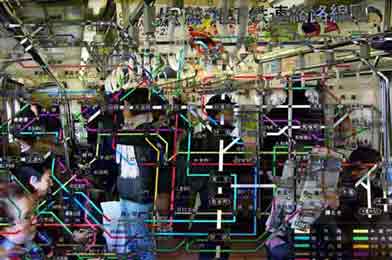
EL
MERCADILLO MUTANTE
Visitamos el equivalente a el madrileño Rastro en
Tokio, Nomi-No Ichi, que no se celebra sólo los domingos, porque tiene su zona específica
y no molesta y además aquí son así. Al llegar, comemos sushi en un sitio
bastante cutre de comida rápida. Los platitos, en cada uno de los cuales hay
una pieza diferente, giran por una cinta transportadora que bordea la barra en
la que estamos sentados. En el centro, un incansable cocinero va preparando el
sushi con suma maestría y, a medida que termina las piezas, las va colocando
sobre la cinta. Nosotros elegimos y cogemos los platitos y vamos comiendo lo
que en ellos hay con palillos. Una camarera se ocupa de traernos las cervezas
japonesas. A la salida, entregaremos los platos (cada uno de un color o
dibujito diferente, que representan precios distintos) y nos cobrarán los yenes
que debemos. Una vez saciados, nos echamos a la calle y recorremos el
mercadillo. En los yatai (los puestos) venden de todo, desde gafas de sol o
botas Doc Martens hasta camisetas, recuerdos de Japón, kimonos o comida. Nos
alegramos de no tener hambre, porque la comida que venden en los puestos es un
tanto desagradable. En uno preparan una especie de calamares gigantes como los
que comían en el restaurante de Existenz de David Cronenberg. En otro hay
pinchos morunos de extraños frutos silvestres. En el de más allá vemos otra
criatura marina mutante que huele raro y que es destripada por un nipón de
imperturbable sonrisa. Entramos en una tienda de recuerdos para comprar las
típicas paridas de turista: katanitas, postales de la ciudad, muñequitas
tadicionales, camisetas de Tokio... Los viejos que llevan el chiringuito van vestidos
con kimonos tradicionales y nos sonríen y nos hacen reverencias mil. Seguimos
caminando por el mercadillo. Un hombre raro nos quiere vender algo. Unas
adolescentes nos piropean sonrientes. Les devolvemos el cumplido y entramos en
un local que alberga un centro comercial muy parecido al Arturo Soria Plaza.
Decepcionados porque casi todas las tiendas son como muy occidentales, volvemos
al bullicio del mercado, a sus carteles de plástico que ya empiezan a
iluminarse con la caída de la tarde. A sus mercaderes que gritan pero no
molestan. A su relativo silencio (para ser un mercado). A su mezcla de olores
violentos con aromas embriagadores que vienen de puestos de dulces o de
jovencitas niponas. (Puedo oler sus feromonas naturales). Con ese cansancio y esa
tristeza que caracterizan al fin de un día de feria, nos dejamos llevar por la
muchedumbre que se dirige al metro y por el metro que nos conduce hasta el
hotel.

EL
CAPITALISMO COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES
Libre de
todo complejo de culpa (judeocristiano), el japonés gasta dinero y consume fría
pero certeramente, sin prisa pero sin pausa, del mismo modo que trabaja sin
horario los siete días de la semana (Dios no descansó el séptimo día: creó
Japón). La gente no piensa en medios. El trabajo es un fin en sí mismo. No
importa lo que hagas, sino cómo lo hagas: con suma perfección. Sé el mejor en
tu oficio, aunque tu oficio no sea muy agradable. En Tokio, las obras urbanas
se realizan por la noche, de la manera más silenciosa posible, y existen
obreros especialmente contratados para indicar con cortesía por dónde tienen
que desviarse los viandantes: y esto lo hacen con una sonrisa de oreja a oreja
y una reverencia calculada al milímetro. No hay un solo papel en las aceras y
calzadas niponas. El asfalto de Tokio aprobaría con matrícula de honor la
prueba del algodón del mayordomo de la tele. Y esto no sólo se debe a los
funcionarios que limpian calles y plazas con meticulosa maestría, sino también
al profundo sentido de la responsabilidad y del amor propio y del orden que
impide a los japoneses mear fuera del tiesto. El dinero no es un fin, sino lo
que siempre tuvo que ser: un medio. El consumismo salvaje del capitalismo
occidental ha sido llevado al límite aquí. Las marcas pijas, como Dolce &
Gabbana o Chanel, son objeto de culto. Las mejores tiendas tienen enormes
sucursales en Tokio, Osaka y otras urbes del país. Las adolescentes no dudan en
vender sus cuerpos al mejor postor para conseguir dinero con el que comprar una
exclusiva bufanda de Prada para poner la (a sus ojos imprescindible) guinda
trendy a su uniforme de marinerita colegiala. Los carteles de los anuncios
parecen de un remake de Blade Runner rodado en el siglo XXIII: en lugar de
paneles publicitarios, hay enormes pantallas de video por todas partes,
escupiendo publicidad para los viandantes. El sistema nipón está basado sobre
los pilares del consumo y el trabajo. Todos saben que si dejaran de trabajar o
de consumir, todo se iría a la mierda. Aunque Dragó me aseguró que por aquí no
había pobreza, veo homeless. Muy cerca del Museo de Arte Tradicional, donde se
expone el pasado glorioso del Imperio, trajes de samurais, biombos milenarios,
poderosas katanas o grabados fascinantes, pude ver, en un parquecito muy
cuidado, varias tiendas de campaña primorosamente fabricadas con plástico
impermeable. Son los sin techo japoneses, los desechos humanos del capitalismo
oriental que, lejos de perder su dignidad, se construyen sus casitas e intentan
vivir lo mejor posible. Pero hay otras variantes de homeless, como el típico
monje zen errante al que nadie le puede negar cobijo o comida, y también el
mendigo al más puro estilo occidental, que empuja su carrito de la compra lleno
de pertenencias absurdas o duerme en el suelo de las estaciones en un saco de
dormir mugriento. Pero son excepciones. En un país como este, no trabajar es el
mayor pecado que se puede cometer. Son famosas las huelgas a la japonesa, en
las que, en lugar de pararse, los obreros trabajan el doble. Muchas veces,
cuando alguien se queda en paro, simula que va a trabajar para que sus vecinos
no piensen que es un vago. El engaño suele durar hasta que el infeliz encuentra
un nuevo empleo. Recuerdo el cuento zen de el viejo monje que cae enfermo y,
mientras dura su convalecencia, se niega a comer, simplemente porque no ha
trabajado. Los nipones trabajan, trabajan, trabajan... y consumen, sin dejar de
tener una inmensa vida interior. Sin pensarlo, sin pretensiones, los japoneses
son puros y espirituales, pero también víctimas de las modas y tendencias que
vienen y van. En Occidente, sin embargo, parece que sólo nos queda el lado
epidérmico del asunto: consumir sin meditar y vivir en el mundo exterior

LA MOVIDA JAPONESA
Mucho más
importante que ir de tiendas y ver la ropa de diseño y las marcas pijas que
invaden Japón, es contemplar a la gente por la calle. Como se expresan a sí
mismos y a su complejo mundo interior a través de la ropa. El japonés es aseado
hasta la obsesión (en este país el baño es todo un ritual que puede hacerse
incluso en lugares públicos) y muy pulcro y meticuloso en el vestir. Tanto los
japoneses como las japonesas huelen muy bien (a champús o jabones de baño,
porque la mayoría consideran el perfume una mentira) no huelen a nada. Cuidan
su imagen al milímetro, sobre todo después de que la estética tradicional
mutara y se fundiera con el alma del Japón y la influencia occidental en un
bello mosaico de vestimentas. La moda occidental siempre ha sido considerada
como algo extremadamente conservador y limitado por los japoneses, que
preferían la vanguardia constante de la brillante, colorista y creativa cultura
del kimono. Pero en los años 80, las cosas cambiaron. La moda japonesa llegó a
Occidente, como algo exótico y deseable, gracias al diseñador Rei Kawakubo y la
firma Comme des Garçons. En los años 90, la juventud nipona se volvió fashion
victim. Empezaron a considerar su atuendo diario como una forma de arte y, así,
se vistieron con marcas de diseño, customizadas y personalizadas por ellos
mismos como hacen los arquitectos con los edificios o los artistas con los
cuadros. Comenzó una de las etapas más ricas de la moda nipona, cuando las
tendencias cambiaban cada tres o cuatro meses y estar a la moda exigía una
dedicación y un mimo exagerados. Por primera vez, los adolescentes nipones
empezaron a teñirse el pelo de todos los colores del arco iris y a vestirse
como personajes de manga. (¿O tal vez los personajes de manga se vestían como
ellos?). Los recién nacidos líderes de opinión trendy creaban tendencias que
otros copiaban, perfeccionaban o mataban. Nació el Wa-mono, un curioso atuendo
en el que se mezclan elementos del kimono tradicional con prendas occidentales.
La mutación dio lugar a una explosión de luz y color en las calles de Tokio. Un
paso más en la evolución de estas modas trajo el Decora, tendencia por la cual
a los Wu-monos se añadían guindas como juguetes u objetos de plástico que
hacían ruiditos armónicos. Así, como dulces y sintéticas cajas de música
andantes, se rebelaban los teenagers nipones en los 90. Luego, todo se llevó al
extremo: al Decora le siguieron tendencias como el Cyber Fashion (Decora
enriquecido con elementos hi-tech, cibernéticos, cables, tejidos sintéticos
plateados, etc.), hasta que por pura saturación, esta moda empezó a decaer y se
volvió a la ropa de segunda mano sin apenas customizar. Hoy en día, aunque las
marcas occidentales mandan, el maldito casual se ha impuesto y el paseo
peatonal de Hoko-ten en Harajuku se ha eliminado, todavía pueden ver
adolescentes díscolos que customizan sus kimonos y se niegan a seguir la norma
estética impuesta por las nuevas casas de moda. Diseñadores tan creativos y
geniales como Johji Yamamoto trabajan para el cine, rediseñan zapatillas
deportivas y abren tiendas en todo el mundo. Japón sigue estando de moda, aunque
la verdad es que me da pena no tener una máquina del tiempo y viajar al
epicentro de Harajuku en plenos 90... cuando todos los jóvenes parecían
personajes de manga.

EN LOS JARDINES DEL EMPERADOR
El día que tenemos previsto visitar el palacio del Emperador,
amanece nevando. Caen del cielo unos copos blancos que me hacen pensar en la
novela lírica "País de nieve" (Yukiguni, 1937) del Premio Nobel
Yasunan Kawabata pero también en el apocalíptico manga "Dragon head"
de Minetaro Mochizuki. Así que nos armamos con unos paraguas cedidos por
nuestro hotel y partimos en metro hacia uno de los más hermosos lugares de la
ciudad. Cuando llegamos, la nieve se ha convertido en una lluvia torrencial
que, implacable, cae sobre nosotros. Entramos en los jardines de emperador. La
entrada está custodiada por un solo guarda, que tiene más de bedel que de
policía. Nos entrega con una reverencia una ficha a cada uno y nos dice que
tendremos que conservarla hasta la salida y devolverla. Un buen sistema para
que nadie se quede a dormir en los jardines. Paseamos por los jardines que, a
pesar de la lluvia, son de una belleza incomparable. Cuando vamos a mitad de
camino, noto una intensa humedad en mi pie derecho: en lugar de las botas, he
traído unos zapatos poco resistentes y el agua que corre por el suelo se mete
por una raja que se ha abierto en la suela. Semanas después, viendo "Dark
Water" de Hideo Nakata, me acordaré de este momento cuando el agua de la
lluvia podrida por la muerte entra por la grieta en el techo de la madre y la
hija que protagonizan la película. Recorremos lentamente los jardines y cuando
salimos, empapados de belleza, devolvemos la ficha y una sensación de paz y de
felicidad llena mi alma. Sólo me he sentido así en Japón.

MANHATTAN
CABE EN TOKIO, PERO TOKIO NO CABE EN MANHATTAN
El barrio
de Shinjuku es increíble. Si no fuera por pequeños detalles como los letreros
con caracteres nipones o en el orden y la pulcritud extremas que reinan por aquí,
diría que estoy en el epicentro de la Gran Manzana, en el mismísimo corazón de
Manhattan. Y es que la capacidad de los japoneses para hacer versiones
corregidas, aumentadas y perfeccionadas de obras occidentales no tiene límites.
La Tokio Tower es igualita a la Torre Eiffel de Paris, sólo que en color rojo y
los rascacielos son tan parecidos a los que hay en las grandes urbes
norteamericanas que me cuesta creer que estoy en Japón y no en cualquier otro
lugar. Es casi la hora de comer y todavía no hay casi nadie por la calle. Nos metemos en un centro comercial
gigantesco y de superlujo, que ocupa todo un rascacielos. Esto me supera.
Espacios inmensos, tiendas de todo tipo de productos caros, restaurantes,
peluquerías, todo fundido pero perfectamente ordenado en este espacio sinigual.
En una sala privada, un grupo de ejecutivos se relajan unos minutos en
sillones-masaje. En un cubo de metacrilato, unos jovencitos juegan a la pelota
digital en una gran pantalla de cristal líquido Panasonic. Se trata del área de
recreo de Bloomembeg, para financieros y familia. Nos metemos en una especie de
supermercado ultralujoso en el que se venden todo tipo de delicatessen para
comer en el acto o para llevar. La clientela es absolutamente hi-class. Los
hombres llevan trajes caros o de diseño exclusivo y las mujeres parecen
occidentales (teñidas de rubio como recién salidas de la peluquería y algunas
de ellas con los ojos operados, todas vestidas de Prada, Chanel o similares).
Comemos en un restaurante chino-japonés en el que la comida es un híbrido
delicioso entre las gastronomías de ambos países. Fascinante. Luego nos tomamos
un dulce en una confitería francesa y subimos a la zona de restaurantes de lujo
de verdad, que está como en los pisos 45 y 46. El ascensor del rascacielos va
tan rápido que tengo la impresión de que el corazón se me ha parado. En la zona
de restaurantes de lujo hay algunos de los clubs para gourmets más importantes
y caros del mundo y de Japón. Se distribuyen, todos juntos, a lo largo de unos
pasillos muy zen, construidos con materiales carísimos pero ultra-minimalistas.
Predomina la sombra, la madera buena y los mármoles oscuros, si no me equivoco.
Algunas placas de los restaurantes, aunque son muy discretos, parecen de oro
macizo o algo más caro todavía. Al salir de los pasillos, hay explanadas que
terminan en enormes ventanales. La vista del Manhattan de Neotokio es
espléndida, aun a pesar de la densa lluvia. Alcanzo un estado de éxtasis al
estar aquí. En este momento ya casi no sé quién soy. Esto me supera. Y pienso
que esto no puede ser la realidad, que debo estar soñando, o dentro de un
manga. Pero la realidad es que viajar a Japón no es sólo viajar en el espacio,
sino en el tiempo. Entonces, comprendo que estoy en el futuro y, por fin, me
tranquilizo

PORNO AMATEUR Y DROGAS
SEMILEGALES
En el
corazón de Shibuya existen infinidad de tiendas subterráneas en las que pueden
comprarse videos pornográficos grabados por aficionados. El abaratamiento de
las cámaras digitales ha propiciado una verdadera revolución en el campo del
porno que, aunque en Occidente empieza a intuirse en internet (desde esas webs
en las que los matrimonios salen follando hasta las Cerdillas de Torbe, pasando
por los chats en los que seres anónimos se masturban unos con las imágenes de
los otros a través de webcams), aquí en Japón ha sustituido casi por completo
al porno profesional. Es lógico: se mire como se mire, tiene más morbo ver a
una teenager siendo desvirgada por dos amigos que una rubia silikonada empalada
por dos sementales de gimnasio. Escaleras abajo, en los sótanos de Shibuya,
cualquiera puede comprar por unos yens las fantasías sexuales de japoneses y
japonesas con ínfulas exhibicionistas o con ganas de ganar unos yens a cambio
de exponer su intimidad. En estas videoshops sólo se vende porno amateur y, de
momento, sólo son concebibles en ciudades como Tokio. En menos de 10 metros
cuadrados de tienda, las pequeñas paredes están plagadas de fotografías porno.
Cada una de ellas lleva un numerito y corresponde a un video. Sólo hay que
coger una, dársela al dependiente que lee mangas y te entregará el video en un
envoltorio sin marcas exteriores. Muchas adolescentes pagan sus bufandas de
Prada o Gucci filmando estos videos con sus clientes o sus novios. En fin, es
un trabajo como otro cualquiera. Muy cerca de esta tienda, pero arriba,
accediendo por un ascensor, visité una smart shop (o sea, una tienda que vende
drogas inteligentes, legales o semilegales). Las drogas en Japón no son ni
baratas ni fáciles de conseguir. Por un lado, no se trata de un pueblo
especialmente aficionado a las sustancias que alteran los estados de
conciencia, pues su droga es el trabajo, y por otro lado, el rollo underground
consigue como sea (mayormente mediante autocultivo) marihuana, hongos psilocibes
y otras drogas naturales, o bien se dirige a las smart shops a hacerse con
sustancias semilegales, como son el éxtasis vegetal, la efedra o el popper, del
que se ofrecen en las vitrinas decenas de variedades. Es comprensible, en fin,
que la juventud postmoderna de este pueblo (tan reprimido como amoral
aficionado al sexo extremo) haga uso del popper para liberar las mentes y los
orificios corporales. En una reciente encuesta realizada por la marca de
condones Durex se decía que los norteamericanos son los que más follan y que
los nipones apenas se tocan. Comentando estos dudosos datos con mi amiga
Michiko, ella me dijo algo muy interesante: "tal vez sea porque apenas
usamos condones... Durex". O tal vez porque la sexualidad japonesa va mucho
más allá de la simple y primitiva penetración, añado yo.

LOS VIGILANTES INMÓVILES
Como
buenos guiris, mi compañero de viaje y yo pasamos una mañana en el Museo de
Arte Contemporáneo de Tokio. ¿Acaso los japoneses no se tiran un día entero en el
Prado cuando viajan a Madrid? Esta pregunta me consuela. El silencio aquí es
sobrecogedor. No se oye ni una mosca. Es casi como un templo zen. El orden
también es muy pulcro y las superficies, caras y pulidas. Aquí se exhiben
algunas de las más importantes obras de arte de Japón y, sin embargo, apenas
hay vigilancia. No hay cordones que separen a los visitantes de las obras. No
hacen falta, como tampoco hace falta demasiada policía (las comisarías de Tokio
son tan pequeñas como la de la Aldea Pingüino). El respeto y la responsabilidad
del japonés se dan por supuestos. Me sorprende, de nuevo, la capacidad para
imitar que tiene el pueblo nipón. Esto de aquí parece un Dalí y aquello un
Picasso. Pero todo tiene ese "algo" que lo hace profunda e inconfundiblemente
japonés. Llaman mi atención los vigilantes, que permanecen completamente
inmóviles en sillas con una pequeña manta sobre sus piernas. Cuando veo al
primero, pienso que se trata de una figura de cera y esta ilusión no se
desvanecerá hasta que contemplo al segundo, que es mujer. Alucinado por su gran
belleza, me acerco a ella y la veo parpadear, pero no me mira ni se enfada,
aunque me parece ver cierto rubor en sus mejillas (si fuera un personaje de
manga, vería una gota de sudor en su sien). Esa misma noche vamos a una
discoteca, que para muchos es la antítesis del museo o del templo zen, pero que
a mí me interesa igualmente. Nos acercamos a una supermoderna, que nos
recomendó el editor de moda de Vogue Nippon. Se trata de un edificio de dos
pisos. Primero cenamos exquisitos manjares en un restaurante de diseño que hay
en la planta de arriba (con decir que la camarera hablaba perfecto inglés, todo
el mundo se hará una idea del nivel). La música es cool, una especie de electro
bossa instrumental muy sofisticada, que se funde con trip hop y otros sonidos.
Luego un ascensor nos baja hasta el club, pero como es un día lectivo hay muy
poca gente. El DJ pincha hip hop instrumental, hay una pantalla de video que
ocupa toda una inmensa pared y el relaciones públicas nos trata como a VIPs.
Tomamos buenos cócteles, pero nos aburre y nos deprime ver un lugar tan bonito,
con tan buena música y tan bien decorado tan vacío. Para colmo, más de la mitad
de los clientes somos occidentales. Así que decidimos irnos a dormir

EL FIN
"Muy
tristemente partimos, dejando el corazón en prenda
al pino
sobre la ciudad, a las flores del seto,
al cerezo
y al arce, al ciruelo y al sauce
y a los
niños... ¡oh, los niños retozantes, gordezuelos!
¡Al este!
Ved; el buque negro se aleja a toda vela
del País
de los Niños, donde los Bebés son Reyes."
Rudyard
Kypling, "Viaje al Japón".
En el
bus-limusina que nos lleva de regreso hacia el aeropuerto donde nunca pasa el
tiempo, un puñado de anglosajones chillones violan mis pensamientos con sus
voces vulgares. Ahora todo es cuesta abajo. El viaje se termina. Cuando el
avión despega, me desgarra separarme de Japón con una intensidad que sólo había
sentido al irme de Galicia por primera vez. Tal vez debería haber venido más
tiempo. O tal vez no. Los recuerdos no se perderán en el tiempo como lágrimas
en la lluvia, como dijo el replicante. Todo lo contrario. Recuerdo una frase de
Wolgang Laib que, con caracteres inmensos, estaba escrita en una de las paredes
del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio: "Lo efímero, eso es la
eternidad". Pasé el resto del viaje leyendo mangas, jugando al Tetris
y durmiendo a intervalos, como hacen los japoneses. Nada más llegar a Madrid,
la suciedad y el mal rollo que me daba el ambiente hizo que me pusiera una de
las mascarillas quirúrgicas que me compré en Japón y que allí son tan típicas
(aunque en Occidente sólo las lleva Michael Jackson). Tardaría varias semanas
en quitármela y volver a respirar en paz.
Dedicatoria:
Para mi adorada Beatriz Cicatriz, por iniciarme en los misterios orientales, y
para mi dulce Michiko (AKA Sia Silka AKA Koniga AKA Bierna AKA Niña Aluna) por
mantenerme al día, desde la ciudad de Osaka, de lo que pasa por Japón y por su
pequeño mundo interior
