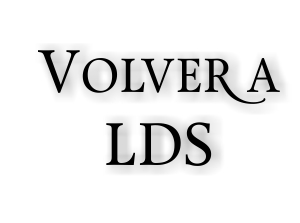Hace ya mucho, mucho, pero poco, poco —porque la vida se pasa tan callando— uno hizo una doble pirueta con tirabuzón con las dos neuronas que le quedaban en aquellas épocas en la quijotera. Era 2007, estaba postrado, lánguido, tras el largo paso por una de las más nobles y a su vez más cainitas de las instituciones, la Universidad —eso da para otro desahogo—, pero con un título de algo en el bolsillo, aunque después sirviera de poco o nada. Es indiferente para la cuestión que expondré hoy a forma de reafirmación de tesis, para que el maister Zurdo lo ponga en PUDIENDO O NO. Andaba, como decía, atolondrado por el estudio, cuando cuestiones que antes no habían preocupado mi atención, más monolítica que otra cosa, o lo habían hecho fugazmente, cobraban fuerza viva en mi interior. No puedo decir que soy nuevo en la disensión en general, pues dos años antes había votado (por última vez en mi vida) algo para decir que NO, a ese mamotreto europédico, en el que me equiparaban con cualquier cabeza de ganado o arroba de aceitunas, siendo solo sujeto pasivo en extrañas cuentas de la vieja. Dejaba de ser persona para ser un contribuyente; y si ser persona es de por sí alienante y asqueroso, imagínense ser solo cliente de un banco y unos ejércitos controlados por teutones y usacos respectivamente.
Dije basta. No porque fuese más listo, ni porque fuese más sesudo —que lo era y lo sigo siendo, sesudo, no listo—, sino por hartazgo existencial. Me acuerdo de aquellos meses en las que en mi cabeza se formaban elucubraciones y reformulaciones, que años más tarde comprendí del todo. Pasé a ser lo que la Internacional Anarquista define como anarca. Yo ni conocía este término, pues mis lecturas y pasiones diferían ya por entonces de la política de forma tangencial. Tenía pensamiento político, pero apenas idea de corrientes o nomenclaturas. Y entonces decidí algo que transformaría mi vida para siempre, desentendiéndome de lo meramente coyuntural y fijando como objetivo, de una forma más salvaje que formal, saber solo de las cosas que me interesasen y de lo otro —la mayoría de cosas en el mundo— pasar olímpicamente. Sé que no explico nada nuevo para el lector medio de LDS, pero plasmarlo por escrito, aquí y ahora, cuando ha pasado una década, en cierta forma me reconforta. Con este ejercicio sabía que muchas cosas permanecerían ignotas por completo, pero ¿qué demonios? El mundo de los sabios es el de las cabezas de ratón, no de las colas de león. No sé si el tiempo ha dado por darme la razón. Me es indiferente. El bombardeo constante al que nos vemos sometidos en redes sociales —a las que jamás renunciaré— de repetición de consignas, de pensamientos únicos bobalicones, de ideas de pato mareao, de apuntarse a bandos por las formas aparentemente rupturistas y formalmente engañosas, o por el contrario, ser el que va a la contra solo y exclusivamente por tener algo que hacer, me lo he ahorrado. He metido una década de información basura en su correspondiente caja de desechos orgánicos no reciclables, porque ese detritus no se descompone sino empozoñando lo que le rodea. Esos 10 años no han sido perfectos. En otros aspectos mi vida ha sido desoladora, solitaria, terriblemente dura, pero al menos en la coherencia conmigo mismo y con mi pensamiento, dejar de leer períodicos y ver noticias me ha enrasado con los verdaderos magos del pensamiento, sin ser yo uno de ellos, pero teniendo la libertad —obtenida con los raquíticos pensamientos que me dejaba efectuar de vez en cuando la bilis negra que hoy aún vomito—, a través de una revolución individual interna. Hoy, que sufro cambios de percepción y de consciencia, al menos, no me tengo que preocupar de estos temas, porque como un samurái escribió: «Es capital actuar siempre con dignidad y sinceridad». Esa misma dignidad que algunos tienen que percibir indignándose, que es lo mismo que hacerse un esguince de tobillo para comprobar que esa parte de tu cuerpo está ahí. Los mesiánicos, los melifluos rampantes de pedantería universitaria, los bronceados señores del dinero, con sus dientes corroídos y amarillos sustituidos por falsas sonrisas en sus sebosas caras, los que apelan que si no participas no puedes quejarte, como si la queja no fuese más libre que todas sus ideologías de tertuliano, de polemista, de mercachifle vendedor de aceite de serpiente o mapas del tesoro indios. Todos esos, y más, aunque tengan un poder efectivo, no son más que ruido de fondo en mi burbuja, la que cincelé lípido a lípido imaginario, esa membrana que alberga humores con fragancias a antiguo, a papel, a grasa que mengua, a dioses que esperan muertos soñando en las profundidades oceánicas. Mi burbuja. Es imaginaria y real a la vez, como un número complejo, pues los ejes de coordenadas son de ambos tipos. La imaginación como elemento de libertad, como herramienta de niñez sin adulterar, elegante simpleza sin doblez, como aquellos poetas que luchaban contra el caos en las novelas de Chesterton. Muchos, bastantes, algunos, creen que si te etiquetan como bohemio o excéntrico te vas a sentir identificado con semejante sandez. El derecho a la excentricidad es congénito en el humano, pues para ello hemos saltado barreras sin marcha atrás por el camino del desapego total a la tierra. Otros creen sin embargo que es un ejercicio de filantropía. No. ¿Qué esfuerzo he de hacer para salvar a una humanidad que aborrezco? Todos yerran porque no ven mi burbuja, mi vacuola gigante de obeso mórbido. La burbuja se relaciona con otras burbujas, sin yo darme cuenta. Uno se percata de que comparte espacios con gente que también las ha construido, aunque no sean necesarias las mismas premisas. La retroalimentación con estas es extraordinaria, es como una bocanada de aire puro entre humo incandescente, aunque nuestros pensamientos difieran por completo. Vivo en mi burbuja. Para el que está fuera no es bueno ni es malo. Para mí, que estoy dentro, es maravilloso, y no quiero salir. La impermeabilidad selectiva, lo esponjoso con lo querido, la dureza contra la impudicia: eso tengo. La suerte está de mi lado en esto, porque aunque pierda siempre, al menos no ganaré junto a iletrados o malabaristas de los conceptos. Un ídolo muerto dijo que era más divertido perder que intentarlo. Perder no es divertido, mas ganar según que juegos te convierte en escoria. No es divertido ser un eterno perdedor de combates ajenos, pero a decir verdad, me quedo con la pérdida antes de perder la poca belleza que poseo, lo único hermoso, mi burbuja. Utopía que ocurre todos los días sin que nadie tenga que ver. Realidad dolorosa, que a base de contrariedades, reconforto con la coherencia de lo que pienso y la increíble sensación de actuar en consecuencia, con los errores y distorsiones del que no está del todo cuerdo. ¡Cuánto se equivocan los que dicen que vivimos en un mundo de locos! Si en realidad lo fuese la verdad sería regurgitada espontáneamente entre espasmos de dolor y lucidez por caras desencajadas, y sin embargo vivimos en el oropel de la banal apariencia, en el decorado hortera de un programa pesado que nunca tuvo gracia, entre risas plastificadas y olor a colonia cara.
En mi burbuja huele a viejo, a grasa que mengua, a Cthulhu durmiente y a verdín. Cosas que jamás comprenderá la mayoría, y eso es lo más divertido. No soy críptico, solo que los demás no saben descifran códigos tan sencillos. Y no hay más tu tía.